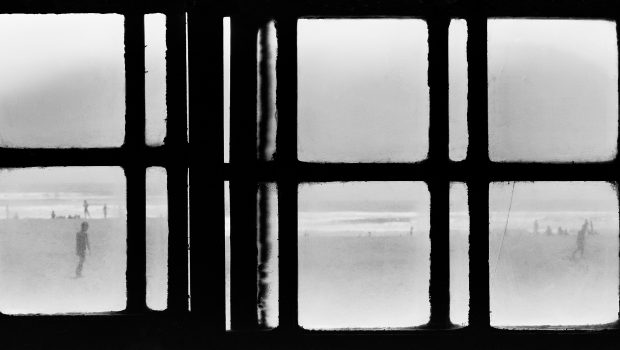El baile del polvo
Giancarlo De Cataldo
Suite
Un convoy formado por dos todoterrenos Land Rover Defender blindados avanzaba por uno de los muchos senderos que bordean la orilla del río Apurímac.
En el primer vehículo, conducido por un indio silencioso, había tres hombres. El asiento del copiloto lo ocupaba un robusto mexicano de pelo rubio y pómulos de corte oriental. Su nombre era Fernando Rivera, «el Güero». Nadie lo había visto jamás sin sus gafas de espejo con montura roja. Había quien decía que las utilizaba para esconder una cicatriz que ni las técnicas más avanzadas de cirugía plástica habían podido eliminar, y quien las atribuía a una enfermedad degenerativa de la córnea. La verdad es que el Güero sólo reservaba para unos pocos elegidos el privilegio de su mirada de serpiente: a las personas de su mismo rango en el cártel, a las mujeres de las que se encaprichaba y a los hombres que liquidaba. El Güero era el ministro de Exteriores del Cártel de Sinaloa.
La plantación era asunto suyo.
El segundo era un peruano, Jaime Gonzales. El cártel le pagaba (y le pagaba bien) por supervisar el cultivo y la cosecha, pero en el fondo no era más que un empleado de rango medio.
El tercer hombre era Tano Raschillà. De tez amarillenta y con gafas, elegante a pesar del traje de camuflaje y los zapatos impermeables, era un joven financiero licenciado con mención de honor en la Bocconi y con un máster en la London School of Economics; don Achille Patriarca había decidido invertir en él porque estaba convencido de que el chico, hijo de campesinos pobres, íntegros y obedientes, jamás desleales, se abriría paso en la vida.
Aún no era un «hombre de honor» y quizá nunca lo fuese, pero don Achille se fiaba de él. Por eso lo había enviado a Perú, a la región del vrae,* con una propuesta que el Güero no podría rechazar.
En cuanto al segundo vehículo, en él se hacinaban siete guerrilleros de Sendero Luminoso responsables de garantizar el orden en la plantación y la seguridad de los distinguidos visitantes, más un mexicano con el rostro marcado de viruelas y una mirada indescifrable que se agarraba con fuerza a su guitarra de mariachi. Se hacía llamar «el Norte» y todos ignoraban de dónde procedía exactamente. Lo cierto es que no había en Sinaloa un cantante de narcocorridos mejor que él; por eso el Güero lo había contratado, sólo para que cantara sus hazañas.
La excursión turística llevaba ya una hora de camino. El italiano, que se expresaba en un excelente español, preguntó cuánto quedaba por ver.
—Tenemos para una horita más —respondió rápidamente Jaime Gonzales—; aquí comienza el sector de las nuevas plantaciones. Tal vez puedan interesarle los canales que yo mismo mandé excavar para dosificar el riego cuando las lluvias estacionales se hacen demasiado intensas…
El Güero y el italiano intercambiaron miradas elocuentes. El Güero palmeó la espalda del conductor y le hizo una seña para que retrocediera en dirección al campamento; Gonzales masculló una protesta.
Al Güero no le gustaba que lo contradijeran. A los mexicanos no les gustaba que los contradijeran. Los mexicanos eran los amos.
Durante los últimos años y gracias al eclipse de los cárteles colombianos y a las guerras de los Bush, padre e hijo, la mafia mexicana se había hecho con el poder. Las plantas de coca seguían cultivándose en las zonas de origen, Colombia, Bolivia o Perú, pero los productores habían sido apartados sin contemplaciones de la distribución.
A Gonzales no le gustaban los mexicanos, añoraba los buenos y viejos tiempos. Los colombianos no eran precisamente blandos, pero los mexicanos eran unos verdaderos cabrones. Ejercían el poder como una despiadada dictadura: el terror era su única forma de gobierno. Y Gonzales sospechaba que la violencia sembrada incluso les producía placer. Tiranos y además sádicos.
Los vehículos dieron media vuelta en dirección al campamento.
Supervisados por capataces armados que no los perdían de vista, los campesinos operaban con milenaria lentitud en un mar de hojas verdes moteado por los destellos purpúreos de los frutos maduros.
Sólo una de las cabezas no se agachó al paso de los todoterrenos. Pertenecía a un chico de quince años de pelo largo y negro y ojos profundos, recelosos por culpa del hambre; se llamaba Felipe. La noche anterior su tío Jorge se presentó en la choza que Felipe compartía con su madre y siete hermanos, lo abrazó y anunció que se necesitaban hombres para la cosecha.
—Felipe aún no es un hombre —protestó su madre.
—Confíamelo, Lupe, y lo será pronto.
—No. Le va bien en la escuela, debe continuar.
—¿Acaso tienes dinero para comprar libros, hermanita?
—Ya lo buscaré.
—No lo encontrarás y lo sabes. No hay salidas. Ahora vete a dormir, hijo mío; mañana, cuando amanezca, vendré a buscarte.
Ya era oficialmente un recolector. Él y su tío trabajaban codo con codo. Descubría los secretos del oficio. Aprendía a separar las hojas sin dañar el tallo mientras trataba de ignorar el ardor de los dedos agrietados.
Por un momento, Felipe cruzó una mirada con el tipo de las gafas de sol espejadas. Le pareció que el otro también lo miraba y un escalofrío le recorrió el cuerpo.
—¿Quiénes son ésos?
—Vuelve al trabajo —murmuró su tío, inquieto—, baja la cabeza y no mires. Sobre todo no parezcas curioso. Aquí nadie puede ser curioso.
Obedeció a regañadientes. Su tío dejó pasar unos minutos y después le habló en tono afectuoso.
—Sé que estás cansado, las primeras veces es duro, pero después te acostumbras. Cuando no puedas más, agarra una hoja y mastícala.
—¿Se puede hacer eso? ¿Qué somos, pues? ¿Esclavos? —replicó el chico.
—Desde hace miles de años, Felipe. Ése es nuestro destino.
—¿Y nadie se ha rebelado?
—Rebelarse significa morir antes, hijo mío. Anda, toma, agarra esto, te sentirás mejor.
El chico vaciló un momento, después agarró la hoja de coca, se la puso en la boca y empezó a masticarla. Aunque al principio era amarga, entendió que acabaría por gustarle. Pensó que su tío Jorge tenía razón, rebelarse no tenía sentido, ésa no era la respuesta. Conducir uno de esos monstruos de tracción total, poseerlo y, tal vez algún día, tener una plantación.
Ésa era la respuesta.
La coca, poco a poco, empezaba a saber bien.
Un coro de aullidos y ráfagas de ametralladora los recibió en el campamento. El Güero fue el primero en bajar del Defender y se dirigió, seguido por los otros, hacia un grupito de guerrilleros reunidos en una gran explanada.
—¿Qué pasa?
El griterío cesó. Se adelantó un hombre con un mono de camuflaje y una venda sobre el ojo izquierdo.
—Comandante Gualtiero —se presentó mientras ejecutaba una especie de saludo militar—, hemos capturado a un espía.
Dos muchachos jovencísimos arrojaron a los pies del Güero a un hombre de mediana edad con la cara reducida a una máscara de sangre y moco y la camiseta blanca hecha jirones.
—Es el maestro de Cuazco —dijo alguien.
—Un pueblo a diez kilómetros de aquí —se apresuró a señalar Jaime Gonzales.
El Güero se inclinó sobre el hombre y lo agarró del pelo.
—¿Eres un delator?
El maestro se puso a gimotear. Era un error: él no se ocupaba más que de sus muchachos, a los que enseñaba a leer y a contar; los guerrilleros estaban equivocados, sólo era un pobre diablo.
El Güero soltó al hombre; fuera o no un soplón, el asunto era del todo irrelevante.
—Llévenselo —ordenó—, nosotros tenemos que hablar de negocios.
Los guerrilleros sujetaron al maestro, que lanzó un grito aterrador y empezó a forcejear.
—¡He dicho que fuera de aquí! —repitió el Güero enfadado.
Volvió la calma. Jaime Gonzales propuso que se retiraran a su barraca, la más bonita y confortable de todo el campamento. El Güero meneó la cabeza.
—Hace un día muy lindo, quedémonos al aire libre.
—Permíteme que insista, Güero. En mi barraca tengo sillones, una mesa estupenda, el ordenador, el mejor tequila y…
—Me has convencido —sonrió el Güero.
—¿Vamos, pues?
—No, lo traes todo acá.
Tardaron una media hora en montar un escenario que dejara satisfechas las pretensiones del mexicano. Durante todo ese tiempo, Tano Raschillà se mantuvo apartado observando la procesión de campesinos que depositaban la cosecha en los almacenes. Toneladas de materia prima; Tano se aventuró a hacer una primera estimación del género. Considerando el volumen, la situación del mercado y las posibles pérdidas, la cosecha debía de rondar los mil doscientos millones de euros. A todo eso había que restarle un diez o un doce por ciento de intermediarios, gastos accesorios y posibles complicaciones legales. Mil millones limpios, no se hable más. Si los mexicanos conseguían garantizar tres cosechas anuales, el trato parecía colosal.
Al cabo de un rato lo tuvieron todo listo; dos sillones rodeando una mesa de trabajo Casus, todo a la sombra de un gigantesco cedro. Ikea, pensó Tano Raschillà deplorando la rudeza del mexicano. El Güero saludó con un gesto imperioso a Jaime Gonzales y lo invitó a tomar asiento.
La discusión duró horas y pasó por momentos de tensión, pero al final se llegó a un acuerdo. A cambio de una considerable reducción del precio, la familia de don Achille se comprometía a adquirir enteramente la producción anual. A cargo de los mexicanos corría el secado de las hojas y la transformación en pasta base; después entraba en escena la familia Patriarca, que se ocuparía del transporte a Europa, el refinado y la distribución de la mercancía. Los mexicanos cobrarían mediante transferencias a cuentas cifradas del Intertrade Bank en Providenciales, una pequeña isla perteneciente al archipiélago de Turcas y Caicos.
—¡Ahora estamos de acuerdo! Tano se aclaró la voz.
—Sí, pero si usted quisiera podríamos mejorar la cosa… Congelar los fondos de las cuentas receptoras para que confluyeran también las ganancias de las ventas, que serían expedidas directamente por la familia Patriarca.
—Así, en un primer cálculo… —puntualizó Tano.
En total eran unos dos mil millones tirando por lo bajo. Una suma apreciable.
—¿Y qué se supone que haríamos con todo ese capital?
El calabrés proponía una joint venture; invertir en fondos de alto riesgo con posiciones muy cortas y, por otro lado o al mismo tiempo, comprar sociedades «limpias» que operan en el sector de las grandes obras públicas.
El Güero dejó pasar unos segundos antes de contestar.
—De esta manera ustedes se convertirían en nuestro banco…
—Sería de ambas partes. Riesgo y capital divididos al cincuenta por ciento.
—¿Y qué ventajas tendría?
—Entrada directa en el mercado europeo.
—Europa me vale madre.
—Quizá Europa, pero los europeos como nosotros sí que contamos, vaya si contamos.
El Güero encendió un Cohiba y echó tequila en su vaso.
—Tengo que hablarlo con el cártel, no sé si estarán de acuerdo.
—Si acepta, señor Rivera, usted recibiría una comisión neta de trescientos mil euros. No hace falta que se informe a todo el mundo, quedará entre nosotros. Podría abonársela en la cuenta que usted me indique en, digamos, cinco días.
—Cinco días son una eternidad, amigo.
—Mañana por la noche, cuando volvamos a Ciudad de México.
El Güero resopló. Tano se inclinó hacia él.
—Creo que llegar a cuatrocientos mil no supondría ningún problema.
El Güero sonrió y se quitó las gafas.
—Trato hecho.
Los capataces hicieron correr la voz por la tarde: fiesta en el campamento. Todo el mundo estaba invitado. Ríos de cerveza y tequila y un cargamento de putas frescas y limpias recién llegadas de la capital. Muy pocos campesinos aceptaron la invitación. Los más ancianos estaban demasiado cansados; los más sabios sabían que uno no puede fiarse ni de los narcos ni de los guerrilleros.
—Yo voy —dijo Felipe.
—¡Tú te vuelves a casa conmigo! —exclamó su tío Jorge.
El chico no había dejado de masticar coca. El corazón le iba a mil y tenía el cerebro en ascuas. Dejó plantado al viejo y salió corriendo en dirección al campamento. Jorge, cojeando, lo siguió. Era su sobrino. Si algo llegara a sucederle, ¿con qué valor habría vuelto a mirar a su madre a los ojos?
En el campamento, Tano estaba sentado a la mesa del rey con el Güero, Jaime Gonzales y el comandante Gualtiero. Todos estaban borrachos. Entre las botellas de cerveza y tequila descollaba una montañita de cocaína. Gualtiero entonó «Hasta siempre, comandante».
—¿Sigues creyendo en eso? —preguntó burlonamente el Güero.
—Ya hablaremos cuando hagamos la revolución —contestó decidido el guerrillero.
El mexicano cepilló la cima de la montañita con una caricia.
—¡Ésta es la única y genuina revolución, compañero!
El senderista se sirvió una buena raya. El Güero le ofreció al calabrés, que arrugó la frente. «Un hombre de verdad sólo vende esta mierda, no la toma», decía don Achille.
Ésa era la regla del patriarca; santas palabras sin duda alguna.
Pero al diablo con las reglas, no era el momento de ofender a su nuevo socio, así que Tano también se espolvoreó a gusto la nariz.
Felipe paseaba por el campamento trastornado por la orgía de sonidos, colores, olores y violencias que se respiraba entre las barracas y los almacenes, aturdido por la sustancia que le recorría el cuerpo.
El miedo y el deseo se disputaban su alma.
«Así es como ha de ser la vida, así», se repetía una y otra vez, y un día…
Nadie le prestaba atención. Se aventuró a caminar por la linde del campamento, más allá de las barracas. Había una alambrada y lejos, muy lejos, podían verse las luces trémulas del poblado.
De repente oyó un lamento justo a sus espaldas, a su izquierda. Volvió a las barracas, sucedía algo.
—¡Mátame, por favor! Siguió en dirección a la voz.
Un hombre. Lo habían crucificado en la puerta de la última barraca. Despedía un hedor insoportable, pero en sus ojos brillaba todavía una chispa de vida. Felipe reconoció al maestro del pueblo.
—En la mesa… el cuchillo… ¡por amor de Dios!
Había una mesa, sí, y un cuchillo. Un cuchillo ensangrentado. Felipe empuñó el arma y se acercó al maestro.
—¡Mátame!
Felipe levantó el cuchillo. Sabía hacerlo. Ya lo había hecho con pollos, chivos y corderos; incluso una vez con un cerdo. Pero enfrente tenía a un hombre. Tal vez. Una voz interior le decía: hazlo porque es justo. Otra le decía: hazlo porque es bueno.
Apoyó la hoja sobre la garganta del maestro. Cerró los ojos y asestó el golpe.
Oyó un jadeo ahogado y un borbotón de sangre lo salpicó. Abrió los ojos y vio cómo la cabeza del maestro se balanceaba sobre el pecho casi separada del tronco. Sintió miedo. También sintió un orgullo insensato.
Dos manos robustas lo agarraron de los hombros. Notó un fuerte golpe en la cabeza.
Lo llevaron frente al hombre de las gafas de espejo tras haberle propinado una buena tunda. Apenas se aguantaba en pie.
—Tu cara me suena —dijo el Güero—, trabajas en los campos. ¿Por qué me mirabas?
Felipe trató de enfocar. Los ojos le ardían, todo le dolía.
—Me gusta tu auto —respondió.
—¿Quieres que te dé una vuelta?
—¡Quiero ser como tú!
Un murmullo recorrió la pequeña multitud que se había congregado para asistir a la escena. Cualquier otra persona que se hubiera visto en la situación del chico se habría puesto a llorar, a gritar o a implorar. Él, en cambio, casi parecía desafiar al Güero.
—¿Cómo te llamas, chico?
—Felipe.
—Acabas de matar a un hombre, ¿lo sabes?
—Sí.
—¿Por qué?
—No lo sé.
Un viejo se postró a los pies del Güero. Dijo que se llamaba Jorge y que era el tío del chico. Dijo que era su primer día de trabajo y que, para animarlo, le había enseñado a coquear. Dijo que sólo tenía quince años. Dijo que la culpa de lo que había hecho no era suya, sino de la cocaína. El Güero lo alejó con una patada y se dirigió a Tano.
—¿Qué crees que tendría que hacer?
—Con todos mis respetos —respondió Tano decidido—, le compete a usted tomar la decisión, señor Rivera.
El Güero parecía defraudado. El comandante Gualtiero no alcanzaba a comprender el motivo de tanta pérdida de tiempo. El maestro había sido condenado a una muerte lenta y atroz para que sirviera de ejemplo a todos los traidores. El chico había aliviado su sufrimiento. El chico era un traidor en potencia. El chico debía morir. El Güero se dirigió de nuevo a Tano.
—Con todos mis respetos, no me ha gustado la primera respuesta.
Tano dio un paso al frente.
—De un modo u otro ha demostrado coraje. El Güero apreció el comentario.
—Pónganlo en pie —ordenó.
Levantaron a Felipe. El Güero le indicó que se acercara.
—Si te ordenase que mataras a un hombre, ahora, en este momento…, ¿lo harías?
—Sí.
De nuevo corrió un murmullo entre los presentes. O el chico tenía redaños o era un inconsciente.
—¿Aunque ese hombre fuera tu tío Jorge?
—Sí.
El chico respondió sin dudar un instante.
—Tráiganme al Norte —estalló el Güero—, ¿dónde demonios se ha metido el Norte?
Alguien fue a buscar al guitarrista. El Norte llegó jadeante. El Güero le explicó la situación y le ordenó que compusiera un corrido.
—Y ponle un final adecuado, músico.
—¿Un final adecuado?
—Exacto.
Se hizo un gran silencio. El Norte comprendió que de su balada dependía la suerte del chico: el Güero aún no había tomado una decisión. Quizá, si la canción le gustaba, le concedería la gracia a Felipe, aunque por otro lado quizá lo matara con su propias manos. El Norte se tomó unos minutos, después empuñó el instrumento e improvisó.
Un hombre lloraba en la sierra, y hacía bien llorando porque ese hombre era un traidor. Un chico corría en la sierra, y hacía bien corriendo porque tenía puro el corazón. El hombre y el chico se encontraron y el hombre dijo: «Ponle fin a mi dolor. Agarra el cuchillo y ponle fin a mi dolor». El chico agarró el cuchillo y, sí, dijo, sí, pondré fin a tu dolor. Esta historia corrió de boca en boca hasta que lo supo el jefe, grande y sabio. El Güero llamó al chico y le dijo: «Levanta los ojos y mírame fijamente, levanta la vista y responde. ¿Volverías a hacerlo si te lo ordenara?». «Yo lo haría todo por usted, mi señor», dijo el chico. El Güero rio y dijo: «Este chico tiene puro el corazón y los huevos de diamante. ¡Desde hoy trabajará para mí!».
El último arpegio se perdió en el silencio de la noche. El Güero miró al cantante, después miró a Felipe, asintió lentamente y dijo, en tono grave:
—Desdea hora el chico trabajará para mí. Denle de beber y una pistola. ¡Allá en México necesito soldados valientes!
Estalló el entusiasmo; todos corrieron a felicitar al Güero por su generosidad. El Güero le tendió al cantante un fajo de billetes y le ordenó que se retirara.
La muchedumbre rodeó a Felipe, el afortunado. Una chica de pelo corto se ofreció para adentrarlo en los misterios del amor. El comandante Gualtiero estaba indignado. Esta bravata también pesaría en el saldo de los narcos. Un día llegaría el momento de rendir cuentas. Un día dejaría de ser el perro guardián de esos bastardos. Un día. El día de la revolución. De momento, y como había que dar una lección de todas formas, descargó dos balas en las rodillas de Jorge; ¡y que se fuera a quejar al cornudo del mexicano! Por fin, encontró la calma con un poco más de buena cocaína.
El Norte se tomó una semana para no levantar sospechas; después desapareció. El Güero ordenó que barrieran la zona en su búsqueda: no sólo se trataba de tener que prescindir de su cantante favorito. Aunque al aceptar el trato con los calabreses había privado a su cártel de una importante suma de dinero, el Güero se tenía por un hombre de honor y temía, por encima de cualquier otra cosa, más que a la traición misma, perder su reputación. ¿Cómo se atrevía ese musicastro a irse sin pedir permiso? Sólo pudo tranquilizarse cuando hallaron, en un autoservicio a las afueras de Guadalajara, el cadáver de un hombre que había sido calcinado hasta quedar irreconocible; a su lado, la inconfundible guitarra del Norte. La policía dijo que el homicidio se había producido durante un robo. Alguien se había enterado de que el Norte solía esconder el dinero dentro de su guitarra y había intentado quitárselo. La guitarra destripada era una prueba evidente.
Pero el Norte no estaba muerto. En realidad, el Norte no era ni siquiera el Norte. Se llamaba Vincent Hueso, había nacido en Miami en una familia de inmigrantes de segunda generación y era agente de la DEA, la agencia americana contra el narcotráfico. Llevaba seis meses infiltrado en el séquito del Güero. Seis meses son un tiempo infinito para una infiltración. Los narcos son animales volubles. En cualquier momento, el Güero podría haber decidido que ya estaba harto de él; sólo con que uno de los versos de un corrido no le hubiera gustado, todo podría haberse ido al garete. Por si fuera poco, los narcos son vengativos. Por eso, para un infiltrado, desaparecer sólo puede querer decir una cosa: desaparecer de la faz de la tierra. Así que lo había organizado todo al milímetro. Se había hecho con el cadáver de un pobre mendigo muerto de hambre y cansancio bajo un paso elevado, lo había quemado y desfigurado y había fingido su muerte durante un atraco.
Vincent informó a sus superiores de las coordenadas exactas de la plantación y del campamento. Sus superiores estaban entusiasmados.
Vincent redactó un apunte para un viejo amigo italiano. En la nota que lo acompañaba detallaba que el nombre del calabrés no había sido pronunciado en su presencia. La búsqueda no iba a ser fácil, pero a su amigo Federico le gustaban los retos imposibles.
Después regresó a Washington, donde recuperó su verdadera identidad. El gran final, por medidas de seguridad obvias, no era asunto suyo.
La DEA llegó a un acuerdo con el gobierno peruano: se llevaría a cabo una actuación conjunta, lo cual requirió su tiempo. Al amanecer, una unidad especial antiguerrilla irrumpió en la plantación apoyada por dos cazas y un batallón blindado. Todas las plantas de coca fueron destruidas. Lástima que la cosecha ya había sido recogida y enviada a Italia para su posterior refinado y venta.
Los senderistas fueron aniquilados. En los bolsillos del comandante Gualtiero, el último en caer, encontraron una copia del Libro Rojo de Mao y veinte gramos de cocaína purísima.
Una chica rubia e insípida cogía de la mano al Ingeniero e iba presentándolo a diestro y siniestro. Era Caterina, su hija. Estaba tratando de abrirse camino en la jungla de la moda. Era buena chica, pero carecía de cualquier talento natural. El Ingeniero, padre generoso, afectuoso y cómplice, se dejaba exhibir; para que todos supieran que detrás de la joven había una poderosa influencia.
¡Todo sea por la estirpe!
Pero el Ingeniero tenía prisa. Sveva ya le había enviado tres mensajes picantes. Llevaba media hora esperándolo en el piso de Brera. Sveva caliente. Sveva dispuesta.
* Valle de los ríos Apurimac y Ene. (N. del T.)
• Este fragmento pertenece al libro Cocaína, de Gianrico Carofiglio, Massimo Carlotto y Giancarlo De Cataldo, que Malpaso Ediciones ha puesto en circulación por estas fechas.
 Giancarlo de Cataldo (Tarento, 1956). Escritor prolífico, guionista, dramaturgo y traductor. Colabora habitualmente en diversos periódicos, entre ellos La Gazzeta dei Mezzogiorno e Il Messagger. Cuenta con una amplísma carrera como guionista en la televisión italiana, labor por la que ha recibido el Premio David de Donatello. Entre sus títulos más reciente se encuentra Suburra, escrito en colaboración con Carlo Bonini y publicada por Einaudi en 2013. Twitter: @Giancadeca
Giancarlo de Cataldo (Tarento, 1956). Escritor prolífico, guionista, dramaturgo y traductor. Colabora habitualmente en diversos periódicos, entre ellos La Gazzeta dei Mezzogiorno e Il Messagger. Cuenta con una amplísma carrera como guionista en la televisión italiana, labor por la que ha recibido el Premio David de Donatello. Entre sus títulos más reciente se encuentra Suburra, escrito en colaboración con Carlo Bonini y publicada por Einaudi en 2013. Twitter: @Giancadeca
Posted: February 4, 2016 at 11:00 pm