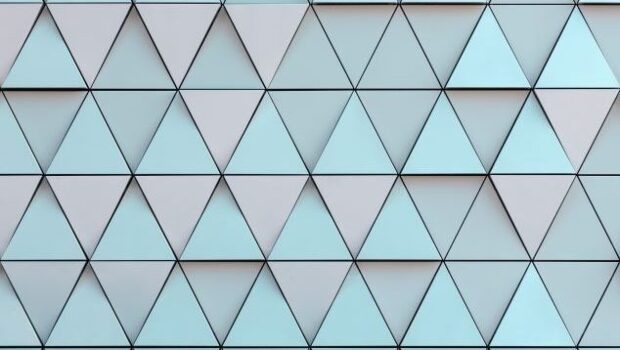Gusto de conocerlo
Alberto Chimal
Con la barra en alto y a punto de golpear el cristal, el Rocko descubre que el coche no está, en realidad, vacío: adentro hay una niña pequeña, como de dos o tres años, sentada en el asiento trasero, precisamente junto a la ventana que el Rocko se propone romper. Muy sorprendido, y aunque los demás se le quedan mirando con un asombro distinto (pues no entienden por qué no le da al vidrio de una buena vez, para que entre todos puedan arrancar el estéreo y las bocinas), el Rocko retrocede un paso, luego lo avanza nuevamente, luego se inclina para ver mejor. La niña, de hecho, es su hija, a la que no ha visto desde que la madre se la llevó hace algunos meses. Ella también parece reconocerlo, pues alza la manita y pega la palma al interior del cristal. Lo primero que se le ocurre al Rocko es que la madre es todavía más pendeja y perra de lo que él creía, para dejar a su propia hija sola en un coche cerrado, para que en vez del Rocko llegue alguien que no la conozca y le ponga al menos un susto horrible, y en el peor de los casos la golpee o la hiera o la saque para violarla o… El Rocko, indignado, levanta otra vez la barra, pero para golpear la ventanilla delantera, de modo que la niña (quien sigue con la mano en el cristal) no corra peligro ni siquiera de recibir un golpe, y mientras los demás trabajan él pueda sacarla y llevarla a su propia casa. Entonces, en un parpadeo, la niña desaparece del interior del coche y su lugar lo ocupa una mujer muy vieja, arrugada, gorda, sentada justamente en la misma posición de la pequeña. Ella mira intensamente al Rocko. Éste piensa en su abuela y luego tiene una idea curiosa: le parece que, si vive lo bastante, su hija podría llegar a verse así: su propia hija llegará, si tiene suerte, a ser ese despojo. Nunca se le había ocurrido semejante idea y no es un pensamiento agradable. Una vez más baja la barra. Los demás se encuentran cada vez más agitados por la falta de acción del Rocko: ha pasado casi medio minuto desde que llegaron hasta el coche y, si bien es poco probable que alguien intente detenerlos, no es bueno que se mantengan mucho tiempo en el mismo lugar, y además está la urgente necesidad de contar con el dinero de la venta de cuanto puedan sacar del interior. Uno de ellos va a increpar al Rocko para que se apresure cuando éste vuelve a moverse. Los demás creen que va a romper, ahora sí, el vidrio, y en efecto el Rocko vuelve a levantar la barra, porque también sabe de las urgencias del momento y lo más fácil debería ser sacar a la vieja (porque debe ser una desconocida: la impresión que tuvo el Rocko es absurda) y echarla a un lado mientras trabajan. Entonces, ya para dar el golpe, el Rocko se detiene una vez más. Aquí cabe esta digresión: el coche les llamó la atención desde varias horas antes, cuando lo vieron de lejos en la esquina más remota del estacionamiento de la unidad, cerrado y lejos de los otros automóviles; ahora, mientras el Rocko mira boquiabierto las ventanillas, los otros, por algo observar pues no ven lo que él está viendo, reparan en varios detalles triviales: por ejemplo, la carrocería no es como ninguna que hayan visto antes y la marca (logotipo de una fábrica, nombre del modelo) no se ve por ningún lado. El Rocko mismo no ha reparado en nada de esto porque, ahora, el interior del coche alberga un tesoro: diez cajas nuevas y perfectamente cerradas de estéreos para automóvil, de buena marca y cada una con su correspondiente juego de bocinas. Las cajas están apiladas en los asientos y pueden verse y contarse sin problemas. El Rocko se pregunta si algo de cuanto está ocurriendo es efecto nocivo de alguna sustancia, pero también decide que otra pregunta es más importante: si entre todos podrán llevarse las cajas en un solo viaje y con la debida velocidad. Como decide que al menos deben intentarlo, levanta la barra por cuarta vez. En- tonces oye una risa seca, aguda, que él atribuye primero a alguno de sus compañeros. Pero la risa prosigue mientras las cajas, sin más, comienzan a desaparecer una por una del interior del coche. Así: primero están y luego no, como en la televisión, y hasta peor: sin luces que las nimben, sin sonido. Nueve, ocho, siete, seis. El resto de la banda no comprende: primero su amigo va a romper el vidrio, luego no, luego sí, y ahora además de bajar la barra una vez más ha puesto una cara muy extraña. Todos están pensando ya en los efectos de varias sustancias de las que se abusa durante algún tiempo cuando el Rocko abre la boca para gritar. Está furioso: mientras la risa continúa cada vez más fuerte, más hiriente, las cajas han seguido desapareciendo y ahora no quedan cinco, cuatro, tres, dos, sino una sola: un estéreo con sus bocinas, que en cualquier momento puede no estar más, y él se ha limitado a quedarse viendo como pendejo mientras todo se va. La barra se eleva despacio, como si pesara muchísimo: está corriendo, por así decir, contra la última desaparición, que puede llegar ahora, o ahora, o ahora, pero también es como si el esfuerzo requerido para levantarla fuera en verdad sobrehumano y su potencia, cuando fuera a caer, no pudiera compararse con la de ninguna otra arma. Sube, sube cada vez más y de pronto cae. Cae y golpea el vidrio una sola vez. Entonces ocurren varias cosas: la superficie transparente se cuartea, pero una alarma suena y todos piensan que es la del mismo coche, por lo que la banda completa salvo el Rocko se va corriendo; la última caja desaparece, la risa se vuelve un estruendo y luego se divide en muchas, se convierte en una multitud que se burla y grita de alegría, y en el interior del coche Rocko puede verse a sí mismo. Está desnudo, encogido con dificultad en el asiento trasero, a cuatro patas, y sobre él está el Caifás, uno de los que se fueron, desnudo también y a punto de penetrarlo por detrás. El Rocko de adentro, sonriente, sometido, inclina la cabeza y dice en alta voz que ama ser el putito del Caifás. También, que siempre guardó en secreto sus verdaderas pasiones pero ahora es más feliz que nunca. El Rocko de afuera, aún más trastornado que antes, mira al de adentro y al Caifás comenzar un vaivén lento y pesado, doloroso, salpicado de exclamaciones alegres, las risas de antes y el chillido variable de la alarma. No levanta la barra porque no sabe qué hacer. Sí, dice el otro Rocko, sí, sí, sí, dame, dame, sí, y los dos empiezan un ulular prolongado, alto como si proviniera de la garganta de una mujer o de un niño, y después de un tiempo, de pronto, cesan los sonidos, la gente del interior del coche desaparece y el Rocko está mirando las estrellas.
Blancas, brillantes, numerosas, llenan el negro interminable que se ve por las ventanillas. Es como si el suelo del estacionamiento fuera sólo una delgada corteza, y por debajo, como arriba, estuviese el cielo enorme y oscuro, y el coche estuviera justo sobre el agujero que comunica lo alto con lo bajo y prueba que son lo mismo. El Rocko no piensa en agacharse ni en mirar entre las llantas (si lo hiciera notaría que, por ejemplo, además de las anomalías que sus amigos pudieron ver, las ruedas están hechas de metal, y no pueden girar por estar soldadas a la carrocería) pues no puede apartar los ojos de la vastedad enorme, inmóvil como el cielo de cualquier día, recortada por las divisiones entre los cristales y el área limitada que el coche cubre, y sin embargo tan grande…
El Rocko, diminuto ante lo que mira, siente miedo, siente asco, siente vergüenza. Piensa en cómo será él cuando tenga la edad de la vieja, piensa en el Caifás sobre él, piensa en la imagen de su hija. Piensa en gente que ha visto de lejos o en la televisión o sólo una vez, de paso, en una calle o una multitud. Siente algo en la garganta; esto reaviva su enojo y pronto ya no puede contenerse. El siguiente golpe de la barra, apenas el segundo, logra que el vidrio termine de romperse y mil fragmentos se separen y salten y caigan con un fuerte ruido. Del otro lado de la ventanilla ahora abierta se ven los asientos (salpicados de trozos de cristal), el tablero, el volante, pero todo el coche comienza a temblar violentamente y la voz de algún tiempo atrás, sola, risueña, vuelve: dice algo. El Rocko, quien ha retrocedido algunos pasos y por fi n ha soltado la barra para que caiga al suelo, no entiende bien las palabras, pero le parece que fueron algo como “Gracias, muy bien, ya es suficiente, tanto gusto”. El coche estalla en una nube de polvo que se arremolina alrededor del Rocko y luego se dispersa, como impulsada hacia arriba por un golpe de viento. Y en el lugar que ocupaba el coche hay ahora una oveja blanca, encogida, que bala al ver al hombre e intenta alejarse de él pero está atada a un poste de metal. Tiene un moño azul amarrado al cuello.
El Rocko se cree a punto de caer también, de rodillas, de espaldas; piensa que va a empezar a reír, larga, tan fuertemente como la voz que se ha marchado. Sin embargo se contiene al escuchar un gruñido bajo y áspero detrás de él. Antes de volverse ya imagina los ojos redondos, brillantes, del animal que acecha y tiene hambre. La oveja, advierte, quisiera correr, pero le será imposible. Arriba la noche permanece.
Posted: April 9, 2012 at 3:58 am