DOS NOTICIAS
Kike Ferrari
Sí, señor, mucho miedo. Usted lo ha dicho, un miedo sucio.
H. Constantini
Sentate nomás, dice.
La silla es acolchada pero aún así me duele todo el cuerpo, este despojo en que se transformó mi cuerpo, cuando apoyo las nalgas enflaquecidas en el asiento.
No nos presentamos, ¿eh? Me dicen el Tigre. Es un placer conocerte, creeme.
Sobre el escritorio, frente a mí, humea una taza de café.
Ahí tenés azúcar, si querés.
La lengua bífida de algo que —a falta de otra palabra mejor— podríamos llamar terror, me recorre la espina dorsal y un escalofrío crece en mi cuerpo golpeado y débil. Por un momento cierro los ojos y me pregunto si no tengo más que temer del humo que sube desde la taza de café que de las descargas eléctricas.
Querés un cigarro, pregunta ahora. Son cubanos. Me los manda un camarada de la Fuerza que está infiltrado en el PC. Años lleva metido ahí.
Siento crecer el miedo. Un miedo que trasciende el dolor, si es que hay algo que pueda ser más fuerte que el dolor. De alguna manera esta charla casual, la silla acolchada, la taza de café y el tabaco, anuncian algo que sólo puede ser peor. Eso aprendí en mis semanas acá: las cosas sólo pueden empeorar.
Prende el habano y repite el convite. El sabor ocre llena la oficina. El deseo de fumar es tan fuerte que tengo que usar lo que me queda en el tanque de combustible de mi voluntad —que no es mucho, que es casi nada, que tendría que guardarlo para mejores causas— para no tirarme al piso y gritar que sí, que claro que quiero, que me muero por paladear esa maravilla de tabaco.
No, le digo. Y no digo más.
Quizá lo conocés. Vos venís de las FAR. Y antes de la Fede, ¿no? Se ríe. Sí, lo tenés que conocer. Nos trae cigarros de Cuba y vodka de Moscú. La cagada es cuando lo mandan a Alemania o Checoslovaquia. Vuelve a reír.
Odio esa risa como nunca odié nada antes. La odio más que la mano que maneja las pinzas que me arrancaron dientes y uñas. Trato de irme, de recordar a Marianita en la hamaca de la plaza Martín Fierro, su pelo lacio al viento, los ojos achinados como los de mi mamá y esa risa hermosa y pura que podría dibujar de memoria.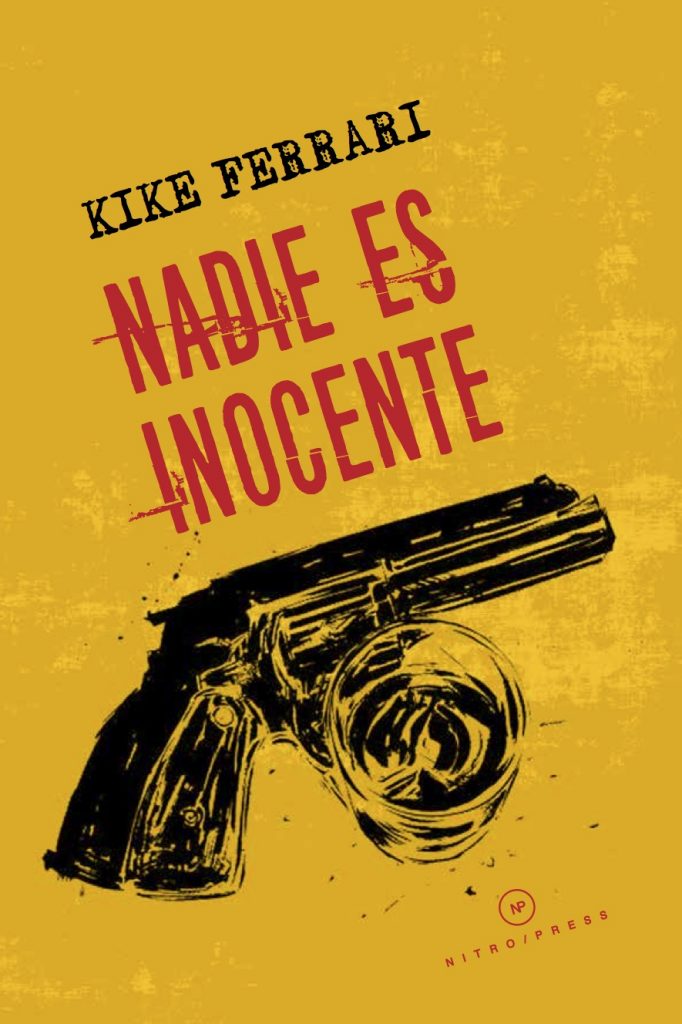
Seguro. Seguro lo conocés, dice.
Y dice un nombre. Un nombre que conozco, claro.
Total, agrega.
Me hundo en el vértigo. Conozco al compañero cuyo nombre acaba de ser dicho. Lo conozco de la militancia, pero sobre todo lo recuerdo un poco pasado de vino, cantando canciones de la Guerra Civil española, acompañándose con una guitarra, en un asado en la casa de la Tana. Me pregunto si me habrá dicho el nombre para que sepa que van a matarme. O si están por soltarme y la información está envenenada.
Pensar que entró al Arma porque quería ser músico, para meterse en la Banda. Y ahora se la pasa cantando canciones de Quilapayún entre los bolches, dice.
No puede ser, me repito, me está haciendo la cabeza.
Se ríe de nuevo, estruendosamente, una carcajada profunda y grave que termina en tos.
¿Seguro no querés? Bueno, tomate el café aunque sea, que se te va a enfriar.
Niego con la cabeza. No puedo aceptar nada. No puedo ceder nada. Nada. O todo va a ser cuesta abajo como en una pendiente. Lo sé. Él también lo sabe. Por eso hace otro silencio larguísimo mientras fuma y me deja hundido en mis dudas, mis demonios, mis miedos, en el penetrante y perfecto aroma que forma el humo del tabaco mezclado con el del café.
Miro alrededor buscando una salida que sé que no existe, sólo por la costumbre, para seguir con la guardia alta, para no abandonar la guerra. Los perros mean en los árboles, nosotros combatimos.
Bueno, igual no te traje acá para que fumes y tomes café. Bah, para que me desprecies la invitación, en realidad. Es otra cosa, como te podrás imaginar.
Pita una vez más y el aroma ocre vuelve a llenarlo todo. Se me hace agua la boca. Trago saliva y me paso la lengua por la llaga que son mis encías. Allí, donde solían estar mis dientes.
Tengo dos noticias, dice.
El miedo es un huracán que lo arrasa todo. Querría abrazar a mi vieja y llorar dos semanas seguidas. Mi vieja, pienso, que estará en la cocina de su casa, tomando mate, suponiéndome muerto. Espero. Espero que me imagine muerto. Que no imagine esto. La parte de esto que se puede imaginar.
Una buena y una mala. Pero esperá, se interrumpe, primero te quiero mostrar algo.
Saca unas fotos del cajón del escritorio y me las alcanza. Son pedazos de cuerpos. Una mano, la mitad inferior de una pierna, dos orejas y algo que parece ser un ojo.
Estaban vivos, cuando se los sacamos, dice. Y da cuatro nombres. Los nombres de cada uno de los miembros de mi última célula.
Tres de ellos coincidieron que vos sabías dónde estaba la guita, dice y hace una pausa para fumar.
Se pone de pie y me da la espalda. ¿Es el cansancio, el dolor o el miedo lo que me mantienen en la silla ante la única posibilidad que voy a tener de atacarlo —a él, a cualquiera de ellos— por detrás? No tengo tiempo de contestarme porque ya está otra vez de frente, con una botella en la mano.
¿Whisky?, ofrece. Y sin esperar mi respuesta sirve dos vasos. Vacía el suyo de un trago.
La piba fue la única que no te batió. Pero porque no tuvo tiempo, la verdad. A los muchachos se les fue la mano.
El vaso de whisky sobre el escritorio, al lado del café enfriándose, me llama. Sacudo la cabeza. Me imita.
Es que estaba muy buena, dice con una media sonrisa entre canchera y cómplice.
Pues, te decía que tengo dos noticias.
Piensa o finge que piensa y hay una nueva interrupción.
¡Otero!, grita.
A sus espaldas se abre una puerta y entra uno de los tipos que me estuvo dando máquina. Es canoso, alto y flaco. Tiene la camiseta manchada de sangre seca. Algo raro, no sé bien qué, pasa en uno de sus ojos.
Señor, dice. Y se para junto a la puerta sin cerrar.
Ustedes se conocen, ¿no?
Es el que más se ensañó con mis huevos. Aprendí a saber cuándo es él, aunque me tengan vendado, porque le gusta poner la radio en una estación de música del litoral mientras te labura. Y cantar canciones de la hinchada de Boca.
Qué haces, me saluda Otero como si fuéramos vecinos.
Le decía acá al pibe, sigue el tipo al que llaman el Tigre y me señala con la pera, que tenemos dos noticias para él. Justo estaba por contarle de que se tratan.
Otero no puede evitar una sonrisa en la comisura de los labios y el miedo al dolor vuelve como un latigazo.
La buena, dice el Tigre, dirigiéndose de nuevo a mí, es que no te vamos a torturar más. Se acabó la máquina para vos, pibe. Ya nos dimos cuenta que no vas a hablar y que tenés dos pares de pelotas. Por eso te decía hace un rato que es un placer conocerte. El coraje es una cualidad que yo respeto donde la veo.
Hay una nueva pausa. Es como si las tuviera cronometradas. El tiempo suficiente para que los dispositivos del miedo se activen y volver a sentir la lengua bífida y el escalofrío.
Lástima, dice, que acá el coraje no te vaya a servir para un carajo. Porque la mala noticia, pibe, es que tenés visita.
Y entonces la veo aparecer en el marco de la puerta, veo la mano de Otero sobre el pelo lacio, veo los ojos achinados que heredó de mi mamá. La escucho decir: hola, pá, mientras pese a todo esboza esa sonrisa que yo podría dibujar de memoria.
*Del libro Nadie es inocente, Nitro/Press, 2017, México
 Kike Ferrari (Buenos Aires, 1972). Su obra —cinco novelas, un libro de ensayos y dos de relatos— se ha publicado en Argentina, México, España, Francia e Italia y premiado por el Fondo Nacional de las Artes (Argentina), la Semana Negra de Gijón (España) Casa de las Americas (Cuba). Éste es el tercero de sus libros que se publica en México.
Kike Ferrari (Buenos Aires, 1972). Su obra —cinco novelas, un libro de ensayos y dos de relatos— se ha publicado en Argentina, México, España, Francia e Italia y premiado por el Fondo Nacional de las Artes (Argentina), la Semana Negra de Gijón (España) Casa de las Americas (Cuba). Éste es el tercero de sus libros que se publica en México.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: November 16, 2017 at 9:55 pm


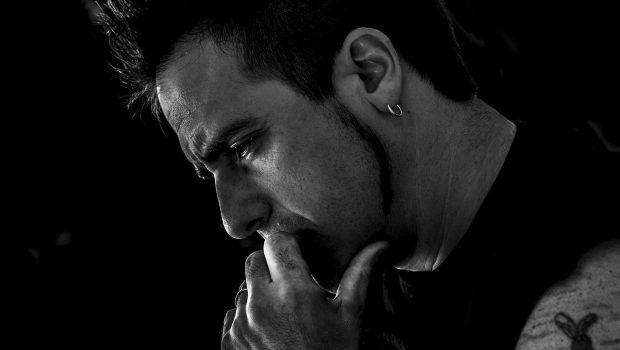






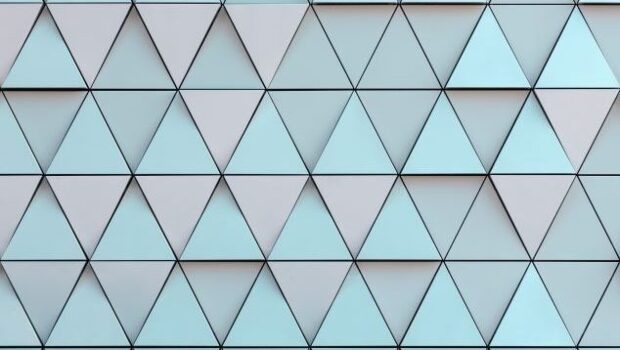

Joya!