Libros que muerden
Irma Gallo
Leo Solenoide, de Mircea Cartarescu (Impedimenta, 2018), y me topo con unas líneas que me dejan sin aliento: “para que un libro signifique algo, debe señalar una dirección (…) un libro tiene que ser una señal, tiene que decirte “adéntrate aquí” o “detente” o “vuela” o “ábrete en canal”. Un libro tiene que pedirte una respuesta”, y más adelante: “Ningún libro tiene sentido si no es un Evangelio”.
Las palabras de Cartarescu me abofetearon en mi propia escritura. Hace unos días envié una novela a concursar por un premio, pero después de leer esto (y todo lo que llevo de Solenoide), quisiera haberlo pensado mejor. Quisiera haberla reescrito una y otra y otra vez. (Solo lo hice dos o tres veces, en algunos capítulos). Puedo decir que el tiempo —el deadline de cierre de la convocatoria— me ganó, pero lo hecho, hecho está. No creo tampoco que sea una mala novela, lo que me preocupa es que no estoy segura de que le diga al potencial lector “ábrete en canal”. Mucho menos de que sea “un Evangelio”.
Pero dejemos mi escritura a un lado, que hasta que no se publique —si es que eso sucede— no le importa a nadie más que a mí.
Lo que me sucedió después de leer estas líneas es que me confirmó algo que ya había detectado, por lo menos de unos meses para acá: casi ninguna lectura me provoca “eso”. Casi ningún libro de los que he leído en ese periodo me ha dicho “vuela”.
Quizá me he vuelto más exigente. Pero también existe la posibilidad de que la industria editorial (por lo menos a la que acudo, la que publica en lengua española, ya sea original o traducciones) se haya vuelto complaciente.
¿Cuántas novedades al año publica una casa editorial grande?, ¿cuántas, de esas, que no son de no ficción, auto ayuda, recetas de cocina, historietas, etc., pueden llamarse realmente “obras literarias”? No lo sé. Y no tengo ganas de meterme en temas de cifras y porcentajes, porque a lo que me refiero es a algo que no se puede medir en estos términos. Y voy a poner algunos ejemplos, por si no me estoy dando a entender.
En 2013, cuando Alfred A. Knop editó por primera vez la novela Americanah en inglés (en español fue Literatura Random House en 2014), su autora, la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie ya había publicado por lo menos otros seis libros, entre poesía, teatro y novela, sin gran repercusión. Pero con Americanah ganó varios premios, entre ellos el National Book Critics Circle Award, y el Chicago Tribune Heartland Prize. Esto disparó su popularidad y la convirtió en una portavoz de las minorías negras africanas en Estados Unidos y de las feministas en todo el mundo.
Fue entonces que las críticas en publicaciones especializadas en libros y en temas de mujeres me empujaron, literalmente, a buscarla con gran curiosidad y expectativa.
Lo primero que encontré, y fue solo en formato electrónico, fue Medio sol amarillo. La historia es atractiva: dos mujeres, dos hermanas, en la fallida independencia y breve existencia del Estado de Biafra, en Nigeria. Los personajes, sobre todo los femeninos, están muy bien construidos; la anécdota atrapa. Está bien contada. Ahí hay, sin ninguna duda, una escritora con oficio. Aunque debo decir que eché en falta una propuesta estilística, algo más de forma que de fondo, aun así, la disfruté.
Luego me leí por fin Americanah. Y me gustó menos que Medio sol… Si en la otra había sentido que faltaba algo más allá de lo que se dice, el cómo se dice, esta novela reafirmó esa percepción. En la historia de una joven nigeriana que se va a vivir a Estados Unidos y ahí se convierte en una americanah, o sea, una negra africana viviendo el racismo y el machismo de ese país, me faltaba que las palabras, la manera de escribirlas, me cortaran a la mitad, me “abrieran en canal”, como dice Cartarescu.
Con todo, insisto, rescato los personajes, los temas de Chimamanda, su interés por escribir sobre las minorías. Pero con esas dos novelas me doy por satisfecha. No creo que vaya a leer más de esta autora.
Pero esto no me pasa con otras cosas que he leído últimamente; algunas por placer, otras por trabajo. Este es el caso de una novela escrita originalmente en español, por un autor venezolano radicado en México, publicada por uno de los más grandes y poderosos consorcios editoriales en nuestra lengua.
Lo que he encontrado en esta novela me entristece, y no exagero: a pesar de tener una buena historia, el autor recurre a imágenes forzadas, frases hechas, metáforas fallidas, no sé si para tratar de crear un estilo. Es la primera novela que leo de él, que ha ganado, con otras, dos de los premios literarios más prestigiosos: el Herralde y el Tusquets, y francamente no lo entiendo. (Aunque no leí esas novelas ganadoras). Y me siento un poco decepcionada.
Quiero meterme en la cabeza que el tipo de escritura que plantea Cartarescu es casi imposible, que existe solo en un plano superior, reservado a los que quedarán, después de los siglos, con sus nombres escritos en oro en los lomos de los libros de las bibliotecas de la Historia, con “h” mayúscula. Como Shakespeare, como Cervantes, como Kafka, como Proust, como Virgina Woolf. Y entonces, la inmensa mayoría de los autores que se publican hoy en día quedaría condenada a las arenas movedizas del olvido.
La posibilidad me asusta, porque si es así: ¿quién contará la historia de nuestras generaciones?, ¿quién hablará con sus voces?, ¿cómo nos conocerán los que vendrán después?
Quiero pensar, además, que la industria editorial debe sobrevivir. Es necesaria, ¡qué digo: indispensable! Y en ese sentido, no podría hacerlo publicando solo los libros que avasallan, que desgarran, que nos gritan “detente aquí” o que nos “señalan una dirección”. Tiene que hacer concesiones, tiene que publicar, aun dentro de sus colecciones literarias, libros “menores” (nótense las comillas, por favor), en los que el tipo de historia —la fórmula—, el prestigio del autor, la cantidad de libros que haya vendido anteriormente o los premios que haya ganado, o el número de seguidores que tenga en Twitter o Instagram aseguren en lo posible que este nuevo libro se venderá.
La industria, repito, tiene que sobrevivir.
Y publicando esa gama que va de lo sublime (porque si no lo hubiera, no existiría Mircea Cartarescu en esta época, en esta generación) a lo mediocre o lo francamente deleznable, la industria editorial continúa subsistiendo, a menudo con respirador artificial, en medio de la selva que han creado las leyes del mercado.
Y por eso, me repito con resignación, es que la mayoría de los libros ya no muerden.
¿Qué la vamos a hacer?

Irma Gallo es periodista y escritora . Colabora para Canal 22, Gatopardo, El Gráfico, Revista Cambio, y eventualmente para otros medios. Es autora de Profesión: mamá (Vergara, 2014), #yonomásdigo (B de Block, 2015) yCuando el cielo se pinta de anaranjado. Ser mujer en México (UANL, 2016).
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: February 7, 2019 at 10:03 pm







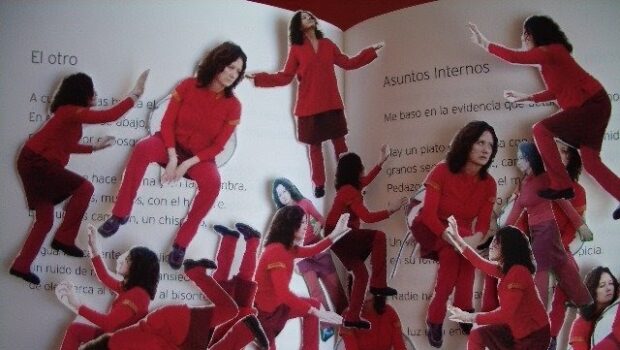



¿Tendrá algún correo electrónico la sra. Irma Gallo?
Muchísimas gracias
Hola! Me puedes escribir a irmaegallo@gmail.com
Saludos
Morder es una de esas conductas en los niños pequeños que vuelve locos a los padres y a veces es un hábito difícil de romper.