PENTIMENTO
Katya Adaui
Yo tenía seis años. Vivía con mi madre. Mi padre nos abandonó cuando nací. Nunca lo he visto. La verdad, tampoco me obligué a buscarlo. Desapareció de nuestras vidas, lo maté en mi cabeza. ¿Quién desea buscar a quien no espera ser encontrado? ¿Cómo se dialoga con quien no está? Me gustaría inventarme una historia como esta:
Un día después de mi cumpleaños diecinueve, mi padre se marchó. Antes de irse me entregó una caja con camisas y libros diciendo: Todo lo que necesitas saber de la vida está aquí. Se refería a la literatura pero también parecía hablarme de su ropa, como si heredármela significase compartir conocimientos, cansancios, temores, pasado. Leí los libros hasta poder citar pasajes enteros de memoria, las camisas me siguen quedando bien.
Mi madre decidió que lo mejor para mí era dejarme todos los días por la tarde en casa de la abuela, después del almuerzo. A tres cuadras del departamento quedaba la casa. En el segundo piso vivían mis tíos, los hermanos de mi madre. Con su propia puerta de acceso. Ni te enterabas si estaban o no. Tienen un hijo. Lorenzo. Me lleva cuatro años. Recuerdo la primera vez que jugamos juntos. Ser amigos, mucho más que primos hermanos, ser hermanos. Por fin había encontrado un compañero en la vida, ¿sabes?
Mamá ya había advertido que los colores me enloquecían. Me enviaba a la casa de la abuela con un arsenal de acuarelas, pinturas, crayolas y cartulinas para compartir con Lorenzo. Ella tuvo clara mi vocación antes de que yo mismo supiera aceptarla. A él le encantaba dibujar conmigo. Le enseñaba a olvidarse de calcar, a atreverse a hacer sus propios trazos. Lorenzo era muy torpe. No tenía gracia para pintar ni para otras cosas. Se agotaba, hacía barcos con las cartulinas. Barcos y más barcos. De distintos tamaños. Eso se le daba muy bien.
Mis tíos trabajaban. Mi abuela nos cuidaba. Desde siempre fue una anciana. Se pasaba el día jugando solitario encima del piano de mis tíos. Ellos heredaron ese piano, decían: Se queda acá porque Lorenzo tomará clases algún día. Su expresión favorita era “algún día”. Nunca contrataron a un profesor. Quizás yo habría resultado beneficiado con estas manos grandes que tengo. Hubiera sido pianista y no pintor.
Apenas pisé la casa como una presencia formal, diaria, nos divertía observar a la abuela. Tan llena de manías. Hervir café con cebolla. Barrer la cocina hasta que la escoba pareciera el nuevo bastón. Embolsar cada fragmento como un carozo importante, broches, botones, piedras, pasaportes, esconderlos en la mesa de noche. Rezarle al santo de los objetos perdidos. La abuela tuvo paciencia y nos demostró cómo emparentar los ases, los reyes de cada palo, aprendimos con la misma rapidez con que nos aburrimos. Nos mandó a pintar al estacionamiento, ya saben a dónde deben largarse. Decía que malográbamos el piso de la sala con nuestras pisadas. Si nos tardábamos en ir directo al garaje, nos apuntaba con su bastón, medio en broma, medio en serio. Ese piso de la sala. Nada podía rayarlo. Era un parqué muy prolijo, brillante. Charol. El estacionamiento era techado. Ni mis tíos ni la abuela tenían auto. El piso era de cemento. En una de las paredes había un grifo que no dejaba de gotear, plas, plas. Implacable. Goteaba y goteaba el grifo como si el cemento tuviera sed. Mamá decía con frecuencia, es un acto de egoísmo mantener grifos abiertos por gusto, sobre todo cuando me lavaba los dientes dejando correr el agua, porque la mitad del mundo tenía sed. Decía, citando a un escritor, cuando tienes sed dirás que puedes tomarte toda el agua de un oasis. Por física, no importa cuánta sed tengas, solo podrás tomar tres vasos seguidos. Yo iba comprendiendo poco a poco que la abuela era egoísta.
Estas son mis cosas, al garaje.
La voz de la abuela tenía intención de castigo. A Lorenzo y a mí nos contentaba la idea de la guarida propia. Tú sabes que dos niños se inventan una fortaleza con pocas sillas. Teníamos, para disfrutarlo a nuestras anchas, un espacio de cuatro por cuatro. Una de las sólidas puertas de madera del estacionamiento colindaba con la cocina; la otra, un portón gigante que daba a la calle. La abuela nos había prohibido cerrarla, quería escucharnos jugar. La abuela, tal como era muy vieja, era muy sorda. Sordísima. Escucharnos jugar. Qué risa. Yo quería tener dinero para comprarle los audífonos que promocionaban en la tele. Un alfiler se caía y una voz le preguntaba a un anciano, ¿lo escucha; él respondía con una sonrisa: Fuerte y claro. Daba la impresión de que nunca comprendía, de que siempre era ella la que hablaba. Y hablaba poco, lo suficiente para acumular desinterés y quejas. Se asomó algunas veces. En dos ocasiones su bastón superó la puerta, se atrevió a ingresar, y nos pidió que le mostráramos nuestros cachetes para besarlos. Qué cosa más extraña. Yo me pasé la mano por la cara ambas veces. La abuela olía a una mezcla de talco para bebés y colonia vieja, “perfume de viuda”, lo llamaba mi madre, y le salían bigotes negros y duros que hincaban (tenía una máquina de afeitar sobre el lavatorio). Me desesperaba que no hiciera algo con el grifo goteante. ¿Abuela? Nada. Aunque nos acostumbramos muy pronto a él, como si se tratara de una tercera compañía. El estacionamiento apestaba a siglos de humedad, a catacumba. ¿Recuerdas ese olor, fuiste con tu clase a una antigua iglesia? Dos niños solitarios. Solos. Lorenzo imitaba mis dibujos, se afanaba con los barquitos.
Yo guardaba mis dibujos para mostrárselos después a mamá. Ella volvía siempre agotada a casa pero hacía el esfuerzo. Lorenzo era raro. Después de todo el trabajo que se daba, rompía la gran mayoría de sus creaciones y las botaba al tacho de la cocina. Porque todos son iguales, decía, ninguno me sale diferente. Yo lo miraba sin entender si era tonto o se hacía. Le respondía: Es que los doblas así y así. Me reía de él y él se reía conmigo. Una de esas tardes me pidió que abriera el grifo. Goteaba cada dos minutos o algo parecido, pero nunca habíamos visto lo que descubrimos. Ábrelo más, dijo, ¡más! Se formó un pequeño riachuelo que fue a dar a la cocina, inundándola. El agua perseguía a la cocina, como el humo del fumador persigue al que no fuma.
¿Fumas? Perdón. Sigo.
Eso fue algo tan inesperado, emocionante, así fue. El piso del estacionamiento se inclinaba hacia la cocina en vez de mantener un equilibrio con toda la construcción de la casa. Ya sabes tú cómo son los niños. Su violencia. Todo es juego con el agua aunque haya desperdicio. Dejó de perturbarme el grifo que goteaba. El agua vivía, debió haberse filtrado por debajo del portón que daba a la calle. El piso era inestable. ¡Ábrelo más! El cambio en la cara de Lorenzo, monumental: por fin era el mayor de nosotros, por fin el capitán decidía. Abrí la llave todo lo que pude, él tomó uno de sus barquitos y lo posó en la corriente. Avanzó como empujado por vientos invisibles hasta la puerta de la cocina, se estrelló contra ella, su proa se arrugó como un seño fruncido. Habíamos ingeniado un juego.
Lo único que jamás deberíamos descuidar era el secado del piso de la cocina. Sabíamos dónde estaban los trapeadores. Esa casa, si bien éramos convidados a un solo ambiente, era nuestra. La abuela no tendría cómo enterarse. Tampoco mamá. No habría reprimenda. Secaría muy bien el piso, el bastón de la abuela nunca resbalaría. No quería asistir al espanto de verla caer. Eso siempre me dio miedo, que la abuela se cayera en mi ausencia y que Lorenzo no marcara los teléfonos anotados en la pared del piano. Mi madre también decía, si la abuela viviera con nosotros me sentiría más segura pero esta casa es del ancho del sofá. Yo me decía: Lorenzo se equivocará y hará cualquier cosa con el teléfono. El cable del teléfono, una maraña. Un nudo.
Vuelvo ahora al estacionamiento. Vuelve conmigo allí.
El agua seguía fluyendo, el mismo ruido caudaloso. Cuando quise cerrar el grifo Lorenzo no me dejó. Se acercó a mí, se acercó demasiado. Sonreía. Dudé que si acaso me pegase. ¿Pero por qué improvisaría? Lorenzo era rutinario en sus juegos, en todo. Pegó su boca a mi oído y dijo: Bájate el pantalón. Fue un pedido. De ninguna manera fue una orden.
¿Para qué, Lorenzo?, ¿qué te pasa?
Solo hazlo.
La misma voz suave pero su cara de diez años se había endurecido; parecía la de un adulto, la cara de mi tío. Me empujó y caí al piso. Intenté levantarme. Todas las veces resbalé en el agua y de nuevo. Lorenzo se arrodilló a mi lado y con mucho esmero me quitó los zapatos, con ternura, como el hermano mayor que ayuda a acostar y a desvestir amorosamente al hermano enfermo, como dándose. Con la misma paciencia me quitó el pantalón. Pero no me miraba a los ojos. ¿Había compasión en ellos o se concentraban? No entendía si me dañaría o no. Eso fue siempre lo contradictorio, ¿cómo saberlo? No se comportó malo, no. Yo miraba el barco desfigurado contra la puerta; después, el grifo. Grité con toda el alma, ¿quién me escucharía?
Durante el resto del año, Lorenzo me hizo lo que me hizo en ese lugar y nadie se enteró. Me abrazaba. Hablaba mucho, decía cualquier cosa, yo solo sentía un cardumen de palabras, no quería escuchar, si entendía siempre iba a entender y no quería. Me ayudaba a subirme el pantalón, te desvisto, te visto, en ese plan. Me decía: Ahora sí apaga el grifo y seca el piso de la cocina, no se vaya a caer la abuelita.
Apágalo. ¡Qué idiota! Ahí no pensaba, este es un idiota fracasado que no fracasa.
El día de mi cumpleaños número siete, lo celebramos, como solía pasarme, solo mi madre y yo porque es en verano y no hay colegio, le dije que nunca más iría a la casa de la abuela. ¿Qué ha pasado?, mi fiereza tan temprana la asustó, la tomó desprevenida. ¿La abuela o Lorenzo son malos contigo? ¿Te pegan? Le dije que la abuela no arreglaba el grifo del estacionamiento. Ojalá hubiera podido señalarle dónde me dolía. Me dolía todo.
Mamá, sin comprender por qué un grifo abierto podía hacerme llorar, se culpaba de haberme convencido de que dejarlos correr era egoísta. Ese año ingresé al primer grado y me matriculó en el taller de pintura, por insistencia mía. Me aceptaron pese a mi edad. Pinto desde siempre. Tenía una disposición natural que mis profesores de arte alabaron e incentivaron. Cuando cumplí quince y tuve mi primera enamorada, le conté a mamá lo que me había pasado. Esa noche me había dicho: “Estoy más agotada que nunca. Hoy sí estoy muerta”. Yo pensé, si hablo ahora estará tan cansada que no podrá sino escucharme.
En las fiestas familiares Lorenzo se emborrachaba. Todos se lo permitían. Ya la abuela había muerto. Nadie se alertaba de cómo yo vivía la amenaza. Lorenzo conseguía acorralarme en alguna esquina hablándome al oído con esa voz amable que de tan amable horripilaba: Tu mamá es una idiota, ¿no se da cuenta de que con ese pantalón salmón se te ve marica? Supongo que si alguien nos hubiera visto desde lejos habría gritado para que se enterasen del pavoneo del primo mayor frente al menor: “Peléense de una buena vez, enfréntese, como toros o gallos. Están en esa edad. Ya son hombres”. Me sentía el expulsado de la fiesta. Odié mi pantalón salmón, lo monocromático. No luchaba. Lorenzo me llevaba dos cabezas. Había pegado un estirón tremendo. Yo le temía. Al rey perverso, al daño vitalicio. El pavor antes de dormir. El miedo de quien es obligado a ingresar al mar aunque no sepa nadar temiendo ahogarse cerca de la orilla, sin sentir el alivio de superar la ola que lo traga.
Lorenzo comprendía mi pensamiento, el maricón sería yo, no él. Yo, el delgaducho, el introvertido, el de las manos desproporcionadas frente al resto del cuerpo, el “pintor de la familia”. Mamá me dijo conteniendo todas sus lágrimas, ¡cómo se notaba el esfuerzo que hacía!, no se lo cuentes a ninguna chica, no estará contigo. Creerá que eres maricón. Y tú no eres maricón. Tú eres mi hijo. El maricón es ese hijo de puta de Lorenzo. Si pudiera matarlo lo ahorco yo misma.
He leído, la felicidad es repetir. Nunca en mi caso. Sin embargo, cuando pinto a Lorenzo, lo pinto de niño. Capturado en una misma edad. Si lo pintara de adulto lo odiaría. Recuerdo, su yo niño dañó a mi yo niño. Equipararnos. Si él olvida, ¿cómo saberlo? Solo sé lo que conozco y eso que conozco es el mayor dolor y el mayor aprendizaje de mi vida. La adultez es una playa artificial que la mente prolonga. Siempre podemos imaginar un mundo mejor al que nos ha tocado vivir. Que ninguna foto acompañe mis palabras, promételo. Me dan terror los álbumes de fotos. No soporto la distribución de la cronología. Solo en ellos vivimos para siempre.
Mi madre calló. La familia es la familia. Las venganzas deambulan durante un rato, se quedan hondas, después se olvidan de ser vengadas. Haber hecho todo por mí, al mismo tiempo, no haber hecho nada. La recuerdo como la postergo. No voy a idealizar. Acopió y veneró el silencio. Hay sombra y hay luz. Mi madre ha muerto. Además de ella, a nadie le conté lo que a ti.
Ya no quiero seguir monologando.
Pero me hace sentir bien hablarle a una mujer, decirle este es el hombre que soy, este es el hombre.
 Katya Aldaui (Lima, 1977). Escritora y fotógrafa. Es autora de Algo se nos ha escapado (Criatura Editores, Uruguay y Argentina, 2013; Borrador Editores, Perú, 2011) y de Un accidente llamado familia (Matalamanga, Perú, 2007). Escribe regularmente para publicaciones nacionales y extranjeras. Twitter: @kadaui
Katya Aldaui (Lima, 1977). Escritora y fotógrafa. Es autora de Algo se nos ha escapado (Criatura Editores, Uruguay y Argentina, 2013; Borrador Editores, Perú, 2011) y de Un accidente llamado familia (Matalamanga, Perú, 2007). Escribe regularmente para publicaciones nacionales y extranjeras. Twitter: @kadaui
Posted: September 22, 2015 at 9:28 pm










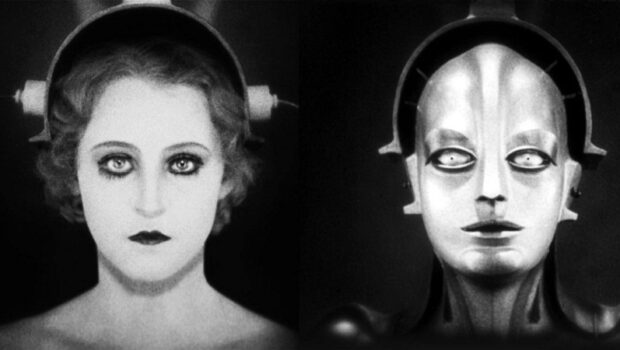
me parece muy interesante la pagina. Por favor contactenos para apoyarlos a difundir su trabajo.
saludos