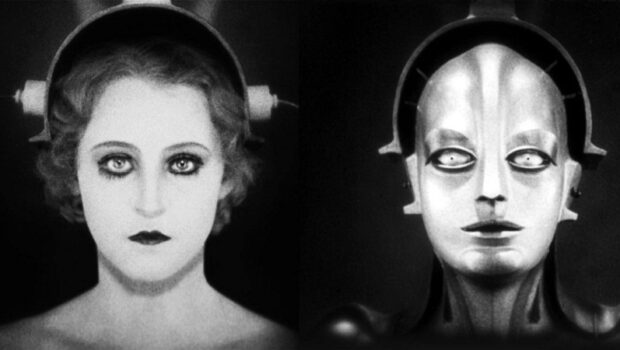Mis pesadillas
Miriam Mabel Martinez
Últimamente he vuelto a tener pesadillas. Sé que no soy la única. Desde mi oscuridad observo ventanas con luces azules tenues que delatan a los insomnes, quienes en lugar de contar borregos saltan del WhatsApp a FB, del Instagram a Netflix. Algunos se rinden y prenden la luz; otros, más tímidos como yo, se quedan a oscuras como si esa oscuridad nos resguardara del miedo, ¡qué contradicción! Crecimos creyendo que tenemos miedo a la oscuridad y ahora creo que le tememos a la luz; si no, ¿por qué este afán de no ver? Como si le tuviéramos miedo a lo que la luz revela.
Me envuelvo en mi noche para ocultar que tengo miedo. Un miedo que no se calma porque se combina con la tristeza, la impotencia y la frustración. Un miedo que me quiere engatusar y convencerme de que no hay remedio, que algo ya se pudrió no en Dinamarca, sino dentro de nosotros. En esa oscuridad, sudo y lloro mientras combato al miedo, y repito incansablemente: “no me vencerá, no me vencerá…”, con la esperanza de que estas tres palabras se unan en un mantra que, más que llamar a la divinidad, invoque a la empatía o, por lo menos, ahuyenten a las pesadillas que me corretean en las madrugadas hasta el alba cuando escucho a los pájaros avisarme que aún estoy viva. Su canto me tranquiliza.
En estas pesadillas aparece una y otra vez mi madre con esa presencia sonora que tuvo en su juventud y cuyo eco aún nos protege. De ella aprendió mi hermana mayor a cuidarme, como lo demostró aquella vez cuando a mis 12 años usó su suéter para cubrirme las piernas mientras manejaba para llevarme sana y salva a alguna clase sin que nadie pudiera espiar con lascivia mis piernas.
En estas mismas pesadillas imagino lo que habrá sufrido nuestra madre en silencio defendiéndonos instintivamente de un mundo acechante para las mujeres sin explicarnos nada, y lo más probable, sin comprenderlo. Porque mi madre, como mi abuela y mi bisabuela fueron mujeres que aprendieron a protegerse, más que a defenderse, en secreto, asumiéndose presa, atentas al acecho y acompañándose temblorosas en la no acción, como la mayoría de sus contemporáneas. Porque vivieron sintiéndose culpables ya fuera de su belleza o de su figura o de sus excesos o de su falta de carnes, de sus brazos flacos o gordos, de sus narices respingadas o ganchudas, de sus cutis tersos o cacarizos. Crecieron convencidas de que sus defectos les quedaban anchos y sus cualidades apretadas. Desde niñas tuvieron que ocultar sus pantorrillas, disimular sus caderas, negar su inteligencia como mecanismos de supervivencia.
En mis pesadillas imagino a mi madre y a su hermana luchar por instinto; mi madre obedeciendo el qué dirán y mi tía refugiándose a los 16 años en un matrimonio con un niño de su edad (¿habrán pactado defenderse juntas del mundo adulto? Quizá, pero pronto comprendieron, como lo saben sus hijos, que no funcionó). Las imagino en ese pueblito a orillas del río atrapadas en el calor del sotavento, tratando de camuflarse en la naturaleza para no ser vistosas –aunque lo fueran– hasta hacerse invisibles. Ocultarse para subsistir. También las imagino agradecidas con sus maridos por quererlas tal como son; las veo afanosas tratando de complacerlos, de atenderlos quizá por amor, pero también por temor de perder esa protección ante las miradas de los otros hombres. Porque una mujer sin esposo es de nadie. Las veo siempre abajo por costumbre, sin importar que sus maridos las quisieran ver de otra forma, ellas no sabían cómo ser vistas de otra manera. Las veo sumisas “porque así debe ser”, porque por siglos fue la opción más eficaz para sobrevivir. Siempre y solo en la sobrevivencia, y ése es el miedo que me atrapa, porque yo no quiero –ni me he conformado– con sobrevivir.
Yo quiero vivir, estar visible con mis defectos. Quiero presumir mis carencias, mis pies grandes –esos que la “feminidad” construida por los hombres desdeñan–, exaltar mi vanidad al no pintarme ni los ojos ni la boca ni las canas, exhibir mis piernas largas con el mismo orgullo con el que muestro mi inteligencia tejiendo y escribiendo.
Yo quiero ser visible con mis chales tejidos a gancho en tonos rosas, mis botas punketas y mis chinos rebeldes. No quiero disculparme por llorar ni por pegar como “niña”, tampoco quiero demostrar los efectivos ganchos al hígado que sí doy ni la fuerza física que también tengo. Quiero que me vean, no como un objeto a presumir ni a adquirir, ni con deseo o asco, sino como realmente soy: una mujer que quiere vivir.
Todas queremos vivir. Merecemos vivir e imaginar el futuro. Un futuro en el que el diálogo sea posible, en el que los hombres no se ofendan por ser cuestionados, en el que hombres y mujeres podamos escucharnos; en el que entendamos que la ira es tan femenina como la vulnerabilidad, masculina; que aprendamos que las emociones y las contradicciones son unisex, al igual que las leyes, los salarios y las tareas del cuidado. Quiero un mundo en el que nos protejamos solidariamente sin géneros, no quiero que me “defiendan” sino que me acompañen, que en igualdad nos veamos a la cara con nuestras diferencias, que tejamos de estas diferencias argumentos que nos ayuden a trazar nuevas masculinidades y feminidades, que juntos volvamos a mirar, sentir y cuidar la naturaleza, que sembremos ideas para combatir el individualismo, que armemos estrategias para no ser un número más en ninguna estadística, que ingeniemos posibilidades para contrarrestar la necropolítica, que aceptemos que el sistema está en crisis y que hay que transformarnos de fondo.
Quiero verme en un espejo y que del otro lado haya un hombre capaz de verme sin deseo, sin compasión, sin rencores, sin sometimiento, sin desdén, sin indiferencia, que sea capaz de verme en mi humanidad.
En la algidez de mis pesadillas, ya no lloro por todas las abuelas, madres, hijas, nietas que hemos aprendido a defendernos, a exigir un lugar y, sobre todo, a ocupar ese lugar, lloro por quienes aún no saben vernos.
Últimamente he vuelto a tener pesadillas. Sé que no soy la única. Desde mi oscuridad observo ventanas con luces azules tenues que delatan a los insomnes, quienes en lugar de contar borregos saltan del WhatsApp a FB, del Instagram a Netflix. Algunos se rinden y prenden la luz; otros, más tímidos como yo, se quedan a oscuras como si esa oscuridad nos resguardara del miedo, ¡qué contradicción! Crecimos creyendo que tenemos miedo a la oscuridad y ahora creo que le tememos a la luz; si no, ¿por qué este afán de no ver? Como si le tuviéramos miedo a lo que la luz revela.
Me envuelvo en mi noche para ocultar que tengo miedo. Un miedo que no se calma porque se combina con la tristeza, la impotencia y la frustración. Un miedo que me quiere engatusar y convencerme de que no hay remedio, que algo ya se pudrió no en Dinamarca, sino dentro de nosotros. En esa oscuridad, sudo y lloro mientras combato al miedo, y repito incansablemente: “no me vencerá, no me vencerá…”, con la esperanza de que estas tres palabras se unan en un mantra que, más que llamar a la divinidad, invoque a la empatía o, por lo menos, ahuyenten a las pesadillas que me corretean en las madrugadas hasta el alba cuando escucho a los pájaros avisarme que aún estoy viva. Su canto me tranquiliza.
En estas pesadillas aparece una y otra vez mi madre con esa presencia sonora que tuvo en su juventud y cuyo eco aún nos protege. De ella aprendió mi hermana mayor a cuidarme, como lo demostró aquella vez cuando a mis 12 años uso su suéter para cubrirme las piernas mientras manejaba para llevarme sana y salva a alguna clase sin que nadie pudiera espiar con lascivia mis piernas.
En estas mismas pesadillas imagino lo que habrá sufrido nuestra madre en silencio defendiéndonos instintivamente de un mundo acechante para las mujeres sin explicarnos nada, y lo más probable, sin comprenderlo. Porque mi madre, como mi abuela y mi bisabuela fueron mujeres que aprendieron a protegerse, más que a defenderse, en secreto, asumiéndose presa, atentas al acecho y acompañándose temblorosas en la no acción, como la mayoría de sus contemporáneas. Porque vivieron sintiéndose culpables ya fuera de su belleza o de su figura o de sus excesos o de su falta de carnes, de sus brazos flacos o gordos, de sus narices respingadas o ganchudas, de sus cutis tersos o cacarizos. Crecieron convencidas de que sus defectos les quedaban anchos y sus cualidades apretadas. Desde niñas tuvieron que ocultar sus pantorrillas, disimular sus caderas, negar su inteligencia como mecanismos de supervivencia.
En mis pesadillas imagino a mi madre y a su hermana luchar por instinto; mi madre obedeciendo el qué dirán y mi tía refugiándose a los 16 años en un matrimonio con un niño de su edad (¿habrán pactado defenderse juntos del mundo adulto? Quizá, pero pronto comprendieron, como lo saben sus hijos, no funcionó). Las imagino en ese pueblito a orillas del río atrapadas en el calor del sotavento, tratando de camuflarse en la naturaleza para no ser vistosas –aunque lo fueran– hasta hacerse invisibles. Ocultarse para subsistir. También las imagino agradecidas con sus maridos por quererlas tal como son; las veo afanosas tratando de complacerlos, de atenderlos quizá por amor, pero también por temor de perder esa protección ante las miradas de los otros hombres. Porque una mujer sin esposo es de nadie. Las veo siempre abajo por costumbre, sin importar que sus maridos las quisieran ver de otra forma, ellas no sabían cómo ser vistas de otra manera. Las veo sumisas “porque así debe ser”, porque por siglos fue la opción más eficaz para sobrevivir. Siempre y solo en la sobrevivencia, y ése es el miedo que me atrapa, porque yo no quiero –ni me he conformado– con sobrevivir.
Yo quiero vivir, estar visible con mis defectos. Quiero presumir mis carencias, mis pies grandes –esos que la “feminidad” construida por los hombres desdeñan–, exaltar mi vanidad al no pintarme ni los ojos ni la boca ni las canas, exhibir mis piernas largas con el mismo orgullo con el que muestro mi inteligencia tejiendo y escribiendo.
Yo quiero ser visible con mis chales tejidos a gancho en tonos rosas, mis botas punketas y mis chinos rebeldes. No quiero disculparme por llorar ni por pegar como “niña”, tampoco quiero demostrar los efectivos ganchos al hígado que sí doy ni la fuerza física que también tengo. Quiero que me vean, no como un objeto a presumir ni a adquirir, ni con deseo o asco, sino como realmente soy: una mujer que quiere vivir.
Todas queremos vivir. Merecemos vivir e imaginar el futuro. Un futuro en el que el diálogo sea posible, en el que los hombres no se ofendan por ser cuestionados, en el que hombres y mujeres podamos escucharnos; en el que entendamos que la ira es tan femenina como la vulnerabilidad, masculina; que aprendamos que las emociones y las contradicciones son unisex, al igual que las leyes, los salarios y las tareas del cuidado. Quiero un mundo en el que nos protejamos solidariamente sin géneros, no quiero que me “defiendan” sino que me acompañen, que en igualdad nos veamos a la cara con nuestras diferencias, que tejamos de estas diferencias argumentos que nos ayuden a trazar nuevas masculinidades y feminidades, que juntos volvamos a mirar, sentir y cuidar la naturaleza, que sembremos ideas para combatir el individualismo, que armemos estrategias para no ser un número más en ninguna estadística, que ingeniemos posibilidades para contrarrestar la necropolítica, que aceptemos que el sistema está en crisis y que hay que transformarnos de fondo.
Quiero verme en un espejo y que del otro lado haya un hombre capaz de verme sin deseo, sin compasión, sin rencores, sin sometimiento, sin desdén, sin indiferencia, que sea capaz de verme en mi humanidad.
En la algidez de mis pesadillas, ya no lloro por todas las abuelas, madres, hijas, nietas que hemos aprendido a defendernos, a exigir un lugar y, sobre todo, a ocupar ese lugar, lloro por quienes aún no saben vernos.

Miriam Mabel Martínez es escritora y tejedora. Aprendió a tejer a los siete años; desde entonces, y siguiendo su instinto, ha tejido historias con estambres y también con letras. Entre sus libros están: Cómo destruir Nueva York (colección Sello Bermejo, Dirección General de Publicaciones de Conaculta, 2005); los ebook Crónicas miopes de la Ciudad de México y Apuntes para enfrentar el destino (Editorial Sextil, 2013), Equis (Editorial Progreso, 2015) y El mensaje está en el tejido (Futura libros, 2016).
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: February 23, 2020 at 8:09 pm