Andrea
Rodrigo Hasbún
Andrea siente ganas de que la abracen fuerte, de que la aprieten hasta triturarle los huesos, mientras devuelve la hoja membretada al sobre y le ofrece una sonrisa a la enfermera, como si solo la hubiera puesto al tanto de su colesterol.
Cae una lluvia ligera y tarda en encontrar la llave del viejo convertible rojo que su padre le ha regalado cuatro meses atrás, a insistencia suya, apenas cumplió diecisiete. Se acomoda en el asiento, aplasta el seguro con el codo y vuelve a examinar la hoja que acaban de entregarle en el laboratorio. Es una sola palabra la que importa. Intenta alterarla con la mirada pero la conclusión sigue siendo la misma, que es la estúpida más grande del mundo y que ahora le toca atenerse a las consecuencias. Porque hay algo dentro suyo, aunque todavía sea imperceptible. Su sangre dice que lo hay, dicen ellos que su sangre dice.
Son las ocho menos veinte, todavía puede llegar al colegio si acelera. La idea inicial era esa, pero no esperaba estos resultados a pesar de que todo apuntara hacia ellos. Enciende un cigarrillo y le da varias billas seguidas. Afuera la lluvia sigue cayendo, limpia a la ciudad de su mugre interminable.
Lleva días preguntándose cuándo pudo ser. Quizá la vez después del partido de básquet de Nicole. O la del auto, la noche que pelearon en el estadio. Si amara a Humbertito, si lo amara en serio, sería distinto. Si lo amara en serio sentiría menos frío ahora, menos necesidad de que rompan su cuerpo.
La espabilan tres golpes en la ventana. Es un niño harapiento de unos seis o siete años. Lleva puesta ropa americana usada, de esa que venden en la zona sur, y se protege de la lluvia con un plástico. En la mano libre carga una caja de chicles que hace entrechocar en el aire. Andrea se queda mirándolos, son los Bazooka de su infancia. Niega con un movimiento de cabeza mínimo pero contundente, un gesto que detesta en su madre pero que últimamente se ha descubierto reproduciendo cada vez más. El niño sacude la caja, sigue haciendo que los Bazooka choquen entre sí. Podría comprarle unos cuantos, o regalarle una moneda, pero la molestan su impertinencia y tozudez, a él no parece importarle que ella tenga los ojos enrojecidos, que esté aguantándose apenas las ganas de llorar. Lee en su polera “I really need a day between Saturday & Sunday” y piensa que el dueño inicial de la prenda ni siquiera debe saber dónde queda Bolivia. ‘Por favor, es para mi pancito’, insiste el niño. Ella vuelve a negar con el mismo movimiento de cabeza, le da una última billa al cigarrillo y lo apaga contra el cenicero antes de encender el auto y, torpemente, como si huyera de una catástrofe, largarse de ahí.
*
Las próximas horas las pasa dando vueltas por la Pando, la América y la Circunvalación. Adelanta a otros autos sin ningún cuidado, pisa a fondo el acelerador. Sus padres se fueron hace unos días, no hay peligro de que la vean. Dijeron que iban a Miami pero ella sabe que solo encontrarían a sus amantes respectivos ahí, antes de seguir viaje cada uno por su lado.
Su madre y su padre han decidido permitirse estar con otra gente. Lo oyó hace cinco o seis meses en una conversación telefónica de su madre (al principio sin querer, después con incredulidad y dolor pero también con una alegría expansiva) y, aunque no entendió todo lo que decía, se enteró así del nuevo acuerdo y de la tregua. Ahora es bueno que no estén, que no sepan nada de lo que ella sabe. Es bueno acelerar a fondo, destrozar la sensación de sueño invocando el peligro. Es bueno que suenen a todo volumen los Cadillacs. Vos que andás diciendo que hay mejores y peores, vos que andás diciendo qué se debe hacer… Qué me hablás de una raza soberana… Superiores, inferiores, una minga de poder. Andrea no entiende nada pero no importa, las palabras no tienen realidad, la rabia sí y la canción está llena de rabia. En el estribillo empieza a cantar: ¡Mal bicho!… todos te dicen que sos… ¡mal bicho! Así es como te ves… ¡mal bicho!, ¡mal bicho!, ¡mal bicho! Y más un rato, al final, termina gritando con todas sus fuerzas mientras golpea el volante: A la guerra… a la violencia… a la injusticia… y a tu codicia… ¡Digo no!, ¡digo no!, ¡digo no!, ¡digo no!, ¡digo no!
Es una canción que sonaba en todas partes cuando estaba en Segundo y la ha bailado mil veces con los del curso. Más que bailarla saltaban nada más, porque eso mismo hacían los Cadillacs en sus videos. Rodeada de esa música, aguijoneada por ella, siente una ráfaga de desesperación por no tener las cosas claras. Manejar y fumar y mirar hacia fuera es su manera de intentar aclararlas. Acaba la canción y empieza otra más melodiosa y suavita: Living is easy with eyes closed… misunderstanding all you see. It’s getting hard to be someone… but it all works out… it doesn’t matter much to me. Va al Stop and Go de la América. Sin bajarse del auto, pide una cajetilla de Marlboro y una botellita de Coca. En una gasolinera de la Santa Cruz hace que le llenen el tanque. Nadie le pregunta nada, los intimida quizá con su frialdad, con sus ojos verdes. Son las once y está lista para seguir. El tiempo se siente diferente fuera del colegio y ella también. Más parecida a la que va a ser, más innegable y verdadera. No le gusta lo que suena, retrocede el casete. De nuevo canta a gritos poco después: ¡Mal bicho!… todos te dicen que sos… ¡mal bicho! Así es como te ves… ¡mal bicho!, ¡mal bicho!, ¡mal bicho!
Quisiera quedarse en el auto para siempre, no bajarse nunca más. Envejecer manejando, dando vueltas. Morirse manejando, sin que duela.
*
La secretaria le dice que el doctor Angulo no ha llegado todavía.
‘¿A qué hora llega?’, pregunta Andrea.
‘Tiene una cita a las dos, así que en cualquier momento. Pero no tiene espacio hoy.’ Revisa la agenda frunciendo el ceño, como si hubiera encontrado anotada una noticia absurda, o como si no comprendiera su propia letra. ‘Si gustas puedo ofrecerte una hora el próximo martes… a las cuatro de la tarde. O el miércoles… a las siete.’
‘Vuelvo’, dice Andrea y se voltea rápido sin dar ninguna explicación. No sabe si fue buena idea ir. Quizá no lo fue y está bien no encontrarlo. Quizá no encontrarlo sea una señal de que es mejor no verlo, de que debe seguir dando vueltas en su auto otras ocho o diez horas más.
La clínica está en una vieja casona reacondicionada para ese propósito. Se sienta en el pretil de la acera opuesta. Es la una y veinte, sus compañeros saldrán pronto de clases. A la mayoría los conoce desde que tenían cinco años y todavía puede volver al instante en el que vio a algunos por primera vez. Ninguno ha cambiado tanto, lo que más los define y diferencia ya era visible en esos niños.
Ha dejado de llover pero sigue gris y empieza a oler a tierra mojada. Andrea piensa en lo que hay dentro suyo, en lo que eso que no existe todavía podría llegar a ser con el tiempo. ¿Tendría que casarse con Humbertito? ¿Ahora, antes de que se termine el año y para siempre? Enciende otro cigarrillo. Se deshace del humo en hilitos finos que se pierden en el aire mientras recuerda el folleto antiaborto que les dieron el año pasado en las clases de Educación Cívica. El folleto estaba lleno de fotos de bebés a los que les hacían implorar, en globos de cómics, que por favor no los mataran. Decían ahí que Beethoven y varios otros genios pudieron haber sido abortados por sus madres solteras y pobres y violadas, pero que ellas le hicieron un gran bien a la humanidad con su integridad y fortaleza. Decían también que en Bolivia cientos de mujeres al año experimentan muertes horribles por meterse en la vagina alambres punzantes. Lo de Beethoven se había vuelto una broma recurrente en el curso. ‘Beethoven pero también tú’, se molestaban unos a otros cuando hacían mal un ejercicio en la pizarra o cuando se aplazaban en algún examen. Andrea sonríe al pensarlo. Se va a dar cinco minutos más. Si el doctor no aparece en ese tiempo ya verá qué hacer.
Pero a los cinco minutos es incapaz de levantarse del pretil de la acera, de hacer nada que no sea encender otro cigarrillo. Forma figuras en el aire con el humo. Le gusta que esté gris, haberse perdido un día de clases. Les tocaba Mate y Física, este año los lunes son el día más pesado. Sabe que en la universidad tendrá más libertad, con los horarios y con todo. Todavía no ha decidido qué estudiar, si finalmente lo hace. Su madre insiste que se vaya a Estados Unidos, su padre prefiere que se quede en Cocha. Ni su padre ni su madre tienen la menor idea de lo que le sucede, de lo que dicen que su sangre dice. Le cuesta imaginarse rodeada de otra gente en esas clases que no sabe si algún día tomará o no. ¿Quizá sí sería lindo ser mamá, dedicarse a eso nada más, ya no tener que estudiar nunca? Y si le contara, ¿cómo reaccionaría Humbertito? Humo sale de su boca y nada la hace más feliz que humo salga de su boca. Vuelve a mirar su reloj.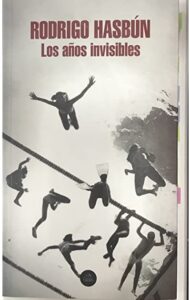
*
Delgado, inofensivo, calvo, con sus inconfundibles lentes de carey, ve al doctor Angulo caminando hacia la clínica a las dos menos diez. Tiene un maletín de cuero negro en una mano, en la otra un periódico doblado que acerca a la cara.
La primera vez que lo visitaron, su madre no pudo ocultar la sorpresa cuando ella aclaró que no era virgen. Luego, ya en casa, la interrogó durante al menos una hora. Andrea resistió los embistes. Eran su intimidad, sus decisiones, su vida, y ni ella ni nadie tenía derecho a inmiscuirse. Eso le dijo, eso le dijo una y otra vez. ‘Estás hablando como una puta de la calle, como una ramera de mierda’, le dijo su madre al final, antes de salir de su cuarto dando un portazo.
Andrea se levanta y cruza rápido la calle. Intercepta al doctor en la entrada de la clínica. Solo entonces, parada a su lado, se da cuenta de que no ha comido nada en todo el día y de que está más agotada de lo que creía.
‘Andreíta, qué sorpresa’, dice él.
Le da un beso en la mejilla, el beso que le daría si lo encontrara en su casa en alguna fiesta de sus padres. No solo es el doctor al que tiene enfrente, el viejo amigo de la familia también está ahí, ajustándose los lentes de carey.
‘¿No deberías estar en el colegio?’
‘Necesito hablar contigo.’
Ni siquiera está segura si lo ha tuteado alguna vez. Lo tutea ahora, lo va a seguir tuteando.
‘Pasa, pasa. Tengo una paciente a las dos, pero hay tiempo.’
Se mete en la clínica y ella lo sigue. Mientras caminan le pregunta por sus padres. Andrea responde lo de siempre, que están bien y que es Nicole la que los extraña más, pero nada de lo que pueda decir suena convincente.
‘Cómo les gusta vacacionar a esos dos’, dice él.
En el consultorio lo ve ponerse la bata blanca que tiene colgada detrás de la puerta antes de lavarse y secarse las manos. Es un hombre meticuloso y parecería que lo hace todo en cámara lenta, como preguntándose por qué lo hace. Quizá solo intenta ganar tiempo ante una situación inusual.
Se sienta al otro lado del escritorio.
‘Ahora sí. Cuéntame.’
Siguen varios segundos de un silencio con huesos rotos y el niño harapiento vendiendo chicles bajo la lluvia, con su madre y su padre besándose mientras empacan, con Humbertito riéndose fuerte de cualquier cosa.
‘Estoy… embarazada’, logra decir.
‘¿Cómo dices, Andreíta?’
A ella le empieza a temblar el labio de arriba.
Le cuesta repetirlo pero lo hace.
Hay un nuevo silencio hasta que él habla al fin. ‘Los test de orina a veces fallan’, dice en voz baja. Son evidentes su incomodidad, su sorpresa.
‘Me hice un examen de sangre’, dice ella y busca el sobre en su mochila. No lo encuentra, por un momento se pregunta si no se lo ha imaginado todo. El sobre está al fondo, entre dos cuadernos. Se lo da.
Él revisa el informe tomándose su tiempo.
‘Lo mejor es hacerte una ecografía, para cerciorarnos de qué está sucediendo’, dice al fin. ‘¿Cuántas semanas de retraso tienes?’
‘No estoy segura desde dónde contar.’
‘¿Cuándo te tenía que bajar?’
‘Hace unas seis o siete semanas, creo.’
‘¿Y has hablado de esto…?’
‘Con nadie’, lo corta ella.
Su tono es tan tajante que él ya no insiste con preguntas adicionales. Lo que hace más bien es quitarse los lentes de carey, acercarlos a la boca para bañarlos con un poco de vapor y limpiarlos con su bata. Después llama a la secretaria para que prepare el ecógrafo. Al parecer la secretaria le notifica que su paciente de las dos ya está esperándolo. Él le pide que le avise que hay una pequeña demora.
‘No quiero tenerlo’, dice Andrea apenas cuelga. Son palabras que esta vez la sorprenden un poco a ella misma.
‘Hagamos la ecografía’, dice el doctor más serio esta vez. ‘Andá al cuarto de al lado y ponte la bata. Mi ayudante vendrá a darte una mano.’
‘No voy a tenerlo, no quiero’, dice Andrea de nuevo con una convicción inesperada, rotunda. ‘Necesito tu ayuda. Por eso estoy aquí.’
*Capítulo de Los años invisibles, novela publicada por Literatura Random House (2020)
 Rodrigo Hasbún (Cochabamba, 1981). Considerado uno de los más brillantes y prometedores narradores jóvenes en lengua española, tanto por la prestigiosa revista Granta como por el proyecto Bogotá39. Ha publicado los libros Las palabras, Cinco, Los días más felices y Cuatro, y las novelas Los años invisibles, El lugar del cuerpo y Los afectos. Dos de sus textos fueron llevados al cine, con guiones co-escritos por él. En la actualidad su obra está siendo traducida a una decena de idiomas, entre ellos el inglés, alemán, italiano, francés, portugués y chino.
Rodrigo Hasbún (Cochabamba, 1981). Considerado uno de los más brillantes y prometedores narradores jóvenes en lengua española, tanto por la prestigiosa revista Granta como por el proyecto Bogotá39. Ha publicado los libros Las palabras, Cinco, Los días más felices y Cuatro, y las novelas Los años invisibles, El lugar del cuerpo y Los afectos. Dos de sus textos fueron llevados al cine, con guiones co-escritos por él. En la actualidad su obra está siendo traducida a una decena de idiomas, entre ellos el inglés, alemán, italiano, francés, portugués y chino.
Posted: May 27, 2020 at 9:54 pm


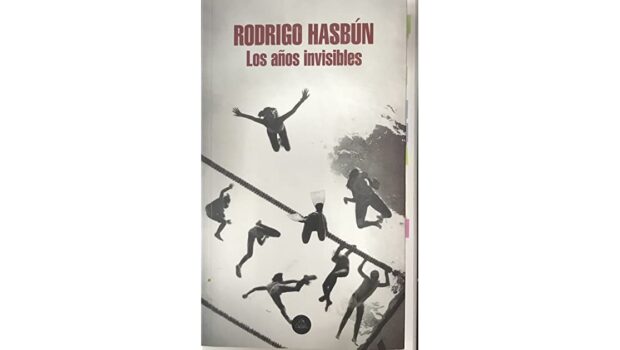








Cautivador