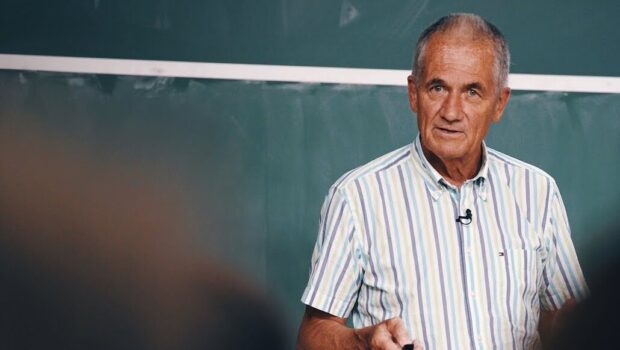Lázaro vs la crítica forense
Malva Flores
Hace algunos días un buen amigo escribió una reseña sobre el último libro de George Steiner, Un largo sábado. Conversaciones con Laure Adler. Al leerla tuve la sensación imperiosa de que debía conseguir el libro y como vivo en la punta de un cerro metafórico del cual me cuesta mucho bajar para trasladarme a las exiguas librerías de la ciudad donde vivo —en las cuales (estoy segura, me ha pasado muchas veces) no les interesa Steiner o casi nada de lo que a mí me interesa—, busqué desesperadamente que alguien me comprara el volumen en la ciudad de México. Apenas lo tengo entre mis manos, pero no voy a hablar de Steiner sino de la crítica forense. Cuando leí a mi amigo sentí cómo me rozaba ese soplo de la crítica que revive a las obras aparentemente muertas o que convierte a las obras vivas en una necesidad.
Siempre creo que el denostado, pobrecito, canon, no es una lista. Listas eran las de la Santa Inquisición, la censura franquista, soviética, cubana, chilena, argentina, venezolana (más las que se acumulen. La censura es una actividad que define al ser humano de todos los tiempos y hoy es dios). Todos esos inventarios, enumeraciones e índices de los libros prohibidos son conocidos y repudiados. Hay otras listas, sin embargo, que se ofrecen en los programas de estudio y en los que no se indican los libros prohibidos: sólo se ignoran. No existen. Nunca existieron. No los leeremos jamás, pero denunciaremos su existencia en la clase, por sobre todas las cosas, amén. Esas listas sí que son perniciosas porque no tienen declarada más que una pluralidad engañosa que se ampara en un sello universitario. Creemos que estamos en el reino de la horizontalidad, pero algo, una o varias ausencias en la lista, nos dice que ahí hay un truco. Y uno no sabe a dónde voltear porque son de única ruta.
A veces, la prohibición implícita recae sobre uno o dos autores. Otras, sobre un género completo. He visto programas de licenciatura o posgrado dedicados al ensayo o la literatura hispanoamericanas del siglo XX, donde jamás incluyen a algún poeta y cuando bien les va a los alumnos estudian “de rapidito” las vanguardias y sanseacabó. Recuerdo con claridad que cuando fui estudiante en la UNAM, la poeta más joven que conocí fue sor Juana (y no estoy tan vieja).
Decía que el canon no es una lista: ni la de la Santa Inquisición (y la deriva de su apostolado hasta las aulas); ni la petulante de Harold Bloom y su réplica (los muchos, variados, contracánones, cuya existencia refuta su propio nombre); ni la que hacemos en nuestra casa cuando jugamos al juego de la isla desierta y los enseres para sobrevivir. Debo decir que, de todas las listas, esta última me parece la mejor. Yo imagino el canon como una reunión de personas interesantes que de pronto nos miran y nos guiñan el ojo. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa que esa muchacha —la obra— aparezca pintada como marca indeleble en un viejo pergamino de cuero o que apenas ayer saliera por las calles para divisar el mundo.
Yo sé que soy ingenua. Que en la literatura busco cosas que no le interesan a mis esforzados colegas. Dediqué varios años de mi vida académica a ofrecer un curso que parecía muy aburrido a los ojos de los estudiantes que entraban a la primera clase cargando un sueño de siglos. El curso se llamaba “Metodología de la investigación”. Para orear el asunto, un semestre debían hacer los índices críticos de la revista Examen (u otra revista de pocos números, que ellos eligieran). El siguiente, el que yo más disfrutaba, tenía como propósito “vestir a la muchacha”.
Tenemos dos caminos, decía al iniciar el semestre, y dos métodos. El primero consiste en abrir el refrigerador en la sala vacía, aterradora, del SEMEFO literario. Allí, sobre la mesa, la muchacha desnuda, fría. Siguiendo nuestra línea de investigación forense, abrimos el cuerpo, diagnosticamos de qué murió, de qué vivió; anotamos prolijamente el diagnóstico con las palabras propias de nuestra profesión, palabras que excluyen, por supuesto, a los innumerables legos que no se quemaron las pestañas durante años para obtener un grado. Cerramos el cuerpo, cosido como un Frankenstein abandonado de la mano de dios, y lo metemos nuevamente en su cajón helado. Tiene tantas costuras ese cuerpo, tantos han pasado por él, que apenas distinguimos sus rasgos a pesar de la luz infame, intensa, dolorosa, que nos cierra los ojos al entrar al recinto. Revisamos el diagnóstico, lo firmamos y lo enviamos como paper.
El siguiente camino está fundado en un principio matemático elemental. “Si un punto se mueve, tenemos una línea; si una línea se mueve, una superficie. Si la superficie se mueve, tenemos un cuerpo”. Yo hacía mis dibujos ante la clase. Seguramente los estudiantes pensaban, a las siete de la mañana, “¿dónde vine a parar?”. Con mi cubo en el pizarrón, les decía: “Ahora imaginemos que este cubo es un holograma: está aquí, delante de nosotros y se mueve. Las obras literarias son una muchacha que nos guiña el ojo cuando las levantamos de la mesa de disección. Es Lázaro esperando el momento de su resurrección. Debemos construir ese holograma”.
No explicaré aquí el intrincado y emocionante camino que seguíamos para que Lázaro o la muchacha se levantaran, pero nacía de principios mínimos, nada teóricos: del punto a la línea, a la superficie, al volumen. Sólo había que contestar las preguntas esenciales (qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y, la más difícil, para qué). Ya teníamos superficie. Ahora necesitábamos volumen. Es lo más sencillo y, a la vez, apasionante. Tomábamos la primera respuesta del “qué” (imaginemos que elegimos como el primer “qué”, el nombre de la obra o de su forma: un cuento) y contestábamos nuevamente todas las preguntas relativas. Así hacíamos con cada una de las preguntas y respuestas, que iban creciendo progresivamente. Discerníamos entonces contexto, biografía, forma, correspondencias estéticas, recepción crítica, etcétera. Al final, teníamos un cuerpo a punto de caminar.
Durante un semestre revisamos una sola obra: “Aviso” de Salvador Elizondo, y volvíamos hasta los griegos y antes de los griegos. Y escuchábamos a Torri, a Reyes, al Panteón entero de nuestra literatura y de otras literaturas. Y llegábamos al cine, nos imaginábamos a nosotros mismos como el profesor Aubanel. Cambiamos la libertad y la patria por “la isla infame y legendaria”. Y escribíamos, escribíamos, escribíamos. Y buscábamos en mapas distintas coordenadas de la imaginación y la historia… Al final, para que Lázaro se levantara sólo había que otorgarle el soplo de la vida. No “levántate y anda”; sí, el mejor esfuerzo de nuestra escritura. Y así salía —tambaleante a veces, otras, erguido— el Lázaro de “Aviso”, al que sí le habían cantado las sirenas, a pesar de Elizondo.
Termino esto y me pregunto: ¿a quién puede importarle lo que yo escribo, lo que yo hacía con esos pobres estudiantes a las siete de la mañana, queriendo entusiasmarlos con mi “método”? ¿Qué importa lo que yo sienta o piense? ¿Cuáles son mis “aportes”? Alguien me jala las ojeras, pero también me reconforta y me obliga a mirarme al espejo sin tanta complacencia. Dice Steiner: “por lo menos debe haber cierta relación entre la palabra y la vida. Puede ser muy complicada, lo sé; la sinceridad es sumamente difícil, exige un esfuerzo constante de autocrítica. Pero decir lo contrario de lo que uno vive siempre me ha parecido demasiado fácil”.
 Malva Flores es poeta y ensayista. Sus libros más recientes son La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Ensayo; Literal Publishing/ Conaculta, 2014) y Galápagos (Poesía; Era, 2016). Es columnista de Literal. Twitter: @malvafg
Malva Flores es poeta y ensayista. Sus libros más recientes son La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Ensayo; Literal Publishing/ Conaculta, 2014) y Galápagos (Poesía; Era, 2016). Es columnista de Literal. Twitter: @malvafg
© Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: October 2, 2016 at 10:17 pm