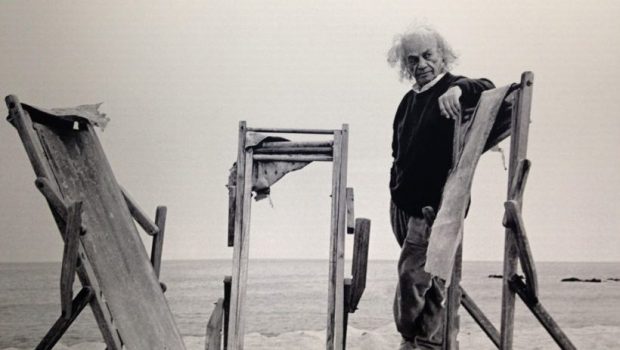La noche mil dos
Alejandro Badillo
Se cuenta –pero Alá es más sabio, más prudente, más poderoso y más benéfico– que en la antigüedad del tiempo hubo un reino próspero que extendía sus límites en la profundidad meridional de Asia. Su rey era sabio y la prudencia gobernaba sus decisiones. Las nubes se extendían por las montañas y la luz del sol pulía la superficie de las casas y de las calles. Los gatos rememoraban otras tardes en la orilla de las fuentes. Las mujeres dejaban sombras que se internaban en los jardines: sus voces se enredaban en las plazas mientras la fiebre de la tarde ascendía en los edificios. Los viejos invocaban a la penumbra en sus oraciones. Durante mucho tiempo hubo paz: generaciones enteras se sucedían en un flujo ininterrumpido. Genealogías compartían una sola memoria que se remontaba a un pasado en el que la sangre se había vertido en vasijas ocres para asegurar la persistencia de las estaciones, el aliento del agua en los ríos y el negro latido en los ojos de las mujeres.
Una noche de verano, al otro lado de las montañas, avistaron luces. Desperdigadas a lo lejos parecían ojos amarillos e inmóviles. Estuvieron algunos minutos, redondas y estancadas en la oscuridad, y después desaparecieron. Nunca se había visto ninguna señal en esa zona y los reinos vecinos eran tan lejanos que era imposible observar la luminosidad que brotaba de sus casas. La noticia se extendió entre la población y, al día siguiente, el rey convocó a los sabios. En una larga mesa se ramificaba el incienso. Las barbas eran escrudiñadas, las bocas sorbían infusiones de azahar para entretener el silencio. El rey, rodeado por sus más cercanos consejeros, inició la sesión. Un sabio propuso echar los dados para saber el origen de las luces; otro dijo que las señales eran profecías y que debían interpretarse en la piel de una mujer virgen, escogida al azar en el mercado; el último –el más viejo– afirmó que todo acto, por ínfimo que sea, tiene su réplica en el universo: el movimiento de los astros dibuja, para el que sabe ver, a una escala diminuta, los gestos de cualquier hombre sobre la faz de la Tierra. Por eso habría que escudriñar el cielo en busca de inconsistencias, extrañas formaciones de nubes; incluso cambios en la migración anual de los pájaros que inundaban tejados y azoteas. Se anunció al pueblo la falta de consenso después de horas de discusión y la gente, apesadumbrada, regresó a sus casas.
Un antiguo profeta decía que la sospecha es un animal cuyos tentáculos se extienden hasta apresar el alma de los hombres y llevarlos a la locura. El reino mantuvo sus actividades diarias, sin embargo algo había cambiado en la gente: las miradas iban por lo bajo, como si hubiera signos ocultos entre las piedras. La plática antes vivaz en las plazas se había convertido en un murmullo que se apagaba con la puesta del sol. Los eruditos seguían enredados en suposiciones: quizás el número de luces o la distancia entre ellas concentraban un significado que sólo podía develarse estudiando tratados antiguos, fórmulas matemáticas, conjuros. La gente los veía deambular por las calles, con el cabello revuelto, llevando libros de gruesas tapas bajo el brazo. El rey mandó un destacamento de guerreros a los límites del reino para vigilar las montañas y dar aviso en caso de que retornaran las luces. La gente subía a lo alto de las casas pero no hubo más señales. La oscuridad era un mar tranquilo que envolvía las montañas y los valles. Las estrellas mantenían su posición en el cielo. El filo brillante de la luna seguía avivando insectos.
Transcurrieron los días. El rey trató de olvidar el incidente, sin embargo, una noche soñó que salía de sus aposentos y recorría los corredores principales del palacio. Los salones estaban desiertos. Un amplio ventanal parecía interrogarlo desde el fondo de un pasillo. El rey se acercó y miró al exterior: unas luces se movían entre las montañas. El silencio se rompió con un murmullo que creció, como si muchas voces estuvieran atrapadas en algún punto del espacio. El murmullo se convirtió en un zumbido que resonaba en las paredes. El rey caminó de regreso a sus aposentos, pero el pasillo conducía a pasajes sin salida; algunos corredores se bifurcaban y otros regresaban al punto de inicio. En su corazón tuvo la sospecha de encontrarse en las entrañas de un inmenso laberinto que, en algún momento, lo aniquilaría.
El rey despertó entre sudores. Su carácter afable desapareció y ya no sonrió en las audiencias. Cuando era requerido para resolver alguna disputa apenas atendía las razones de los demandantes. Las fiestas se suspendieron. Dejo de recorrer los jardines en las mañanas y, a veces, se encerraba en sus habitaciones hasta el crepúsculo. El cambio en sus costumbres fue notorio para todo el reino. Su rostro demacrado tenía el color de la luna llena. Circulaban rumores que acusaban al gran visir, un anciano venerable, conocedor de las artes médicas, de un envenenamiento: quizás vertía algún líquido extraño en la copa de vino que ofrecía a su señor todas las noches para derrotar al insomnio. Tal vez utilizaba su conocimiento para influir en los humores del rey y, así, manejarlo a su antojo. Otros decían que un grupo de notables conjuraba para hacerse del poder y sólo esperaba las condiciones necesarias para dar el golpe definitivo.
Las mujeres en las plazas comentaban las últimas novedades. Las jóvenes consultaban su futuro en los posos ardientes del café. Algunas bodas se aplazaron hasta tener alguna certidumbre. En el palacio el rey era acosado por muchas ideas. Había contado su sueño al gran visir y a sus principales consejeros pero ninguno logró explicar su significado. Parecía que el laberinto se volvía realidad con preguntas que no iban a ningún lado, con pensamientos que eran círculos regresando al punto de inicio. El rey empezó a creer que su tiempo se agotaba y que las luces eran los ojos de un animal que jugaba con él, como el gato que se entretiene antes de devorar a su presa. Consultó libros sagrados y profanos. En las noches paseaba por el castillo mirando los retratos de sus antecesores, una ilustre saga de valientes que habían domesticado el fuego y convertido a Alá en su único Dios. Seguía soñando que recorría los pasillos desiertos cercanos a su dormitorio. Iba de salón en salón mirando mesas de oscuro roble, consteladas con fruta dispersa, platos en el suelo y velas aún ardiendo, acometidas apenas por imperceptibles corrientes de aire. Las sillas, también dispersas, parecían haber sido abandonadas segundos antes, como los camarotes de un barco antes del inminente naufragio.
El gran visir le dijo que no había ninguna muestra de inestabilidad. Desde hacía muchos siglos se había acordado la paz con los reinos cercanos. Los campos daban cosechas abundantes y las estaciones se mantenían gracias al favor del Altísimo. Sin embargo, en las calles, la gente seguía inquieta por las luces y su sentido. El rey, obcecado, siguió con sus consultas. Una noche, sumido en las tinieblas del insomnio, fue a la gran biblioteca a seguir interrogando libros. Pasó de la anatomía de los cielos a la de los hombres; de la densa botánica al prolijo estudio de los minerales. Harto de volver las páginas, con los ojos nebulosos después de fatigar los abultados volúmenes, iba a abandonar la tarea cuando descubrió un ejemplar cuyo perfil, consumido por el tiempo, asomaba entre las patas de un sillón acosado por las termitas. Lo acercó a la luz de las velas: no había ningún título en la portada; tampoco había referencias del autor. La superficie del libro parecía latir como un corazón oscuro que acicateaba el deseo por conocer su contenido. Al abrir las tapas ascendió hasta su nariz un tenue olor a madera quemada, como si aún retuviera en sus entrañas las huellas de un lejano incendio. El rey comenzó a leer una historia que se remontaba milenios atrás, cuando su pueblo apenas se había establecido entre las montañas después de vagar por territorios devastados por la lenta fiebre del sol y por insectos que, se decía, eran capaces de devorar hombres. Recorrió un linaje antiguo del cual apenas tenía noticia; atestiguó el establecimiento de costumbres y la constitución de las primeras leyes. Pronto llegó, mientras la noche ganaba altura, la historia de un rey querido por su pueblo por su sabiduría y justicia. La narración contaba que, un día, después de la acostumbrada audiencia matutina, aparecieron luces en el cielo. El anónimo autor no detallaba la forma ni el color de éstas, sólo describía la perplejidad de los habitantes y el temor que comenzó a extenderse como una enfermedad que gangrenaba el reino. Ante la falta de una explicación plausible la gente comenzó a dudar del rey. Muchos dijeron que esas luces vaticinaban el avance de un imaginario pueblo enemigo; otros afirmaban que eran señales del fin del mundo. En todos los escenarios, incluidos los más inverosímiles, el rey aparecía como alguien incapaz de proteger a su pueblo. Pronto se habló de destituirlo y su guardia personal, fieros combatientes dispuestos a ofrendar su sangre por él, abandonó sus votos de fidelidad. La última hoja, cuya volátil caligrafía denotaba una mano apresurada, refería la muerte del rey en la plaza central de la ciudad y la destrucción del castillo a manos de una turba guiada por heresiarcas y líderes populares.
El rey guardó el libro en un baúl que escondió atrás de un armario. La amenaza ya no era una espada imaginaria pendiendo sobre su cabeza sino un escenario que, seguramente, se repetiría. Ya no confió sus pensamientos a sus sirvientes más cercanos, ni siquiera al gran visir que fingía ocuparse de sus labores, quizás esperanzado que el tiempo y la costumbre se impusieran a la zozobra. En el reino apenas se comentaba el misterio de las luces y el tema de conversación se centraba en el rey y su conducta. Algunos decían que planeaba escapar del castillo; otros afirmaban que se sometía a extraños ritos adivinatorios que, quizás, lo acercarían al conocimiento íntimo de las luces. Sin embargo nadie pudo prever lo que ocurrió días después, cuando el rey despachó heraldos en todas las ciudades y pueblos que anunciaron la disolución del consejo del reino, aquel que representaba los intereses de los gremios y los distintos grupos sociales. Ante la amenaza invisible que se cernía sobre el reino, las nuevas disposiciones incluían la prohibición de salir a las calles después del crepúsculo y la obligación de avisar a la autoridad de cualquier incipiente peligro. El rey, a través de sus emisarios, afirmaba que estas medidas eran temporales y que confiaba en el pronto regreso a la normalidad. Sin embargo, todos los días, sin una razón aparente, se añadían nuevas previsiones: se apostaron destacamentos en la frontera oeste, aquella por la cual habían aparecido las luces; hubo nuevos reclutamientos y la noche era recorrida por cuadrillas que registraban a los escasos paseantes que se atrevían a retar el toque de queda.
El tiempo transcurrió lentamente. La vida en las plazas y en los parques se redujo a un siseo que se hacía cada vez más débil. Los rostros que se veían en las calles parecían pasados por fuego. La gente prefería salir sólo para lo indispensable. Entonces empezó un rumor: se decía que alguien, quizás un granjero o un guardia confinado a la frontera, había sido testigo de nuevas luces. Esta vez, se afirmaba, eran luces más definidas que recordaban la silueta indecisa de unas antorchas. Las medidas se endurecieron y se habló de una guerra inminente, de un sitio para el cual todos debían estar preparados. Se recolectaron víveres y se diseñó un plan de defensa. Los heraldos difundían las últimas noticias y, como suele suceder, la gente aderezó los parcos informes con los frutos de su imaginería: filas casi infinitas de caballos montados por jinetes cuyos rostros embozados los hacían parecer fantasmas; oscuras manos empujando canoas de bambú que dejaban una huella imprecisa en el agua. Sin embargo, nadie conocía a un testigo directo de los hechos, nadie de viva voz confirmaba un solo avistamiento y los temores.
El rey recorría los pasillos asesorado por nuevos consejeros que, con mirada severa, le recomendaban nuevas medidas y previéndole de gente que probablemente podría cooperar con los inminentes invasores. Comenzó a perseguir a los sospechosos. Reavivó prácticas de sultanes que habían fundado su poder en el acero y en el cadalso. Las hachas se afilaron y algunos guardias se entrenaron como improvisados verdugos. Uno de los primeros en caer fue un viejo consejero que, supuestamente, había sido sorprendido conjurando para derrocar al gobierno.. En las casas, en las mezquitas y en los baños públicos se hablaba de tiempos oscuros, de una prueba que apenas comenzaba y cuya conclusión se vislumbraba terrible.
Se formó una guardia secreta que se encargaba de recorrer las calles, confundirse entre los ciudadanos y descubrir cualquier asomo de conjura. El miedo dividió amistades y la sospecha fragmentó a familias enteras. Delaciones se ejercían en la penumbra, amparadas en el bullicio de los mercados o en la soledad de un callejón ciego. Miradas se cruzaban en el calor de las tardes buscando alguna flaqueza, alguna sospecha suficientemente sólida como para llevar ante la autoridad a algún añejo enemigo. Muchos perdieron sus fortunas y decenas de mujeres se arracimaban afuera de sus casas, llorando la pérdida de un hijo o un pariente cercano. Conforme avanzaron los días las ejecuciones aumentaron. El cadalso era utilizado desde temprana hora. Los cadáveres eran abundantes y se derramaban en la periferia para el solaz festín de las moscas. Hubo días en que el olor corrupto impregnaba cada rincón del reino y permanecía flotando hasta la madrugada perturbando a perros y a bestias de carga que, encerradas en sus corrales, bufaban y daban coces.
Después de la disolución del consejo el gran visir había pasado a un segundo plano y sus atribuciones eran solamente de índole administrativa. Aprovechando su lejanía con el poder recorrió los pasillos del palacio. Se internó por la estructura burocrática buscando información que restañara la sangre que corría por los cada vez más abundantes patíbulos. Quizá escuchó un comentario dicho al descuido o supuso una confesión que sabía desde hacía mucho: los rumores sobre las luces eran creados en el palacio y difundidos mediante una red perfectamente calculada. El miedo era una mano cerrándose lentamente sobre el reino, asfixiando voluntades, callando voces. En las brechas de sueño que le dejaba el insomnio se veía en un desierto gobernado por un dios cuya misericordia tenía la consistencia de un espejismo.
Una mañana un grupo de guardias fue a la casa del gran visir y lo llevó entre empujones al palacio. En un salón penumbroso y, con el rey ausente, fue acusado de tener tratos con nigromantes vinculados con las luces y con la desestabilización del reino. No se presentó una sola prueba. Lo tomaron de las barbas y lo arrojaron al suelo. En medio de burlas recibió puntapiés y algunas pedradas. Más tarde, sin juicio alguno y sin la oportunidad de despedirse de sus parientes, fue colgado. Su figura permaneció unos segundos, oscilante, como un doloroso péndulo, coronada por un par de buitres que disputaban las mejores partes de su cuerpo. Pocos atestiguaron la ejecución hasta el final. La plaza fue ocupada por el silencio y una nube turbia flotó en el cielo limpio, como una imprevisible mancha de tinta.
Surgieron algunos grupos de inconformes. Se reunían bajo un estricto secreto. Discutieron la forma de acabar con la pesadilla. Una noche un viejo pidió la palabra. Mientras menguaba la luz de las velas recordó que, en tiempos pasados, el reino vecino había acudido en su ayuda cuando una pertinaz sequía había convertido los campos en un mar de piedras. Su voz llenó la pequeña habitación. Añadió que ese reino podría encontrarse en dirección al oeste, por donde habían asomado las luces. Las reuniones se sucedieron sin llegar a un plan claro: nadie se atrevía a cruzar la frontera. No tenían armas y el apoyo de la gente se reducía a temerosas miradas de aprobación. La situación se estancó y el plan parecía quedar en un buen deseo cuando un general del ejército apostado en la frontera se acercó a ellos y les dijo que los ayudaría. Reunieron a los miembros más importantes de la conjura. Algunos temieron una trampa. Sin embargo no había muchas opciones y los muertos se seguían acumulando tiñendo de rojo las esquinas. El general –después de pedir la gracia del anonimato– contó que la natural corrupción del gobierno, por la incesante búsqueda de culpables, había llegado hasta el ejército. Había necesidad de nombres que acusar, cuerpos que colgar en la altura de los cadalsos. Los altos oficiales pedían a sus subordinados cuotas en especie o en brillantes monedas de oro para no acusarlos de traición. Una red de posibles delaciones se entretejía en las ruidosas comidas, en los cambios de guardia. Así cayeron varios oficiales y, los que habían resistido, habían enfrentado el filo incesante del verdugo. En poco tiempo, dijo el general, todos morirían.
Con ayuda de un pequeño destacamento fiel al general consiguieron bastimentos y algunos caballos. También llevaron un mapa en el que se perfilaban lóbregas colinas, secretos bosques y, tras ellos, una extensión vaga y sin nombre cuyo color amarillo sugería una planicie casi infinita. Antes del crepúsculo matutino salieron de sus casas. Evadieron la vigilancia y sus pasos fueron opacados por el ruido vivo de los insectos. Las paredes blancas recibían la sombra de varios hombres aferrados a la bendición de sus mujeres y al recuerdo de lo que estaban dejando atrás. Superaron la frontera del reino y se internaron por senderos apenas bosquejados en el mapa, caminos que recorrían sólo los viajeros más audaces o mercaderes que iban de pueblo en pueblo mostrando animales extraños conservados en frascos o hierbas nunca vistas que prometían curar cualquier dolencia.
Transcurrieron jornadas fatigosas. Los pasos eran más por inercia que por la convicción de llegar a algún lado. Perdieron la cuenta de las horas y, después, de los días. Una vez agotados los víveres consumieron hojas y raíces. El tiempo parecía detenerse: la orilla de la luna menguante era una sonrisa alucinada. Dormían por turnos para no ser víctimas de los animales salvajes. Los que podían dormir soñaban y en sus sueños volvían sobre sus pasos, sus palabras eran devueltas a sus bocas y los parpadeos se disolvían en un denso color amarillo. Una tarde alguien miró una minuciosa formación de nubes y dijo, no con poco asombro, que habían permanecido así durante días, como las fichas de un juego detenido. Las respiraciones eran cada vez más pesadas. Un día llegaron a los límites de un bosque, conforme se internaron se hizo menos denso y encontraron una vaga familiaridad con el sendero, como el que vuelve inadvertidamente las páginas de un libro y encuentra palabras, citas, rastros. Rezaron para que su viaje, al fin, tuviera término. Después de superar una breve montaña vieron las visibles fronteras de un reino y, sin querer demorar su arribo, prendieron antorchas y descendieron por un camino pensando en el final del periplo. A lo lejos se veían las bocanadas amarillas; a veces desaparecían entre los árboles. En el reino algunos granjeros vieron luces que se acercaban por el oeste y dieron el aviso a sus vecinos. Pronto la noticia se extendió por todas las ciudades y el rey convocó a su consejo para decidir lo que harían. Los viajeros sintieron que el sendero se alargaba y que el sol, en lugar de avanzar, regresaba a su punto de origen. Sin saber qué tiempo habitaban comenzaron a recorrer edificios devastados, polvo disperso. Cuando llegaron al palacio principal encontraron en el trono el cuerpo carcomido de un rey y, entre las manos, aferrado como un inútil sortilegio, un libro desprovisto de título y de portada color negro.
*Imagen de Kiko Alario Salom
*Este cuento pertenece al libro El clan de los estetas, ganador del Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela
 Alejandro Badillo es narrador y reseñista. Ha publicado los libros de cuentos Ella sigue dormida (Tierra adentro), La herrumbre y las huellas (Eeyc), Vidas volátiles (BUAP),Tolvaneras (Cuadrivio) y la novela La mujer de los macacos (Libros Magenta). Colaborador de la revista Crítica y exbecario del Fonca en la disciplina de cuento. Ganó en 2015 el Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela 2015 por su libro El clan de los estetas y en 2016 el Premio Nacional de Novela Breve Amado Nervo por su obra Por una cabeza.
Alejandro Badillo es narrador y reseñista. Ha publicado los libros de cuentos Ella sigue dormida (Tierra adentro), La herrumbre y las huellas (Eeyc), Vidas volátiles (BUAP),Tolvaneras (Cuadrivio) y la novela La mujer de los macacos (Libros Magenta). Colaborador de la revista Crítica y exbecario del Fonca en la disciplina de cuento. Ganó en 2015 el Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela 2015 por su libro El clan de los estetas y en 2016 el Premio Nacional de Novela Breve Amado Nervo por su obra Por una cabeza.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: February 7, 2017 at 11:04 pm