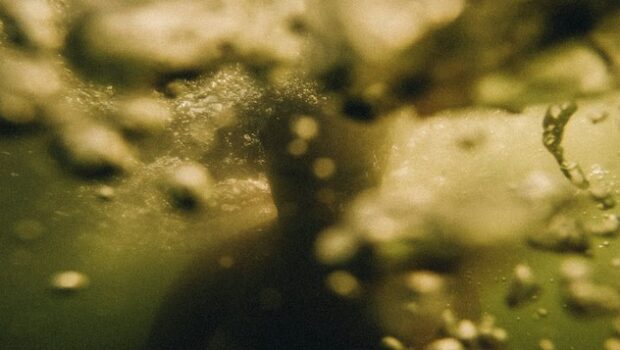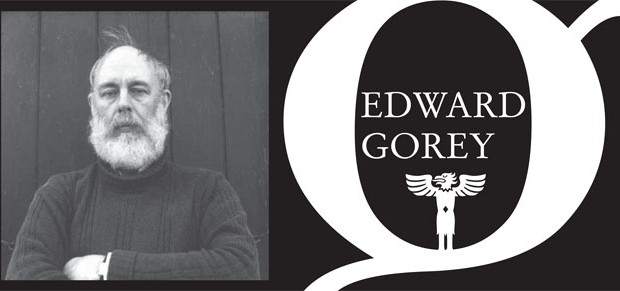De balnearios y pandemias
ALFREDO NÚÑEZ LANZ
El pretexto que inventé con tal de salir de la ciudad fue visitar a un amigo escritor. La idea de un encuentro tridimensional nos emocionaba a los dos desde hacía meses, pero no me atrevía a viajar en autobús hasta el pueblo de Morelos donde mi amigo vive, por culpa de a la pandemia. Aunque nos llamábamos con frecuencia, su conversación se cortaba por teléfono y ni hablar de tener un zoom con él, pues nuestras respectivas venas tecnófobas se crispaban ante la idea de una conferencia virtual más.
Como por arte de pandemias, un compañero de tertulia a quien llamaré A, que quizá también buscaba cualquier pretexto para sacar la cabeza del asfalto, se ofreció a llevarme en su auto y viajar juntos en una de esas “burbujas” de convivencia. Aunque nos conocemos muy poco, de inmediato me emocioné; pusimos fecha y hora para nuestra salida y le aseguré que me cuidaría de no frecuentar a nadie antes del viaje por aquello de la ómicron y sus monstruosas combinaciones. No hubo más trámite ni preparativo que comprar un colchón inflable, seducido por la idea de acampar en alguno de esos múltiples manantiales morelenses de aguas cristalinas que seguro estarían solos y ávidos de recibir gente. Le avisé a mi amigo escritor que por fin nos veríamos cara a cara y pasaríamos un día chocando cervezas en la bochornosa y eterna primavera morelense.
Las carreteras me calman los nervios, tienen un efecto sedante y me entrego a su vaivén. Me proyecté siendo arrullado por los árboles que pasan en ráfagas, contemplando las erosionadas tierras de cultivo; a los animalitos o disfrutando del olor a oxígeno –sí, los citadinos olemos aquello que no tenemos– soltando las obligaciones. Subí al coche despojado de lastres y mi compañero y yo empezamos la aventura dispuestos a conocernos mejor, con la esperanza de que nuestro débil vínculo cuajara durante el viaje.
De pronto, me vi avanzando a vuelta de rueda en la carretera libre a Cuernavaca. ¿Qué pasará? ¿Por qué tanto policía?, nos preguntamos. Los autobuses de pasajeros que suelen tomar la autopista enfilaban ante nosotros. Se nos ocurrió consultar a san Google: habían tomado la caseta en protesta por los malos servicios de la Comisión Federal de Electricidad. Nos resguardamos en una fonda que tenía una pantalla gigante donde exactrices de Televisa bailaban ante un jurado ataviado con disfraces exóticos. La conversación tanteaba nuestros respectivos terrenos con amabilidad y buena disposición a pesar del contratiempo. San Google informó una hora después que la caseta estaba despejada y decidimos treparnos al segundo piso para no llegar tan tarde. Estos son mis rumbos sureños, declaró A muy orgulloso, mientras tomábamos ese chorizo elevado que evita el tránsito a la altura de Perisur. Acto seguido, acabamos en Xochimilco. Relajémonos, ya estamos aquí, nos dijimos.
Luego de muchas vueltas liderados por san Waze al fin rodamos por la autopista. Temixco nos dio la bienvenida y llegamos a la casa de mi amigo el escritor sintiendo ansias de cerveza. La pasamos recordando esos tiempos en que yo era su editor, hablando de libros, quejándonos del mundillo literario y comiendo las tortas de pollo que yo había preparado. Aunque A se mostraba reservado, a su modo participaba del jolgorio. Dieron las siete y nos despedimos con abrazos efusivos, muchas ganas de volver a reunirnos y una infinita melancolía de mi parte por comprobar la soledad y el desamparo de mi amigo, que a sus más de setenta se ve obligado a alquilar aquel espacio exiguo, con su obra en un injusto olvido luego de haber sido una pluma de renombre al amparo de amistades en las alturas de los premios Nobel. A pesar de todo, él es una estrella lúcida y guerrera que se resiste a apagarse.
Subimos al auto. ¿Trajiste la tienda de campaña? No. A la había olvidado. Así que sólo disponíamos de mi colchón inflable individual. ¿Dónde pasaríamos la noche? ¿Qué íbamos a cenar? ¿Tenemos gasolina? La emoción por huir de la ciudad hizo que ni siquiera preguntara en qué sitio se encontraba el balneario al que A quería llevarme. Él aseguró que estábamos a veinte minutos en carretera y que sería un lugar perfecto, poco concurrido.
El sol se ocultó, casi pasamos la desviación al camino de terracería que luego de serpentear un rato nos llevó al “balneario natural”. Más de una hora después, cansados y hartos por el trajín estuvimos dispuestos a pagar cerca de dos mil pesos (¡!) por una cabaña vieja, mal ventilada, sin aire acondicionado, pero sucumbimos a la renta exorbitante de una tienda de campaña sucia y un sarape donde A pudiera dormir. Ya estamos aquí, me repetí, pásala bien. Armamos la casa en penumbra creyendo que éramos unos locos al acampar tan tarde. Saqué mi espíritu hippie del armario, cené papas fritas y luego de bañarme en calzones en una de las pozas de concreto con fondo mohoso, pues había olvidado mi traje de baño, me dispuse a dormir.
Unas voces me sacaron de la somnolencia, eran nuevos vecinos: adolescentes que acampaban a unos diez metros. Luego dos familias se instalaron a la diestra de nuestra improvisada casa. Luego de un largo rato la conversación se apagó, pero minutos después llegaron los gemidos del placer outdoors. Y no pude dormir. A, en cambio, roncaba.
La cascada fue mi recompensa a la mañana siguiente. Sus aguas descontracturaron mi cuello torcido mejor que cualquier masajista. Caminamos un poco por la ribera del río y cuando volvimos con mejor actitud a nuestro campamento, perdí el aliento al ver cientos de familias instalándose a nuestro alrededor: mamás destapando portaviandas, papás encendiendo carbón, tíos en camisetas de tirantes, tías cargando anafres, niños correteándose desnudos y adolescentes destapando caguamas o encendiendo bocinas con reggaetón a todo volumen peleándose por embarrarle bloqueador solar a la amiga del bikini. Todos sin cubrebocas, revueltos, descaradamente cerca y a poca distancia de mí. Visualicé las gotículas malvadas cubriéndome todo, anidando en mis pulmones a ritmo de Maluma Baby. Corrí al baño comunal, “recién remodelado”, dispuesto a darme un regaderazo antes de salir huyendo de la Covid-19. El tufo a amoniaco, producto de los orines de cientos de gentes casi me tumba. Ahí los niños también correteaban libres mientras una docena de papás esperaba su turno en las regaderas. Renuncié a la idea del baño ante aquel tumulto feliz que convivía sin tapujos en un espacio cerrado y sin ventanas. Para cuando terminamos de compactar nuestra tienda de campaña habían llegado más y más, instalándose en las pozas, en las albercas “de agua abundante a 28º C”, como rezaba el anuncio de su página web, alegres, libres de temor al virus.
Mi compañero de viaje se mostraba tranquilo, como en día de fiesta y sin prisa. Yo era, ante él, un exagerado, un miedoso y quejicas. El cubrebocas sólo se exigía a la entrada del balneario y, después, adiós. Vi desfilar las nefandas noticias de muertos, las cifras de contagios, mi tortuoso encierro, a mis amigos llorando a sus padres, madres o abuelos muertos. Y toda esa gente ahí, en los manantiales o en sus fogatas, asando salchichas como si nada de aquello hubiera ocurrido nunca. ¿Seré yo el cascarrabias, el único que critica ese negocio millonario traficando con nuestras ganas de “ver verde”? En las fotos de su página web sólo se veían las pozas de concreto rodeadas de árboles y plantas, el río transparente, pura paz “al natural”. ¿La pandemia me habrá convertido en un Scrooge de los balnearios?
Inconscientes, pensé, descreídos, covidiotas. Salimos del lugar y observé el terreno del estacionamiento que la noche anterior estaba vacío, ahora atascado de automóviles y una larga fila esperaba encontrar acomodo. Los encargados no se daban abasto; las hieleras repletas de cervezas seguían emergiendo de las cajuelas y parecían tentarme: “sólo es una gripa fea, ya estás vacunado”. Sentí envidia de su fiesta y al mismo tiempo rencor, ganas de arrojar sus bocinas al río o de bailar, un revoltijo. Recuperé la calma cuando nos alejamos, pero mi anfitrión tenía mucho calor y me aseguró que en otro balneario de Cuautla podríamos nadar. Ya estamos aquí, solté mi mantra; además, me sentía demasiado cansado como para oponerme a nada.
En el camino, A me contó de su relación fallida y yo me abrí confesando mi eterna –o quizá kármika– soltería. Más de diez años sin pareja, repitió mi frase, incrédulo. Los afectos son más reticentes que las pasiones, quise explicar, pero ambos pusimos fin a las preguntas impetuosas y acabamos sumidos en el callado lenguaje de la simpatía. Al cabo de un rato el hambre nos tomó por sorpresa; descubrimos que el gusto de sibarita callejero nos hermanaba y terminamos ahogando las penas de amor con deliciosas paletas de nance. El postre fue un soberbio pozole de mercado que nos unió más que cualquier confesión. Al fin se quebraba el cascarón de nuestra intimidad cuando de pronto un Chevy imprudente que tenía placas de Ciudad Nezahualcóyotl casi nos choca. A Cuautla vienen muchos chilangos los fines de semana, me aclaró mi nuevo amigo. Los chilangos son maleducados, destructores, continuó. Dejan su basura aquí porque no les alcanza para irse a Acapulco. No me dejó aclararle que ellos eran mexiquenses. Y después habló de su fe budista. Lo que une el pozole lo separa el hombre, recé.
Cargamos gasolina y al llegar al nuevo balneario, dos horas después, aquello era otra marabunta: la escena se repetía, pero esta vez sin el menor fingimiento por seguir las normas sanitarias. Me instalé debajo del árbol más lejano que encontré deseando un chapuzón, pues el calor me derretía en amargura mientras A esquivaba sin empacho cocodrilos, donas y unicornios inflables cada dos brazadas. ¿Quedarán espacios libres del turismo voraz? Qué ganas de perderse en el bosque y encontrar un lugar solitario, siguiendo el río, libre de esos consorcios enriquecidos de rentar excusados y regaderas. Y me proyecté siendo asaltado, pues los balnearios no sólo venden sus pozas o albercas de concreto, también la seguridad de sus perímetros.
Las familias se multiplicaban al ritmo de las electrocumbias. Por su culpa superamos a la India en muertos, repetí cien veces, pero bajo la sombra de aquel ahuehuete me mordí la lengua: también yo estaba ahí, en un rincón, compartiendo el recinto con aquellos vacacionistas. Todos los insultos que les endilgué me quedaban a mí también. La odiosa pregunta se presentó dándome la vuelta como un calcetín: ¿yo qué hago aquí? La imperiosa necesidad de hacer algo que rompiera con el molde cada vez más estrecho de mi rutina, el instinto de viajar o las puras ganas de “ver verde” que desde siempre me acechan, o todo junto; el caso es que terminé ahí, como ellos, evadiéndome del home office, del sopor de este loop infinito en el que seguimos, de la incertidumbre, la monotonía, el limbo. Y quizás, como a ellos, mis recursos no me habían alcanzado para llegar al mar. La energía de los vacacionistas, estar entre amigos al aire libre, dormir bajo las estrellas, nadar en calzones o sin ellos, comer, coger, pasear, leer, siempre me han parecido los mayores goces de esta vida y raramente se dan juntos; los balnearios propician esa unión, son una tierra húmeda y fértil donde puede surgir, quizá por unos instantes, una anulación del “yo” de siempre, un posible preludio del amor. “Disfunción cognitivo emocional”, le llaman los psicólogos, “tedio existencial”, spleen, le digo yo. El caso es que todos nos habíamos ido a bañar en otras aguas.
Regresamos por la carretera federal para admirar el paisaje boscoso que se aprecia mejor que en la autopista de paga. En el camino atestiguamos tres accidentes de motociclistas; el morbo me empujó a mirar sus cuerpos tumbados en la mínima cuneta deseando la pronta llegada de las ambulancias. En varias curvas, cruces mortuorias ostentaban un casco, recordando los peligros de la intrepidez. Los padres de los accidentados las dejan ahí como una advertencia y aún así siguen jugándoselas, aseguró mi compañero de viaje; nadie los quiere en Tres Marías porque no consumen, sólo beben y se regresan borrachos a la ciudad. Qué ímpetus y qué afanes los conducirán a rodar en caravanas por esa vieja carretera, me pregunté. Puede ser el oxígeno tan ansiado, golpeándoles el cuerpo, que los hace sentirse libres. ¿Será que como los motociclistas de la carretera federal ya todos anhelamos esos aires, aunque la muerte todavía nos salude en las curvas? A encendió la radio y pisó el acelerador mientras canturreaba una canción.
*Imagen de Jay Mantri
 Alfredo Núñez Lanz. Cofundador de Textofilia Ediciones. Es autor de los libros Soy un dinosaurio (Conaculta, 2013), Veneno de abeja (Secretaría de Cultura, 2016) y El pacto de la hoguera (Ediciones Era, 2017). Becario del Programa Jóvenes Creadores del FONCA 2014 y 2016. En 2018 obtuvo el “Premio nacional de narrativa histórica Ignacio Solares” para obra publicada por El pacto de la hoguera. Su Twiter es @NunezLanz
Alfredo Núñez Lanz. Cofundador de Textofilia Ediciones. Es autor de los libros Soy un dinosaurio (Conaculta, 2013), Veneno de abeja (Secretaría de Cultura, 2016) y El pacto de la hoguera (Ediciones Era, 2017). Becario del Programa Jóvenes Creadores del FONCA 2014 y 2016. En 2018 obtuvo el “Premio nacional de narrativa histórica Ignacio Solares” para obra publicada por El pacto de la hoguera. Su Twiter es @NunezLanz
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: February 16, 2022 at 9:12 pm