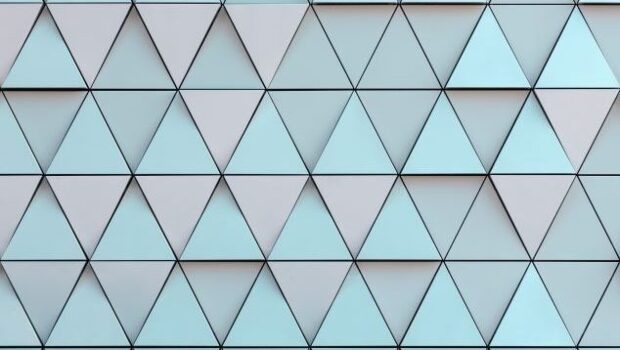Avísenle que sigo en Tenochtitlan
Maurizio Guerrero
Esperé casi una hora para que el senador me atendiera. Sus asistentes me habían citado en las oficinas del Senado, un edificio frente a la escultura inmensa de El Caballito. El despacho de Gamboa, con cuadros y libros de leyes y comercio, había sido ideado para aparentar cierta cultura. Me saludó en inglés, como si me probara, y yo me expresé mejor en el idioma de mi educación formal. Acordó que activara la grabadora.
—Háblame de tu participación en las minas de Grupo Coahuila, ¿cuándo empezaron y…?
—¿Qué voy a sacar yo de todo esto? —me interrumpió.
Apoyaba la cabeza en el respaldo de piel de la silla.
—Queremos darte la oportunidad para que aclares ciertos informes.
—Yo hago las cosas por mi país, ¿verdad?, como empresario y como senador. Y me va bien, no lo puedo negar —dijo sonriendo.
Viró hacia arriba las palmas de las manos, como si él no fuera responsable de ese destino.
Gamboa me ofreció esa tarde algunos datos sobre su empleo como lavaplatos en Beverly Hills y un par de anécdotas sobre un tío, del que afirmaba haber recibido una herencia.
—Ahí la vamos a dejar hoy —cortó.
Tras dieciséis minutos y treinta y cuatro segundos detuve la grabación. Había supuesto que dispondríamos de una hora para esta primera entrevista.
—Vámonos al negocio de un cuate —interrumpió—, para que conozcas el verdadero México.
Podría tomar notas, continuar con una entrevista informal. Acepté, con la condición de pagar mi propia cuenta.
—Si quieres pagas hasta la mía, hermano —respondió.
Había oscurecido cuando abordamos su Hummer color negro. Escoltados por dos autos de vidrios polarizados, nos adentramos en la zona roja que había descubierto en mi camino del aeropuerto al hotel Metropol. Escuchábamos en las bocinas del auto a K-Paz de la Sierra, un grupo de Chicago cuyo vocalista había sido asesinado por el narco en Morelia. Consideré si Gamboa estaba en realidad consciente de que yo era un periodista, si su descaro era imprudencia o alarde. Nos dirigíamos al barrio de La Merced.
En el establecimiento, único sitio con luz en una calleja oscurísima, unas mujeres rodearon como polillas a Gamboa.
—Hola, senador. ¡Qué milagro!
—Dichosos los ojos.
Ninguna se atrevió a tocar al senador, que conversaba conmigo ignorándolas. Los guaruras se encargaron de los besos y abrazos. Sobre la barra, se leía en letras negras «La Piedra en el Camino».
Un tipo de camisa blanca y chaleco negro, el gerente, desalojó a los parroquianos de una mesa frente al rectángulo de mosaicos que se transformaría en pista de baile. Ahí, en una de las quince mesas del local, nos acomodamos nosotros.
Tras las bienvenidas, Gamboa me explicó sobre las ficheras, que esperaban a los costados del antro a que alguien bailara con ellas por el equivalente de un dólar la pieza. También tendrían sexo por dinero, supuse.
Uno de los guaruras en nuestra mesa portaba en un collar la efigie de una calavera de túnica y guadaña, la Santa Muerte.
—¿Tu religión es la Santa Muerte? —pregunté a Gamboa.
—No es una religión como tú podrías entenderla, es una creencia de la vida diaria —explicó.
—¿La celebras de algún modo particular?
—Rezos, promesas. Nada especial. No te da miedo eso, ¿verdad, gringo?
—No.
—No comemos niños ni matamos gente —aclaró—. Creemos también en la virgen. Tú, ¿no?
—A veces.
Gamboa terminó de un trago su copa de coñac; eructó.
Hombres solos ataviados con la modestia de los cargadores del gas, los repartidores de periódicos, los practicantes de plomería y carpintería, ocupaban las mesas a nuestro alrededor. Habitarían en las márgenes de la ciudad. Beberían hasta el amanecer, hasta que reanudaran el servicio del transporte público para retornar tambaleantes a sus casas.
Los dos mingitorios del baño pringados con todas las tonalidades del ocre de los desechos humanos rezumaban una pestilencia ancestral. Una despostillada hoja de madera sin seguro, que debía sujetar mientras descargaba los intestinos, demarcaba el retrete.
Seguro, en compañía del senador, bebí una copa de coñac. Al compás de un danzón algunos clientes se animaron a bailar. Los acompañantes de Gamboa contaban chistes de putas: con una sola teta, monjas o cogiendo con leprosos. Celebraban con manotazos sobre la mesa. Inseguro del significado de muchas expresiones, yo sonreía por compromiso.
Gamboa reapareció diez minutos más tarde de que sus guarros montaran guardia fuera del baño. Se limpiaba la nariz con los dedos. Me pregunté cómo se sentiría la coca purísima de un senador ligado al narcotráfico. Evoqué el gusto químico y amargo, las encías anestesiadas, la droga prolongando el tiempo.
El senador colocó la mano sobre mi hombro.
—Charly —me llamó así por segunda ocasión—, ¿cuál de las muchachas te gusta?
Examiné a las viejas hinchadas, algunas al menos con un par de hijos, algunas de ellas abuelas, a las jóvenes desnutridas y a las bien formadas, a las adolescentes.
—No me digas que bateas para el otro lado —añadió.
—Estoy bien, senador —respondí.
Retiró su mano y retomó una conversación con dos de sus asistentes sobre precios de departamentos en el barrio de Polanco. Otros dos guaruras bailaban. Presentí que en algún momento cerrarían el establecimiento para que el senador y su equipo inhalaran coca y se cogieran a las jóvenes.
Terminé mi coñac y dejé unos billetes sobre la mesa. Imaginé que Jennifer estaría en casa viendo televisión sin atenderla, parapetada en un área medicada de su mente. La única diferencia entre su violador y uno de los panzones de traje de mi mesa o de los que bailaban manoseando a las ficheras era la geografía.
—¿Vamos a hacer un reportaje chingón o qué, Charly? —preguntó Gamboa.
—Ésa es mi intención —contesté.
Mi español tras el coñac se escurría con una textura salivosa. Consideré cómo podría escribir con precisión lo que atestigüé en La Piedra en el Camino: las prostitutas adolescentes, el senador ebrio probablemente inhalando coca en el baño.
Aguardaba en la barra a que el gerente me consiguiera por teléfono un taxi cuando el senador me aseguró que continuaríamos más tarde la entrevista.
—Le dije a Roger que hablaríamos —agregó.
—¿A quién?
—A Roger Bennett, el director de tu periódico.
Punzó mi corazón, la sangre disparándose me dilató el pecho.
—Todos nos conocemos en Los Ángeles —dijo Gamboa, como si fuera posible—, ¿de qué te sorprendes?
El gerente nos interrumpió para decirnos que me esperaba un chofer.
Gamboa estrechó mi mano.
—Me caes bien, Charly.
El viento de la calle golpeó mi cara.
Marqué a Bennett, sin importarme que fuera medianoche en el Pacífico de Estados Unidos. No me respondió.
Al taxista que me conducía al hotel, las lonjas de la espalda se le desparramaban a los lados del asiento, temblaban. En el radio, un locutor analizaba los méritos de la aromaterapia. Traté de tranquilizarme para no gritar cuando grabé un mensaje pidiendo a Bennett que se comunicara conmigo cuanto antes.
En el Metropol reparé en que era demasiado tarde para hablar con Jennifer. Me alegré. Evitaría sus respuestas sedadas, su desilusión.
Fragmento del cuento que da título al libro publicado en 2017 por Nitro/Press. Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
 Maurizio Guerrero. Ciudad de México. Narrador y periodista Es corresponsal de Notimex en Nueva York desde 2009, y colabora con el sitio de información en inglés PassBlue. Ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo, como la beca del Woodrow Wilson Center para publicar una investigación en The Washington Post online sobre lavado de dinero del narcotráfico en el sistema financiero de Estados Unidos en 2008, año en que también obtuvo el Premio Nacional de Cuento «Efrén Hernández» por el libro Los Cojos (La rana, 2008). En 2012, uno de sus cuentos fue incluido en la antología Lados B de la editorial Nitro/Press.
Maurizio Guerrero. Ciudad de México. Narrador y periodista Es corresponsal de Notimex en Nueva York desde 2009, y colabora con el sitio de información en inglés PassBlue. Ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo, como la beca del Woodrow Wilson Center para publicar una investigación en The Washington Post online sobre lavado de dinero del narcotráfico en el sistema financiero de Estados Unidos en 2008, año en que también obtuvo el Premio Nacional de Cuento «Efrén Hernández» por el libro Los Cojos (La rana, 2008). En 2012, uno de sus cuentos fue incluido en la antología Lados B de la editorial Nitro/Press.
Posted: October 25, 2017 at 8:52 pm