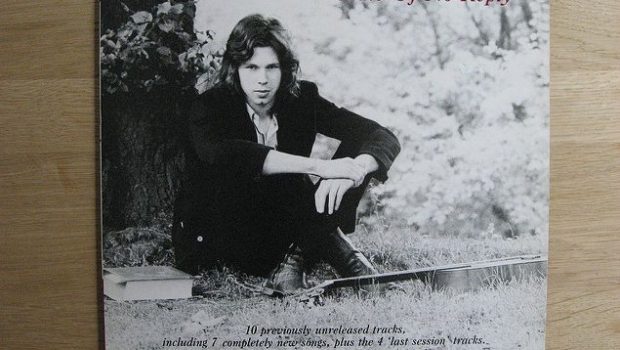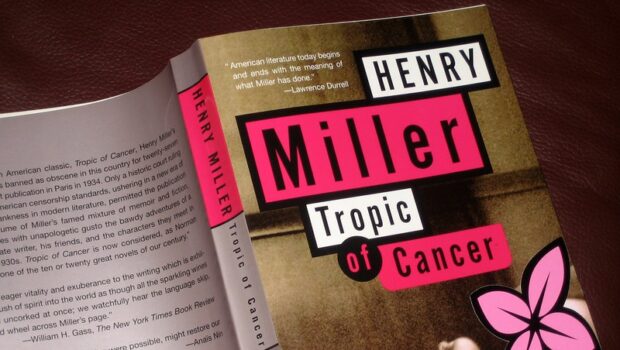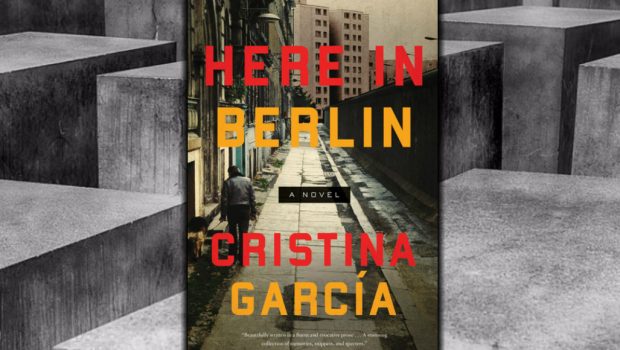La otra vocación
Oswaldo Estrada
¿En qué momento decides hacerlo, salir por esa puerta a oscuras, desgreñada, dispuesta a lanzarte a un viaje sin regreso?
En las horas que lleva postrada en esa banca Amelia no acaba de entenderlo. Ha cambiado la historia que debe contarle a Mauro al menos siete veces. Con la mirada fija en la incesante procesión de zapatos que han pasado frente a ella, sorda por los golpes de los sellos notariales y muerta de hambre, ha armado un discurso infalible de causas y efectos, apoyándose en dilemas morales, leyes retrógradas y el deber médico.
Fue lo primero que se le ocurrió al recibir la llamada de Fernando la noche anterior. Presentarse en la oficina de Mauro a primera hora, aunque tuviera que esperarlo todo un día para pedirle que sacara a su hijo de la carceleta del Palacio. No iba a pagarle esa millonada a un tal Pacho que le había ofrecido sacarlo de ahí antes de su traslado a un penal de alta seguridad.
Supo de su vocación cuando faltó al colegio para atender a una gata parturienta. No tendría ni seis años y se pasó toda una mañana con ella, ayudándola con el parto de tres gatitos ciegos. Cuando ella le preguntó si quería ser veterinario, frunció el ceño y le dijo que no. Sería médico. Se lo dijo con la mano en el pecho, en señal de juramento, aferrado a un estetoscopio de juguete con el que prometía curar enfermos.
Cuando la puerta se abre al final de ese largo pasillo, las piernas se le acalambran. No sabe si podrá hacerlo.
—Discúlpame por hacerte esperar, la saluda Mauro en una oficina desangelada con muebles de metal. Con ese traje obsoleto y los pocos cabellos que ha intentado acomodarse en la cabeza, Mauro es un ropero viejo de puertas desvencijadas. Huele a sahumerio y agua florida. Ha perdido el lustre de antaño. Si así está él, cómo estaré yo, se avergüenza. Endereza la espalda y no halla cómo esconder las manchas de las manos, las arrugas, los ojos opacos.
—Tú me dirás, le dice distante. Los labios no encajan como debieran. Un derrame facial.
¿Cómo contarle que su hijo está preso por practicarle un aborto a una muchacha de dieciséis años? Después de pasarse toda la mañana buscando las palabras apropiadas, su voz la traiciona. Lo ve con su bata blanca, estudiando de madrugada, llenándole la refrigeradora de sesos y corazones, placentas, tibias, pulmones. Voy a ser médico, mamá. Y de los grandes, le dice ilusionado. No sueñes tanto y preocúpate por salvar vidas, grita ella desde la cocina. Muerta de risa, con la cuchara de palo en alto.
¿Cómo decirle que el curetaje no funcionó, que algo falló? La imagina saliendo desesperada, tocándole la puerta. Esperando que la atienda. Unos cuantos billetes en el bolsillo. El reloj de su padre. Un prendedor.
¿En qué momento decides hacerlo? Sabía que en la sierra las mujeres del campo provocan abortos con infusiones de ruda y emplastos de canela. Pero ni siquiera lo consideró. El recuerdo de su niñez en el convento la persiguió toda la vida. El día que se cayó una de las tapias de adobe, donde las monjas —lo supo de inmediato— habían enterrado a sus fetos bajo el amparo de una comunidad entregada a la oración, las rondas infantiles, los cánticos espirituales y la caridad. El recuerdo de esos cuerpos huérfanos la atormentó siempre. Las religiosas tratando de esconder los huesitos intactos con sus amplios hábitos, hasta debajo de sus mangas, y las niñas gritando horrorizadas el hallazgo de una cabecita, una pierna, una calaverita. A ella nunca se le ocurrió. Ni siquiera cuando supo que tendría que criarlo sola. Su hijo no terminaría en la pared de un convento. Sería de los grandes. Médico.
¿Cómo decirle que a los tres días se murió? Cuando los padres la llevaron de emergencia a una clínica la infección había avanzado demasiado. Era peligroso practicar un aborto con más de doce semanas de gestación. Pero ella le suplicó de tal manera…
—Lo hiciste por el dinero.
—No, mamá. Había entrado a la universidad. No podía tenerlo. Ayúdeme, doctor, me decía. Mire la edad que tengo.
Los padres tienen influencias. Lo acusan de homicidio. Hay testigos. Tres amigas que sabían del embarazo y otra que le dio la dirección de un experto en esos procedimientos.
Mientras Mauro le explica los procesos judiciales a seguir en estos casos, Amelia comprueba después de medio siglo la inutilidad de las palabras entre ellos. El envejecido Fiscal no puede exponerse a que alguien lo comprometa con algo tan grave. Ni ella ni el hijo. Sigue siendo el mismo. También ahora le da la espalda. Esta vez no lo obligan los padres. Ni los estudios. Ni el futuro brillante que le espera como abogado y jefe de familia.
—Lo siento de verdad, es una lástima. Que pierda la licencia es lo de menos. Lo peor será el penal a donde lo manden. Eso queda en manos de la comisión, le dice. Los destinos dependen del juez de turno, el asistente social, el psicólogo. No se le ocurren mejores argumentos. Tampoco le cruza por la mente la idea de conocerlo. Saca del pantalón un pañuelo descolorido y se seca otra vez un hilo de baba imposible de contener.
—Sí, Mauro, se limita a contestar. Y sale sin reclamarle. Ya para qué.
Con las piernas desencajadas, Amelia enrumba por unas calles que apenas reconoce. Prendida de su bolso y con los ojos en la vereda, esquiva papeles ilegibles, envolturas de caramelo pegadas al suelo, algún vómito reciente, cacas desparramadas, una meada. Lo ve otra vez. Con el estetoscopio al cuello. Atendiendo a esa gata en la sala. Recetando con esa letra incomprensible que la hace sentirse orgullosa de tener un hijo médico.
—La cigüeña cuando trajo a Carocito no lo pudo transportar en un pañal.
—¿Qué cantas?
—Carocito era un niñito pequeñito, tan chiquito que cabía en un dedal.
—Los hijos no vienen de París, mamá.
—¿Y tú cómo lo sabes?
—Porque soy médico, le contesta. Y se ríen a carcajadas, atrapados en una inmensa burbuja de jabón donde el mundo es solo para ellos.
En el taxi que la lleva del centro a Santa Anita, Amelia mira por la ventana a la misma gente, los mismos puentes, los ambulantes de siempre… Ha visto esta película tantas veces y sólo ahora entiende que no se sabe el final.
—Ayúdeme, doctor, es lo único que escucha. La promesa de robar en la calle para completarle lo que falta. Y el llanto infantil, como el de su propia hija, su Marianita que está a punto de cumplir quince años. No quiere hacerlo.
—Es muy arriesgado. Está en juego tu vida, mi reputación como médico. ¿Sabes lo que podría pasar si hay complicaciones? Y de pronto se da cuenta que es cierto. Lleva puesto el uniforme escolar, el pelo recogido con un lazo, las insignias y la escarapela de fiestas patrias. No puedo, le dice. Pero abre el cajón y guarda el reloj, el dinero. Es pecosa como su hija. También esto es medicina, se convence. Le estoy salvando la vida. A ella. Al niño.
Aunque vive sola desde la muerte de su marido, entra a la casa como si no quisiera despertar a nadie. Los padres cuando vieron asombrados el envío que llegaba de París… Llega hasta su dormitorio ayudada por las luces tenues que se cuelan por la ventana. Lo tomaron en la palma de la mano, no sabían si llorar o si reír. A tientas enciende la vela de su tocador con los fósforos que todavía deja listos en caso de otro apagón. En el espejo turbio se ve tan desmejorada como él. Pero eso es lo de menos. Mira que hacerla esperar todo un día para decirle que no.
Debe apurarse antes de que lo trasladen. Llamar al tal Pacho para pedirle unas horas más. O no. Mejor no. Buscar en el cajón, en la mesa de noche, en el aparador. La cigüeña cuando trajo a Carocito, canta nerviosa. No puede esperar a que abran el banco. Busca los aretes de su madre, el collar de perlas orientales. También las escrituras. No es justo.
Y sin pensarlo dos veces sales otra vez. Desaliñada. Con la ropa de ayer. Le pides al taxista que te lleve. Debes intentarlo. Por tu niño, le dices. Carocito. Tan chiquito que cabía en un dedal.
 Oswaldo Estrada es profesor de literatura latinoamericana en The University of North Carolina at Chapel Hill, y editor de la revista Romance Notes. Centrado en las literaturas de México y Perú, ha publicado numerosos artículos sobre memoria histórica, género, violencia y otredad en los siglos XX y XXI. Es autor de La imaginación novelesca. Bernal Díaz entre géneros y épocas y coautor y editor del libro Cristina Rivera Garza. Ningún crítico cuenta esto… Con Anna M. Nogar, ha coeditado Colonial literaries of Contemporary Mexico. Literary and Cultural Inquiries.
Oswaldo Estrada es profesor de literatura latinoamericana en The University of North Carolina at Chapel Hill, y editor de la revista Romance Notes. Centrado en las literaturas de México y Perú, ha publicado numerosos artículos sobre memoria histórica, género, violencia y otredad en los siglos XX y XXI. Es autor de La imaginación novelesca. Bernal Díaz entre géneros y épocas y coautor y editor del libro Cristina Rivera Garza. Ningún crítico cuenta esto… Con Anna M. Nogar, ha coeditado Colonial literaries of Contemporary Mexico. Literary and Cultural Inquiries.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: August 8, 2018 at 10:45 pm