El teatro en tiempos de pandemia
Diana P. Miranda
I. Cuando empezó el periodo de cuarentena, leí varias notas que decían que William Shakespeare escribió el borrador de El Rey Lear durante una de las plagas de Londres. Aunque es discutible, no me extraña que el mundo haya encontrado gran potencial para dar un guiño entre alentador y cómico sobre el confinamiento al ubicar a uno de los autores más icónicos a nivel global en un contexto tan próximo al que estamos enfrentando ahora. Memes, artículos y tuits sugerían que cada quien puede encontrar su versión de un borrador de El Rey Lear y aprovechar el tiempo-espacio embotellado para hacer algo trascendental, o mínimo algo que nos mantenga ocupadas.
En ese contexto, el internet empezó a impregnar nuestras vidas. La tecnología se volvió el árbitro de la distancia y se borró la alternativa entre presencia y virtualidad. Ahora la presencia es virtual; no hay dicotomía. Así que cabe la pregunta, ¿qué hace la industria de ese Shakespeare, la de las artes escénicas, cuando su existencia depende (¿dependía?) de estar ahí?
Al inicio de la cuarentena, el director escénico Enrique Singer escribió “El teatro es el arte de la presencia y como ahora la presencia está anulada, es cuando más vamos a ser necesarios”. Hubo diferentes reacciones en el mundo. En la Ciudad de México, por ejemplo, los artistas buscaron nuevas formas de crear a través de las pantallas: se escribieron, adaptaron y difundieron obras específicas para plataformas virtuales. “Si es teatro o no es teatro no interesa; lo que importa es comunicarnos, crear y lo haremos de cualquier manera posible”, dijo Boris Shoenman, director. En Londres, otro ejemplo, diversos recintos abrieron sus archivos digitales e iniciaron temporadas de transmisiones periódicas para ver teatro desde casa a través de YouTube.
Hacer transmisiones en tiempo real y liberar registros audiovisuales al vasto mundo del internet suena ventajoso: tiene el potencial de crear nuevos públicos gracias a las muestras gratuitas libres de costo y tráfico, fomenta la exploración del entrecruce disciplinar entre arte y tecnología, dispone material de análisis para profesionistas escénicos, y ofrece parches de dosis controladas para los adictos que, como yo, observamos con nostalgia los foros cerrados.
Como contexto para esta crónica de pandemia, confieso que durante la estancia en Londres que empecé en la era pre-COVID me dejé llevar por el frenesí de aprovechar al máximo la oferta de los escenarios locales. Ese impulso me llevó una tarde de octubre al Arcola Theatre (noreste de Londres) tras haber visto un matinée en Southwark Playhouse (sudeste). No volví a hacerlo; se sintió como cuando ves al mesero llevarse tu plato y todavía quedaba un bocado. En realidad, el hiperconsumo teatral no me preocupa tanto (un poco sí) porque creo que cada obra deja su huella con el peso efímero del aquí-y-ahora y la memoria tiene zanjas suficientemente hondas para quienes se entregan a la experiencia. Pero yo prefiero quedarme un poco más con el regusto y dar tiempo para percibir la estela de una puesta en escena. A veces el fuego lento cocina impresiones que no distingo en el instante en que baja el telón.
Cuando la computadora tuvo una inyección de opciones para todo aquel con acceso a internet y la única forma de ver teatro era a través de nuestras pantallas, pasamos de una condición viral a otra. Ya fueran transmisiones en vivo o registros audiovisuales del pasado, se enfatizó la posibilidad de ver teatro de diferentes latitudes. Lo que inicialmente fue un placebo, pronto empezó a sentirse como un imperativo profesional que después dio lugar a un comportamiento obsesivo.
Mi teatro en casa tuvo una curaduría bastante ecléctica e improvisada, pero varios factores influyeron en que fuera precisamente Shakespeare el dramaturgo más recurrente en mi lista. Vi, por ejemplo, un montaje de Romeo y Julieta con vestuarios de época en el Shakespeare’s Globe de Londres (Dominic Dromgoole, 2009) y una adaptación contemporánea en el Foro Lucerna de la Ciudad de México (Mauricio García Lozano, 2019). Semanas después vi un montaje más de la compañía brasileña de teatro callejero Grupo Galpão (2012), también grabada por el Shakespeare’s Globe. Vi una adaptación de Noche de Reyes del National Theatre de Londres con la comediante Tamsin Greig presentando una versión femenina del mayordomo Malvolio (Simon Godwin, 2017). Después vi la producción mexicana de Enrique IV en la función que dieron durante el Festival Globe to Globe (Hugo Arrevillaga Serrano, 2012). Mientras escribo esto, pienso que esta semana hay dos opciones para ver Sueño de una noche de verano. Y un largo etcétera… Las transmisiones se volvieron un paliativo contra el delirium tremens de la abstinencia al teatro y el confinamiento me motivó a aprovechar el material que en otros tiempos hubiera ignorado. Esa ocupación se convirtió en mi versión de El Rey Lear.
Llevaba dos meses con este temperamento cuando “asistí” a la transmisión en vivo de una conferencia impartida por Pascale Aebischer, profesora de “Shakespeare and Early Modern Performance Studies” en la Universidad de Exeter.[1] La charla se enfocó en el cruce entre el confinamiento, la oferta inédita de producciones digitales de Hamlet y el consumo semi-maratónico que esto implica. Fue ahí donde diagnostiqué mi comportamiento entusiasta (eufemismo de “obsesivo”).
El internet se había vuelto el caldo de cultivo para un nuevo agente viral: las transmisiones digitales de artes escénicas. Aebischer explicó que las obras de Shakespeare se habían vuelto virales no sólo en los términos del argot cibernético. El internet también hacía una invasión viral en la mente de quienes se abocaron a conquistar todo el contenido posible. La pantalla conjuga temporalidades y geografías distintas en las producciones de teatro, provocando una recepción anacrónica. Hay una confusión tempo-espacial en la que distintas teatralidades son colocadas en un mismo contenedor, de manera que todo influye todo y los compartimentos que separan una cosa de otra empiezan a difuminarse.
Recibí mi diagnóstico: tengo el virus del internet pandémico. Ahora bien, si yo antes abogaba por dejar espacio para las estelas teatrales, tal vez Aebischer preguntaría qué pasa ahora que me encuentro empalmando estéticas con cuatrocientos años de diferencia, a veces en una sola tarde. El catálogo de obras de Shakespeare es particularmente vulnerable a la recepción transhistórica. Lo interesante, más bien, está en observar lo que cada producción abona desde su contexto histórico-cultural. Además, hace falta enmarcar las posturas críticas que cuestionan la maquinaria que coloca a este autor como autoridad artística y patrimonio comercial a nivel global. Estas discusiones se avivan con el enfoque crítico de cada montaje −clásico o experimental, dentro o fuera de Inglaterra− los cuales dan cuenta de contextos diversos con sus propias tendencias académicas, posturas estéticas, agendas políticas, ópticas socioculturales, etc.
Reconocí la paradoja de mi experiencia en la viralidad escénica y miré hacia adentro para discernir la razón de mi frenesí. Es curioso, pensé, que nuestra psique sea capaz de tomar dosis exorbitantes de paliativos con tal de evitar el dolor real de todo esto: la falta de la presencia.
II. Yo soy una romántica de la presencia. Soy invisible en las redes sociales, todavía uso cuadernos para tomar notas, compro libros (en físico) y me gusta sentarme adelante en el teatro. El internet de cuarentena ha sido un gran aliado, pero las nuevas “presencias” me tienen zoomigada. Veo a artistas escénicos que han encontrado formas de metabolizar lo acontecido en la pandemia a través de narrativas en medios tecnológicos. Su espíritu sobrevive con el motor del ingenio y la experimentación. Pero ¿qué está pasando con el público? Con gente que, como yo, está zoomigada pero no puede abstenerse de seguir con el comportamiento compulsivo porque extraña “estar ahí”.
Sacrificamos el regusto teatral para compensar la experiencia trunca de un ballet bidimensional. Lo que sigue es una fatiga que acentúa el valor agregado (y nostálgico) de la presencia. Me alegro por aquellos creadores que han logrado traducir su arte a plataformas digitales y que, de ese modo, están evitando que la industria de teatro se enmohezca. Pero extraño el arte de la presencia y lamento la falta de condiciones que afronta lo escénico para volver a una nueva normalidad.
¿Será que parte de los cambios que vislumbra la industria, además de económicos y artísticos, incluyen la reconfiguración total de nuestra noción de presencia? Abundan las discusiones sobre ésta en relación con la experiencia teatral. En 2018, Aebischer coeditó un libro sobre la proliferación de transmisiones de obras de Shakespeare alrededor del mundo que inició hace once años con el lanzamiento del National Theatre Live.[2] Esta tendencia ha hecho cada vez más difícil determinar con precisión en qué constituye “estar ahí”. El proyecto de reunir a grandes grupos de personas para ver grabaciones teatrales nos hace preguntarnos si el énfasis ahora está en la experiencia colectiva de los espectadores y no en la co-presencia con los artistas, o si se trata del momento presente y no de una presencia espacial. Los colaboradores de ese libro no pudieron haber imaginado lo relevante que sería esta reflexión años después.
El coreógrafo suizo Gilles Jobin, por otro lado, nos recuerda que la exploración de los híbridos entre arte y tecnología es un movimiento desde hace décadas: captura de movimiento, realidad virtual, realidad aumentada, etc.[3] La diferencia ahora es el contexto, pues el COVID-19 ha enmarcado con luces neón la investigación digital, instaurándola como una alternativa más en la paleta artística de la segunda década del siglo XXI. Esto incluye formas más atinadas de involucrar a públicos e incluso el empleo de nuevas tecnologías de captura para mejorar la calidad de los archivos. “Hay más de lo que pensamos”, enfatiza Jobin, “la danza es más amplia que la danza”.[4]
Cuando los creadores alrededor del mundo están asumiendo la implementación de teatros digitales y proyectos COVID-compatibles (otro término de Jobin), lo que nos queda como público es sumarnos a ese compromiso, pues también somos parte del engranaje. La gran coda que dejará el cometa del COVID-19 será una plataforma para repensar y experimentar. Es un momento de cambio donde sólo los más curiosos sobrevivirán. No será una solución que sustituya lo vivo, dice Jobin (y yo lo recibo como una palmadita en la espalda), será una alternativa más cuya influencia trascenderá este periodo. La viralidad escénica toma otro tinte al aceptarla como el preámbulo de cosas nuevas, no sólo como un paliativo a falta de lo convencional.
NOTAS
[1] Aebischer, P. (2020, Mayo 20). Viral Shakespeare: Binge-Watching Hamlet in Lockdown [Seminario web] Royal Central School of Speech and Drama.
[2] Aebischer, P. y Greenhalgh, S. (2018). “Introduction: Shakespeare and the ‘Live’ Theatre Broadcast Experience.” En P. Aebischer, et.al. (Eds.), Shakespeare and the ‘Live’ Theatre Broadcast Experience (pp. 1-16). Bloomsbury Collections. <http:// dx.doi.org/10.5040/9781350030497.0008>.
[3] Jobin, G. (2020, Mayo 28). Arte y tecnología digital, realidad y cuerpo virtuales en tiempos de crisis pandémica por COVID-19 [Videoconferencia] CulturaUNAM. El Aleph, Festival de arte y ciencia.
[4] ibidem.
 Diana P. Miranda (México, 1989). Licenciada en Estudios y Gestión de la Cultura por la UCSJ. Actualmente estudia una maestría en Crítica de Teatro y Dramaturgia en Royal Central School of Speech and Drama (Londres).
Diana P. Miranda (México, 1989). Licenciada en Estudios y Gestión de la Cultura por la UCSJ. Actualmente estudia una maestría en Crítica de Teatro y Dramaturgia en Royal Central School of Speech and Drama (Londres).
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: July 15, 2020 at 10:37 pm










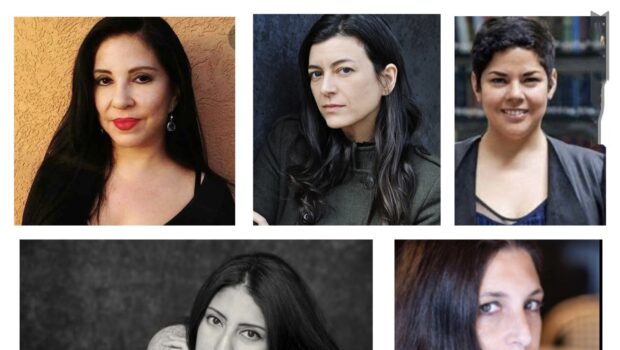
Interesantísimo artículo. Me gustaría contactar con la autora para una entrevista para mi blog de Artes escénicas “Las Buenas Artes”