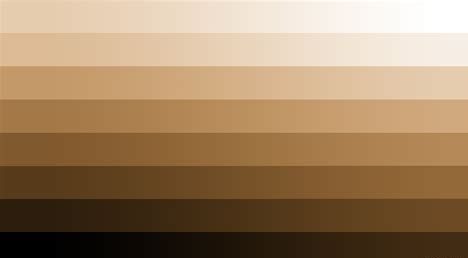Adiós al verano
Adriana Díaz-Enciso
La llegada del otoño se anuncia con majestad. La luz es distinta. El aire. Es el rostro benigno de la melancolía. Esa luz, su centelleo, imperceptible a la vista pero manifiesto en el lustre del mundo que revela, ese aire afilado que sin embargo no hiere, nos regresan cada año a un estrato de la memoria habitado no por nuestra historia, sino por el reconocimiento de haber pasado antes por este reino de belleza mansa que poco a poco se irá convirtiendo en conflagración: los árboles que arden silenciosos antes de entregarse al sueño.
La melancolía otoñal, en particular en las regiones del mundo donde los cambios de estaciones son pronunciados, no obedece tan solo a la inminencia del invierno, sino al inevitable imperativo de soltarnos del delirio del verano, del gozo animal y pagano de criaturas conscientes bendecidas por el sol.
En 2020, para mi congoja, la llegada del otoño, con todo y su belleza, duele como un bofetón. Escribo esto a principios de octubre, en mi Barnet suburbano al norte de Londres. El año de la pandemia ha trastornado al Reino Unido igual que a todo mundo, pero al menos nos regaló con una primavera y un verano de inusitado esplendor, con esa largueza que se percibe como intemporalidad, pródigos en flores y verdor y el canto incontenible de los pájaros, vastos cielos claros de un azul ardiente de puro brillo. En las ciudades los parques y, afuera, el campo, han sido nuestro refugio y solaz. No recuerdo primavera y verano más hermosos, aunque, sospecho, la precariedad de nuestra situación y la súbita contundencia de nuestra fragilidad los revistieron de una belleza acentuada, creada entre la objetiva existencia del mundo y nuestros sentidos, sacudidos por el golpe pero, al fin, despiertos.
La salida del confinamiento en pleno verano fue gradual, con sus muchas limitaciones y complejidades, pero nos devolvió la esperanza de que la vida era aún posible. Para quienes, como yo, estamos clasificados como “vulnerables”, y durante casi cinco meses no fuimos ni siquiera al súper o a una farmacia, el proceso de adaptación a las nuevas libertades fue escabroso. Mi regreso al transporte público y las calles llegó acompañado de una carga de terror que ni siquiera desde mi asustado encierro había imaginado. Ante aquéllos que se niegan a usar la mascarilla, se la quitan para vociferar por el teléfono o cierran la ventana, mi terror a menudo se ha transformado en rabia. He tenido que hacer un esfuerzo enorme por no soltar en el mundo la energía de ese terror y esa rabia, que ya bastante atosigados estamos todos, aunque, debo confesar, no siempre con éxito. He salido poco, preguntándome a menudo, en el agotamiento con que regreso a casa provocado por la tensión del miedo y las infinitas precauciones, si vale la pena. Pero siempre la ha valido. Como muchos, apenas empezaba a envalentonarme un poco, a aquilatar lo indispensable que es ver a mis amigos para mi salud mental, a planear a dónde más podría ir sin mucho riesgo, cuando la infección de Covid empezó a subir otra vez, se anunciaron nuevas restricciones, se empezó a mencionar la posibilidad de un segundo confinamiento, y se nos dijo que nos preparemos para los seis meses que vienen, que serán duros. Oscuros también, ni falta que hace decirlo.
Estos augurios coincidieron con cruel precisión con los últimos, gloriosos días del verano, seguidos de un abrupto descenso de la temperatura que ya no volverá a subir hasta finales de marzo, el gradual acortarse del día y un puñado de días nublados. La sensación colectiva es la de ver la tapa de un ataúd inmenso que se cierra lentamente sobre nosotros.
***
No he salido tanto al ancho mundo, pero tras el largo encierro, cada escapada ha sido una aventura. La primera fue un camping cerca de Hassocks, por aquello de que el aire libre es lo más seguro. Ese fin de semana el clima fue espectacular; el calor, insoportable en Londres, en el campo era embriagador. Nuestra “burbuja” era un poco más grande de lo reglamentario y pasé miedo, pero la emoción triunfante era la alegría. Fogatas en la noche, una caminata de horas por las famosas colinas del sur, entre flores silvestres de todos colores y mariposas azules, el mar a lo lejos eclipsado por la bruma del calor.
También regresé a mi trabajo voluntario los sábados en la recepción y librería del London Buddhist Centre. El júbilo de estar de vuelta me duró solo tres sábados, antes de que la nueva ola de infección me mandara de regreso a mi casa. Un domingo fui a Strawberry Hill, cerca de Richmond, a visitar el extravagante castillo pseudo-gótico del autor dieciochesco Horace Walpole. Como en su Castillo de Otranto, su fantasía es desproporcionada y curiosamente entrañable, como programa de Cachirulo. Los jardines son plácidos, y la vista desde el tren durante el trayecto de ida y vuelta, con el Támesis abandonando ya su ropaje urbano, iba arrancándome los jirones de ansiedad acumulados insensiblemente durante meses.
Un día tuve que ir al consulado de México, cerca de Oxford Circus. El terror de ir a un lugar tan céntrico se diluyó durante el trayecto en autobús, al ir reconociendo la ciudad que, desde mi exilio en mi barrio del norte, creía perdida: la curva del perímetro de Regent’s Park, el minarete y la enorme cúpula dorada de la mezquita central y luego, imposiblemente, el centro mismo de la ciudad. Nunca pensé que sentiría tal júbilo por ver la horrorosa Oxford Street. En el edificio junto a la Embajada vi una placa que me había pasado inadvertida las muchas veces que he ido por ahí: en 1861, William Morris fundó en ese sitio su estudio y fábrica de diseño, fiel a su visión de reformar las artes decorativas. Esa inesperada aparición de mi admirado Morris me llenó de alegría: estaba de nuevo en la vida, y de nuevo en Londres. Con deleite inexpresable me comí mi sándwich sentada en la hierba en Hanover Square, observando la extraña mezcla de normalidad y excepción que me rodeaba: las calles sin duda menos llenas, la gente con cubrebocas y el ya común esquivarnos al cruzarnos unos con otros. Caminé un poco por Maddox Street, donde hay varias galerías privadas de arte. En la ventana salediza de una de ellas, con elaboradas molduras de madera tallada, había un aviso de que la propiedad había sido recobrada por los caseros y se prohibía el acceso a cualquier otra persona. Quizá era una de las víctimas comerciales de la pandemia. Frente a la tienda de departamentos John Lewis, una muchacha cantaba a voz en cuello. La gente se detenía a escucharla desde una prudente distancia, pero sonreían, y se acercaron a echarle monedas al terminar la canción.
En el trayecto de regreso a casa, al pasar por los jardines de la iglesia de St John’s Wood, me bajé del autobús siguiendo un impulso. Quería ser de nuevo habitante de Londres, siempre dispuesta a explorar la ciudad. Hacía muchos años que no visitaba ese parque apacible construido en el terreno de un cementerio decimonónico, que convive sin violencia alguna (incluyendo los juegos para niños) con los espacios donde aún se conservan tumbas, lápidas desgastadas de gente que alguna vez fue, que nada sabe ya de las dislocaciones de estar vivo. El cementerio fue consagrado en 1814, pero dejó de cumplir el propósito de albergar a los muertos en 1855. En la información a la entrada se puede leer que en esos cuarenta años se enterró ahí aproximadamente a 50,000 personas. Cincuenta mil muertos son muchísimos. Las tumbas aún visibles son un murmullo que experimentamos como quietud al caminar entre los árboles inmensos, sobrevivientes del antiguo bosque de Middlesex, y la vegetación sembrada en época más reciente que ahora atrae a las mariposas. La voz de los muertos, en ese día de luz impecable donde ya empezaba a apreciarse la presencia del otoño, decía: “Calma. Todo está en calma”.
Esos muchos cincuenta mil muertos que llegaron al cementerio a lo largo de cuarenta años son menos de los casi sesenta mil que, en el Reino Unido, ha reclamado la pandemia en siete meses según se ha calculado (con discrepancias) hasta septiembre. ¿Qué hacer, humanamente, con semejante información? ¿Qué significan las cifras de la muerte? Ese día mis reflexiones no eran sombrías, pero sí sentía la necesidad de indagar en la verdad de este asunto. Porque la luz era hermosa, quizá. Porque me hacía falta entender qué es estar viva, y para qué, para poder entender la sombra de la muerte.
¡Qué oportuno, enterarme de que en ese cementerio fue enterrada Joanna Southcott, la autoproclamada profeta, muerta en 1814, que decía ser la Mujer del Apocalipsis! Dickens hace referencia a ella en su descripción de esos mejores y peores tiempos en su Historia de dos ciudades. A los 64 años, Southcott afirmaba llevar en su vientre a un nuevo Mesías, así que supongo que no podemos dar mucho crédito a sus profecías, pero esa tarde pensé que al menos podía una asomar con curiosidad a la visión del apocalipsis de otro ser humano desde la sensación compartida de estar, en 2020, viviendo el nuestro. Los seguidores de Southcott no dejaron en dos siglos de asociar las visiones de su profetiza con el apocalipsis; la Panacea Society, fundada en Bedford en 1919, decía conservar en un lugar secreto la verdadera “caja de Joanna Southcott”, el arca sellada de sus profecías, que solo podrá ser abierta en presencia de una reunión especial de 24 obispos anglicanos en un momento de crisis nacional (¡cuántas veces tendría que haberse abierto ya!). La sede de la Panacea Society es ahora un museo, tras el fallecimiento en 2012 de su último miembro, una devota anciana. No está claro qué fue de la caja verdadera (hubo otra, al parecer espuria, que poco contenía de interés, incluyendo un boleto de lotería que nunca sabremos si ganó). Una teoría es que pasó a manos del Museo Británico, que seleccionó los escritos que eran de interés y le perdió la pista al resto del contenido. Sea como sea, es un alivio saber que Southcott profetizó que el Juicio Final llegaría en 2004. Como ha sido el caso con tantos vaticinados fines del mundo, ese tampoco llegó. Quizá 2020 no es tampoco el final, ni siquiera el principio del final, aunque los signos sean tan ominosos.
***
A aquel día de exploración de mi ciudad, que no sentía habitar desde el pasado marzo, siguieron más días de encierro: la precaución; el miedo. Volvió la tristeza, y las preguntas: “¿y ahora qué? ¿Hasta cuándo?” Pero nos quedaba verano. Un domingo fui sola a pasar el día en Folkestone, Kent, para ver el mar antes de que el invierno se nos viniera encima. Bajé a la playa de guijarros por un empinado sendero en zigzag que atraviesa una exuberante reserva natural, la cortina de árboles ocultando a medias los destellos de un mar calmo y turquesa.
En la playa no había multitudes. No era, por ejemplo, el horror de Brighton, donde quién sabe cuántos se habrán contagiado este año. Había nada más gozo bajo el sol ardiente. Niños, y adultos dejándose acariciar por sol y mar y brisa como niños, comiendo helados, olvidando por un día nuestro apocalipsis. Junto a unas rocas había una fiesta enorme de varias familias de la India. Cocinaban y olía delicioso, pero pasé por ahí apresurada, preguntándome si no les daba miedo estar tantos, tan juntos, el miedo atizando otra vez mis emociones más viles (“Está prohibido reunirse tanta gente. ¿Por qué los dejan?”). Luego me serené, traté de ver las cosas desde la perspectiva de otro, de otros. Pensé en el Ganges sagrado, con su carga de cenizas y cadáveres.
Al otro domingo, 20 de septiembre, fui con una amiga a Epping Forest. ¡Qué gozo! Durante el confinamiento, había creído que no volvería en todo el año, o quizá nunca, si me llevaba la pandemia. Estaba en su más alto esplendor de verdor y frescura, los árboles cobijándonos del sol, que quemaba. Luego nos echamos en la hierba justo para recibir sus rayos. Vimos junto al lago unas libélulas pequeñitas color turquesa, como de cuento de hadas. Sabíamos, como todas las personas que habían elegido ir a pasar el domingo ahí, que sería el último domingo del verano: se presagiaba lluvia para la siguiente semana. Peor aún, se había anunciado el aumento de los contagios.
Yo estaba leyendo en esos días, entre otras cosas, el Diario del año de la peste, de Defoe, y por una de esas felicísimas coincidencias literarias que tanto emocionan, acababa de leer el pasaje en que se habla de los tres astutos hombres que lograron eludir la desconfianza y violencia de los habitantes del cercano Waltham para encontrar refugio justo en ese bosque, que entonces era mucho más grande. Donde nosotras buscábamos también, a nuestro modo, refugio de la pandemia, otros habían encontrado un remanso de la peste bubónica hace casi cuatrocientos años (aunque la narración de Defoe es en buena medida ficticia, sus fuentes no lo son). Y aquella calamidad, que asoló muchas calles y barrios que aún existen en esta ciudad (aunque entonces los separaban campo o bosque), pasó, y volvió la vida.
Entre lo mucho que he leído este año, el libro de Defoe me reconforta con una sensación de cercanía que nunca esperé sentir. Ciertamente no fue así como lo leí por primera vez hará unos treinta años, pensando “qué horror, pobre gente”, pero incapaz de comprender realmente la experiencia de esos seres humanos de un pasado que ahora se vuelve próximo. La pandemia nos hermana, no solo a todos los habitantes a lo largo del planeta, sino a vivos y muertos.
Con otros libros, en cambio, he pasado momentos perturbadores al leer una escena cualquiera y advertir que cruza por mi mente cierta confusión: “¿cómo fue eso? ¿Y el distanciamiento social?” Todavía recuerdo mi dolor al ver, en línea, las primeras películas del confinamiento: Roma, ciudad abierta, y Sin aliento. Las vi en el cine virtual con mis amigos del sur de Londres: elegimos una película del sitio web del British Film Institute o Curzon at Home. Nos hablamos por teléfono: “en sus marcas, listos, fuera”, y hacemos clic en “Play”. Al final de la película nos llamamos otra vez para comentarla. En esas dos ocasiones, aunque los personajes de la película de Rossellini son víctimas de la atrocidad histórica, y ya sabemos cómo termina la de Godard, mis amigos y yo nos encontramos compartiendo nuestra sensación de pérdida al ver ahí, en la pantalla, a gente en la calle cruzándose una con otra con naturalidad, en cafés, en bares, en el trabajo o en sus casas, tocándose.
El fin del confinamiento nos ha regresado algo de eso (el tráfico también, sin duda), pero no el tocarnos, ni la naturalidad: nos seguimos sacando la vuelta. La realidad sigue fracturada. Un día vi a un hombre muy guapo en una parada de autobús. Se puso el cubrebocas. Yo ya traía puesto el mío y en algún momento se volvió y lo miré a los ojos, tratando de decirle: “ya vi que eres hermoso”. Tendremos que aprender a sonreír con la mirada. A seducir también, quizá, y más importante, a sonreír con los ojos nomás, aunque se nos empañen los lentes. Sonreír, abrazar, amar con la mirada.
Eso, y enfrentar nuestra mortalidad. La individual y la de la especie. Aquilatar la pérdida en las muchas formas en que la simétrica cifra 2020 ha venido a dejarla a nuestros pies. Un día, hablando por zoom con un amigo, éste de pronto se echó a llorar. Se disculpó, muy avergonzado. “No te preocupes”, lo tranquilicé. “No eres la primera persona que veo llorar en zoom.” De hecho, me he visto llorar hasta a mí misma, pues siempre está esa ventanita en una esquina de la pantalla donde nuestro propio rostro está constantemente expuesto, como si fuéramos estrellas de televisión. “Se llama zoomsobbing”, le dije. Zoomllozar.
Otras veces he llorado, sola, frente a zoom, con mi cámara y micrófono en off, o frente a YouTube, incapaz de seguir presente ante tanta maravilla cultural, musical, sesiones de meditación, todo valioso, todo importante, pero embotado por la pantalla. A veces creo que no podré soportarlo más.
Pero hay que perseverar. Volver, porque es lo que hay (y no lo tenían los pobres hombres y mujeres retratados por Defoe, enloqueciendo encerrados a la fuerza tras la cruz que marcaba sus puertas). Hace apenas unos días participé en un ritual del London Buddhist Centre, durante el festival de Padmasambhava. En un año normal, el festival se celebra ahí mismo, la sala de meditación atestada, y en los intervalos todos comemos juntos o tomamos té. Ahora, no había más que realidad virtual. Inicié el día con escepticismo: “No lograré estar presente, no por zoom, ya no”. Pero lo intenté. El santuario donde se alza el enorme Buda dorado contra un fondo de azul cobalto había sido suntuosamente decorado, la plataforma de un rojo ardiente como el tercer manto de Padmasambhava, listones de colores rodeando los hombros del Buda y luego suspendidos, parecía, en el aire. Velas y flores, y de pronto, increíblemente, resultó que sí estuve presente, que todos lo estábamos.
Padmasambhava, quien llevó el budismo al Tíbet, con una historia que es a medias histórica y a medias leyenda, es, hay que recordar, el “segundo buda” que medita en el campo crematorio y transforma a los demonios.
***
La infección crece otra vez. No quiero volver a ver esas cifras multiplicarse cada día de manera exponencial. Nadie queremos. Hay brotes en fábricas de alimentos: muchos de los trabajadores que nos mantienen a todos vivos laboran en condiciones precarias, y no están suficientemente protegidos. No se necesita creer en el karma para saber que eso nos toca pagarlo a todos, de una u otra forma, como todos estamos pagando con la pandemia nuestra forma de habitar este planeta.
Los bosques arden en California. La Amazonia está siendo cada vez más devastada; sus habitantes también, y Bolsonaro, de pronto hipersensible, se queja de ser tratado como un villano. En México otro presidente quisquilloso, en medio de las ruinas del país, para él tan invisibles como los desaparecidos y sus familiares, se dedica a contar las notas de prensa que le son favorables, o no. “Me quiere, no me quiere, el pueblo bueno”. Y está, por supuesto, Trump. Ya bastante tenemos de apocalipsis como para que siga este hombre en la Casa Blanca. Cuando escribo estas palabras, lo acaban de diagnosticar con Covid. No podemos decir que estamos sorprendidos; su patológica negación de la realidad de la pandemia lo ha expuesto no solo a él, sino a todo su país, donde el virus ya ha cobrado más de 200 mil vidas. No se me da desearle la muerte a nadie. No se la deseé tampoco a la Bestia que acá se hace llamar Primer Ministro cuando fue diagnosticado hace unos meses. Pero sí espero que esto dé al traste con la campaña de Trump. Que no se utilice su enfermedad como un medio de manipular las elecciones. Que por favor, por favor, suelte ya el poder.
Apenas se supo del diagnóstico de Trump y cayó la bolsa de valores. La bolsa de valores, pienso, es como la caja de profecías de Joanna Southcott: encapsula las supersticiones y el pensamiento mágico de nuestros tiempos, y tiembla con cada barrunto de apocalipsis.
Hay gente que quiero que, en estos meses, no ha podido despedir con un velorio o un funeral a sus seres queridos, y eso me parte el corazón.
Como el mundo arde, Extinction Rebellion (XR) volvió a salir a las calles en septiembre. Primero sentí tristeza de no estar ahí, pero tenía miedo. Apoyé, en línea, en lo que pude, pero pese a mi admiración y simpatía, no pude acallar mis resquemores. No todas sus acciones obedecieron las reglas del distanciamiento social, como queda claro incluso en sus propias fotografías y videos. Se pusieron en riesgo ellos mismos, a la gente a su alrededor, a los policías que hicieron los arrestos (también ellos son gente), mientras va subiendo de tono de ambas partes la confrontación entre XR y policía que XR parece haber querido ahondar. El asunto es grave, cuando estamos todos exhaustos, todos encorvados bajo el peso de la amenaza y, en menor o mayor medida, el aislamiento. ¿Qué es más importante? ¿Salvar al planeta de una destrucción que se ve cada vez más cercana, más patente, o protegernos en este momento unos a otros del Covid? ¿Pero cuánto va a durar “este momento”? ¿Qué hacemos, con el mundo en que hoy nos toca vivir?
Mis preguntas se convierten en estupefacción cuando Trafalgar Square es tomada por al menos mil personas, la mayoría sin cubrebocas siquiera, protestando por las medidas de protección contra el Covid: contra las mascarillas, la vacuna (cuando haya, si la hay), un posible nuevo confinamiento, el distanciamiento social. Entre los manifestantes, las teorías conspirativas abundan. Siento enojo, miedo, pero sobre todo azoro. Es la locura, pienso, vociferante y desatada. No se puede controlar a la humanidad, y eso en general es una cosa buena, pero a media pandemia el instinto de conservación y su instrumento vocal, el miedo, quisieran que la locura colectiva se fuera a dormir por un momento. Pienso entonces de nuevo en el Diario del año de la peste, y una especie de triste ternura reemplaza mi estupor. Hace más de tres siglos, las variadas reacciones ante la realidad de la pandemia y la amenaza de la muerte fueron muy similares a las que hemos atestiguado este año aciago. Las heroicas y las viles, las generosas, las cobardes, las criminales, las compasivas. Somos, todavía, humanidad. Para bien y para mal, pero aún humanos.
Pero esto no responde a la pregunta: ¿qué hacer? Se acaba el verano. Pienso con una espina clavada en el pecho en “mi” reserva natural, ese refugio cerca de mi casa durante esta primavera y verano que parecían infinitos. Conozco ya cada árbol; he visto este lugar cambiar desde los árboles desnudos de principios de marzo y la tierra enlodada al florecer gradual y luego el verdor fresco, brillante del follaje nuevo bajo el cielo azul infinito, la alternancia de flores mes con mes, luego la hierba seca en agosto que reverdeció con la lluvia. Aún ahora permanece exuberante, pero ya no volverá el calor. Se acabó el echarme en la hierba a ver el cielo y los pájaros, o estar sentada ahí durante horas, como en unas vacaciones improbables, traduciendo poesía, leyendo, la piel cada vez más tostada. Eso se acabó, y no puedo soportar el pensamiento mientras los días empiezan, desde ya, a acortarse, y la amenaza de más contagio en el invierno y más encierro, ya sin sol, nos va mermando el ánimo.
***
No sé qué me pasa, pero llevo semanas asediada por recuerdos. Recuerdos de todas las épocas de mi vida, desde la infancia hasta ahora. No son recuerdos de anécdotas, ninguna historia memorable que me haya marcado. Son imágenes fugaces, la atmósfera de cuando vivía en tal o cual lugar, a tal o cual edad, cuando veía a esos amigos, a ese amante; la luz que iluminaba un momento; olores. La tarde que fui con mi mamá y mi hermana a la casa oscura de aquella costurera. Caminar por las calles de Guadalajara muy jovencita, bajo el sol. La taquería donde a veces comíamos los que hacíamos los programas de rock en Radio UdeG. Las casas de amigos que no veo hace muchos años (a algunos ya no los veré más). De niña, bajarme de un coche frente al edificio azul y amarillo de Helados Holanda. O comprarme un helado Bing (un olor distinto) de camino a la galería Carlos Ashida (que ya partió también), donde trabajaba entonces. Estar sentada afuera de un café con mi entonces esposo. El perro blanco que pasaba, reacio a seguir a su dueño. Estampas infinitas. Llenaría páginas y páginas si intentara enumerarlas. ¿Qué es esto?
Será la meditación, pienso. Quizá. Pero estoy segura también de que estos recuerdos deshilvanados pero intensos tienen que ver con la pandemia. Es fascinante, pero a ratos también agotador. Siempre me he preguntado cómo será aquello de ver pasar toda tu vida en los instantes antes de la muerte. Ahora veo que es posible pasar una semana tras otra, quizá ya más de un mes, viendo pasar tu vida mientras estás alerta todo el tiempo al riesgo de un contagio potencialmente mortal, y preocupada por la gente que amas. El caudal de riqueza de una sola vida humana se me revela entonces con una amplitud y abundancia insospechadas. ¡Todas las vidas que he vivido! Todas las que caben, en una sola existencia.
Se dice que el Buda recordó todas sus vidas pasadas justo antes de la iluminación. Yo de la iluminación estoy muy, pero muy lejos, y no sé qué pienso sobre aquello de las vidas pasadas, pero ahora sé, contundentemente, que una sola vida contiene multitudes, y que esa riqueza no se encuentra necesariamente en los hitos de esa vida, en lo que se escribiría en una biografía, sino en la forma en que la luz brilla a través de las ramas o de una ventana, en el fulgor que arranca de distintas superficies; en la forma en que la mente y los sentidos perciben la atmósfera de un lugar, o de una mañana; en el olor de una casa en particular donde jugábamos en la infancia, o el olor de la hierba. En la atmósfera emocional (perdonen que no sepa decirlo de otra forma) de una etapa de la vida. En nuestros pasos, con esos zapatos, por las calles de alguna ciudad que un día fue nuestra, o que visitamos en un viaje que hace mucho ya que fue iniciado y concluido con el retorno a un lugar en que ya no estamos.
Mientras viajo así por mis vidas desde el punto casi fijo del casi encierro en este momento confuso al final del verano, advierto que los cuervos graznan con mayor insistencia y con voz más ronca. ¿Será que así expresan ellos el desasosiego del cambio de estación? Las calles están llenas de castañas relucientes, rodeadas de sus cáscaras abiertas y erizadas, que van cayendo de esos árboles inmensos que hace apenas unos meses brillaban con sus flores apiñadas y erguidas como velas. Hay también bellotas verdes, las exquisitas construcciones de los amentos de avellana, y si tenemos suerte podemos ver el vuelo lento y circular de las semillas de sicomoro.
La otra tarde vi en un prado comunal que encandilaba de tan verde bajo la extraña luz plateada de un ocaso con nubes a un cuervo y una paloma que caminaban dando giros uno cerca del otro, sin mirarse pero cerca, como la danza de apareamiento de dos extraños. El prado estaba salpicado de dientes de león, muy blancos en esa luz bajo nubes densas, rosadas y grises, y nada se movía, nada más que el cuervo y la paloma, lentos, hipnóticos. La suya era también la danza del fin de este verano.
Estos días, en mi paseo habitual por la reserva natural, aún pletórica de verdor pero ya tocada por un viento frío, me dejo arrastrar por el rumor entre las ramas como si me sumergiera en un océano, o en el hechizo de una miríada de voces que prometen llevarme lejos de la angustia que me oprime. El enorme roble al centro baila como una deidad antigua, quizá canta. Son todavía muy pocas las frondas que empiezan a amarillear. Las de los sauces se han vuelto más bien grises, fantasmales, pero en la barda que separa la reserva del parque aledaño ya arde desde ahora una hiedra carmesí.
***
Ayer abracé a un amigo. Mi primer abrazo en seis meses. El suyo también. Fue como el primer paso de un convaleciente fuera de su cuarto; el primer bocado de un fruto tras la hambruna. Una mezcla de torpeza, ternura y asombro. Nos tuvimos que volver a abrazar.
En el autobús de regreso a casa navegaba entre emociones que ningún otro abrazo me había despertado nunca. Iba alegre y pesarosa a la vez. Alegre por descubrir que era posible volver a abrazar, que no cae una muerta de inmediato. Pesarosa por lo que hemos perdido, el mundo donde abrazar a los amigos es una acción cotidiana y natural. Pesarosa por el miedo que intentaba ocultarme a mí misma (¿y si fue irresponsable? ¿Y si nos contagiamos?). Pesar porque abrazar dé miedo. Por no saber si voy a atreverme a volver abrazar a alguien en los próximos seis meses.
Lo que sé es que llega el otoño y le seguirá el invierno, que el mundo arde en incendios y violencia y duelo, que la muerte sigue marcando su imperio. Que si pasamos mucho tiempo más sin abrazarnos, esquivando el contacto con nuestros semejantes, algo esencial de nuestra humanidad se nos va a romper adentro, irreparable.
Hoy hace frío y no para de llover. Pero anoche el cielo estaba claro. Era primero de octubre. Luna llena. La vi por mi ventana, todavía baja en el cielo, enorme. Un avión volaba directo hacia ella. No se estrelló, aunque desde mi perspectiva pareciera inevitable. Cruzó la esfera luminosa con enorme gracia. Eso es, también, la vida.
Se acaba el verano, pero afuera está ya la hiedra roja proclamando el otoño. El mundo arderá momentáneamente de otra forma, y será hermoso. No va a acabarse. No aún. Encontraremos la forma, la clave, la salida del laberinto.
 Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo, Odio y Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas proféticos de William Blake; los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía. Su más reciente publicación, Flint (una elegía y diario de sueños, escrita en inglés) puede encontrarse aquí.
Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo, Odio y Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas proféticos de William Blake; los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía. Su más reciente publicación, Flint (una elegía y diario de sueños, escrita en inglés) puede encontrarse aquí.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: October 13, 2020 at 7:00 pm