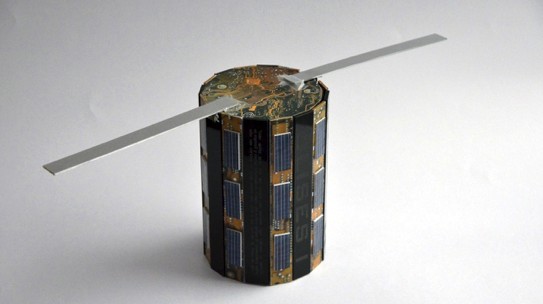La paradoja del echeverrismo: el cine
Miriam Mabel Martínez
El 22 de abril de 1975 durante la entrega de los Arieles en Los Pinos, La peque, como le llamaban cariñosamente a Josefina Vicens, como presidenta de la Comisión de Premiación de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias, reclamó la falta de apoyo de los productores privados. En su discurso les recordó que ese cine que habían abandonado les había dado riqueza y fama. El presidente Luis Echeverría se unió a la exigencia y se comprometió a continuar con el plan de rescate que Rodolfo Echeverría, su hermano mayor (conocido como el actor Rodolfo Landa), había iniciado al frente del Banco Nacional Cinematográfico, cargo encomendado primero por Gustavo Díaz Ordaz, en septiembre de 1970, y ratificado a partir del 1 de diciembre del mismo año.
Bajo el oscuro sexenio echeverrista (1970-1976) el cine vio sino la luz, sí un resquicio. No sólo se reestableció el Premio Ariel, además se impulsó la creación de los Conacites (Coorporación Nacional Cinematográfica de Trabajadores y Estado) I y II que, desde los Estudios Churubusco y los América, realizaron coproducciones en un esquema en el que los sindicatos aportaban 25% con la intención de recuperar 50%. Bajo este modelo se produjeron, en 1976, Canoa y El Apando de Felipe Cazals.
Durante este sexenio también se inauguró la Cineteca Nacional, el 17 de enero de 1974, y el Centro de Capacitación Cinematográfica recibió a su primera generación de alumnos el 15 julio de 1975. Sin duda, estas iniciativas de Rodolfo Echeverría le significaban la culminación de una vida dedicada al cine. El apoyo fue total y tan claro como el nepotismo, mismo que en el sexenio siguiente inspiró a José López Portillo a nombrar a su hermana, Margarita, al frente de la Dirección General de Radio, Televisión y Cine (RTC).
¿Cómo es que ese Luis Echeverría –para quien no habrá ni perdón ni olvido– apoyó la gestación de un cine de autor? ¿Cómo fue que mientras se perseguía guerrilleros se financiaban películas con guiones críticos del sistema como las de Alfredo Joskowicz, entre otros? ¿Cómo habrá sido la negociación entre hermanos? ¿Habrá sido por mero cariño fraternal, por conveniencia política o por nostalgia de aquel cine con el que habían crecido y en el que había participado Rodolfo? ¿Cómo es posible que la escritora del Libro vacío que para algunos –me incluyo– es punto de referencia, haya encontrado en ese Luis a un aliado?
Crecí viendo el cine de la época de oro en la televisión mexicana. Es parte de mi educación sentimental y de mi deseo por vagar por una ciudad que poco a poco salió de los sets para sugerirnos imaginarios urbanos, como los que recopila Carlos Martínez Assad en su libro La Ciudad de México que el cine nos dejó. Soy de las que han llorado una y otra vez acompañando al doctor Alberto Robles –interpretado por Arturo de Córdova– en El rebozo de Soledad (1952, Roberto Gavaldón) en su caminata-soliloquio que inicia en el Palacio de Bellas Artes con la Torre Latinoamericana apenas en varillas de fondo. También he sufrido la pelea entre Pepe El Toro y El tuerto en la azotea del edificio de la Comisión Federal de Electricidad en Ustedes los ricos (1948) y espiado las travesuras de Paquita (María Victoria) por los Multifamiliares Miguel Alemán en Maldita Ciudad (1954), ambas de Ismael Rodríguez. Aprendí de los vericuetos de la infidelidad y los desencuentros en Del brazo y por la calle (1956) de Juan Bustillo Oro. Y cuando tengo nostalgia por ese tiempo que no viví, me voy de paseo con Merceditas (Marga López) y su hermanita Beatriz (Silvia Derbez) en Salón México (1949), de Emilio Fernández, para visitar a la Piedra de Sol en su antiguo hogar.
Sin embargo, mi encuentro con la ciudad –ésa que es de mi edad– la aprendí a través del cine producido en el periodo echeverrista. ¡Quién lo diría! Y lo supe cuando recorrí en combi la avenida Ermita-Iztapalapa junto con Angélica María y La Revolución de Emiliano Zapata en La verdadera vocación de Magdalena (1972) de Jaime Humberto Hermosillo, director que ya en 1969 había sorprendido con Los nuestros (1969), mediometraje que anunciaba un estilo original y de paso nos paseaba por las calles de Lindavista. ¿Trasmitían estas películas en la televisión? No sé. Lo que sí sé es que la originalidad de los guiones me impactaría sexenios después, cuando la curiosidad por un personaje olvidado me invitaría a re-trazar mi cine mexicano. A la deriva en mis andanzas persiguiendo ese rastro, descubrí el cine producido en el sexenio de Luis Echeverría, el cual, pese a la cercanía de años era muy distante –en tratamiento y concepto– a filmes como Los amigos (1968) de Ícaro Cisneros, o Patsy, mi amor (1969) de Manuel Michel, los cuales mostraban la cara cosmopolita de una urbe en la que también acontecían historias siniestras como Muñeca reina (1971) de Sergio Olhovich –basada en un cuento de Carlos Fuentes– o por la que vagaban jovencitas en busca del sentido de la existencia como en Los perros de Dios (1972) de Francisco del Villa, con guion Josefina Vicens.
Tras las huellas de José Luis González de León, alias La Bruja, rehabité una ciudad anterior a los ejes viales. Tras los indicios de su filiación al grupo Nuevo Cine, descubrí su protagonismo en el Cine Club del IFAL a su regreso de París, en 1954, después de estudiar en el Institut des Hautes Études Cinématographiques (donde posteriormente estudiaron Paul Leduc y Tomás Pérez Turrent, entre otros), y me entristeció la perpetua espera de una “oportunidad” que le fue negada sistemáticamente por un sindicato que ya desde finales de los cincuenta cerraba filas para impedir el paso a los directores jóvenes. Tras los motivos de su fracaso revisité el cine independiente de los sesenta, revisé las películas participantes del I y II Concurso de Cine Experimental, para sólo toparme con que su propuesta El método Czerny –basada en una historia de Salvador Elizondo y con Enrique Rocha y Adriana Roel (su novia eterna) como estelares– se cancelaría un día antes del rodaje; tuve que conformarme con verlo interpretar al marido de Martha en Juego de mentiras (1967) de Archibaldo Burns.
Tras las huellas de La Bruja –también anfitrión las primeras ediciones de la Reseña Mundial de Festivales Cinematográficos de Acapulco (1958-1968)– me enteré que fue el primer secretario técnico del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), bajo la dirección de Carlos Velo, y el encargado de diseñar los muebles de la escuela. Siguiendo sus pasos leí el entrañable texto que escribió su gran amigo Emilio García Riera tras su muerte, el 8 de diciembre de 1982, prueba de una sólida amistad exaltada en un guion inédito: Claudia y sus talentos. Buscándolo me inmiscuí en el cine de los años setenta y su crédito como asistente de dirección de Alejandro Jodorowsky en El topo (1971) y su Ariel como escenógrafo, en 1974, por Calzonzin Inspector, de Alfonso Arau; sobre todo, me topé con la idea de que quizá todos sus intentos y fracasos son parte de los cimientos de un cine que él no hizo, pero que floreció en el periodo echeverrista.
El cine producido en esta época fue efecto de un movimiento que había empezado a expresarse en los albores de la década de los sesenta. Si bien, la coyuntura le tocó a Luis, el diseño del esquema fue de Rodolfo y la creatividad de los directores, quienes tuvieron la osadía y la astucia de generar proyectos para darle la vuelta a la crisis que el cine venía arrastrando desde los años cincuenta, como lo denunció Miguel Contreras Torres en El libro negro del cine, publicado en 1961. ¿Qué sucedió? Quizá eco de la belicosidad del 68 encontró un cause, obligando a los contemporáneos de Leobardo López, autor del estremecedor documental El grito (1968), a no claudicar. Tal vez el presidente únicamente buscó sacar provecho del momento y le pareció oportuno apoyar obras críticas de su presente. A lo mejor la voluntad de Rodolfo Echeverría sí fue inquebrantable; aunque lo más seguro es que esa generación haya entendido que su única posibilidad de existencia era el riesgo.
Ese impulso vital es el que nos legó obras tan importantes como El cumpleaños del perro (1974), en la cual Jaime Humberto Hermosillo exhibe la violencia machista y narra dos feminicidios en una época en la que no se hablaba al respecto; sin duda, una película fundamental para entender la normalización de las ingenierías machistas. En ese mismo año, Juan Manuel Torres dirigió La otra virginidad, una mirada a esa primera vez tan esperada que sale mal, a través de Eva (Leticia Perdigón) y Laura (Meche Carreño), dos meseras casi adolescentes que observan como el “sano divertimento” de un grupo de hombres mayores se convierte en un crimen.
Poco a poco, los directores, sobre todo los debutantes, abordaron historias menos idealizadas, en las que ya no se alababa al machismo y mostraba mujeres fuertes, atrevidas, curiosas, deseosas como las novias de los protagonistas de El Cambio (1975), de Alfredo Joskowicz, que acompañan a sus novios a la aventura lejos de los abusos capitalistas y prisas urbanas para, en busca del paraíso, ser arrasados por la corrupción y la avaricia estatal y empresarial, una película provocadora con guion del propio director y Luis Carrión, autor de la novela El infierno de todos tan temido, que Sergio Olhovich llevaría al cine en 1979; por cierto, una de las pocas que producciones nacionales apoyadas bajo el régimen de López Portillo.
Cómo es que en el sexenio de Echeverría se filmaron guiones excelsos como Canoa, escrito por Tomás Pérez Turrent, que da solidez a una obra que sigue impactando no sólo por el tema y actuaciones, sino por su estilo cinematográfico y tratamiento, como Lo mejor de Teresa (1976) de Alberto Bojórquez, director interesado en mostrar los obstáculos cotidianos que enfrentaban sus contemporáneas como ya lo había expresado en Los meses y los días (1973) y lo reiterara en Retrato de una mujer casada (1979). Autor del primer capítulo de la película Fe, Esperanza y Caridad, Bojórquez buscó aproximaciones distintas, como su contemporáneo Jorge Fons, quien ya en Caridad demostró un talento que posteriormente fue premiado con el Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín por Los albañiles, pieza basada en la novela homónima de Vicente Leñero –autor también del guion– y estrenada 20 días después del término del sexenio de Luis Echeverría.
Intentando descifrar a un personaje sin rastro, hallé a un Raúl Araiza fascinante, cuya ópera prima, Cascabel (1976) refleja la prepotencia de un sistema político. ¿Cómo fue que mientras la guerra sucia se extendía por el territorio nacional, Araiza creaba una metaficción que narra el desencanto y la tragedia de un dramaturgo contratado para dirigir un documental gubernamental sobre los lacandones?
Tras las huellas de un personaje borrado descubrí que mientras se cerraban caminos sociales se abrían rutas en el cine, analizadas a profundidad por Paola Acosta en su tesis La apertura cinematográfica: México 1970-1976. Paradójicamente, durante uno de los periodos más oscuros del México moderno se impulsó a “la generación del cine de autor”, como después la nombraría el doctor Alejandro Pelayo.
Quizá la clave está en uno de los diálogos entre el personaje del productor y el protagonista de Cascabel: “Mire, Alfredo, este país es un país donde nunca se dice que no pero tampoco se dice que sí, siempre se tiene uno que mover entre medias verdades y medias mentiras, déjeme terminar, aquél que encuentra el justo medio es el que triunfa, ¿me entiende?”.
Así es el cine y la vida. Porque como remató el fotógrafo de la ficción de Araiza: “O aceptas las cosas como son o toda la vida serás un perdedor”… Y eso lo supo La Bruja y muchos otros.
–Fotograma de Cascabel (1977, dir. Raúl Araiza)
 Miriam Mabel Martínez es escritora y tejedora. Aprendió a tejer a los siete años; desde entonces, y siguiendo su instinto, ha tejido historias con estambres y también con letras. Entre sus libros están: Cómo destruir Nueva York (Conaculta, 2005); los ebook Crónicas miopes de la Ciudad de México y Apuntes para enfrentar el destino (Editorial Sextil, 2013), Equis (Editorial Progreso, 2015) y El mensaje está en el tejido (Futura libros, 2016). Coordinó las antologías Oríllese a la izquierda y Mujeres (2019) y Mujeres. El mundo es nuestro (2021) ambas bajo el sello Universo de Libros. Forma parte del Colectivo Lana Desastre con el cual ha participado en “El Panal Monumental” (2017); un mural tejido para la Central de Abasto (2018); “Manta por la Sororidad” (2019) y “Data: Cambio Meta Tejido” (2019), entre otros. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte.
Miriam Mabel Martínez es escritora y tejedora. Aprendió a tejer a los siete años; desde entonces, y siguiendo su instinto, ha tejido historias con estambres y también con letras. Entre sus libros están: Cómo destruir Nueva York (Conaculta, 2005); los ebook Crónicas miopes de la Ciudad de México y Apuntes para enfrentar el destino (Editorial Sextil, 2013), Equis (Editorial Progreso, 2015) y El mensaje está en el tejido (Futura libros, 2016). Coordinó las antologías Oríllese a la izquierda y Mujeres (2019) y Mujeres. El mundo es nuestro (2021) ambas bajo el sello Universo de Libros. Forma parte del Colectivo Lana Desastre con el cual ha participado en “El Panal Monumental” (2017); un mural tejido para la Central de Abasto (2018); “Manta por la Sororidad” (2019) y “Data: Cambio Meta Tejido” (2019), entre otros. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: July 14, 2022 at 8:26 pm