El año de Mogul (una ficción histórica)
Edgardo Bermejo Mora
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
1
El 15 de noviembre de 1866 recibí una carta de mi viejo amigo y compañero de pasillos en la Universidad, Don Manuel Orozco y Berra. Esta era su comunicación:
“Doctor Eugenio Alanís,
Mesones 19, Altos.
Muy señor mío,
Tengo el enorme privilegio de comunicarme con usted y acudir a su inestimable ayuda con el asunto que a continuación detallo.
Como probablemente ya se enteró, S.M. ha tenido a bien nombrarme director interino del nuevo Museo Nacional de Historia Natural, Arqueología e Historia. Nuestro amigo en común, el licenciado José Fernando Ramírez, fue el encargado de poner mi nombre en el escritorio del Emperador, y fue el propio Maximiliano quien instruyó de puño y letra a su ministro de Instrucción Pública, don Manuel García Aguirre, para hacerme llegar un ofrecimiento al que en modo alguno pude negarme.
La invitación me tomó por sorpresa, y me llegó en peor momento, pues, como usted también debe saber, desde hace dos años me desempeño en la tarea de Subsecretario de Fomento del Segundo Imperio, primero bajo las órdenes del ministro Robles Pezuela, y ahora con el ingeniero Mier y Terán al frente de tan complicada encomienda.
Con la mayoría de las aduanas bajo control de los Republicanos, nuestros ingresos son nimios. La recaudación fiscal está en los suelos, las grandes familias de acaudalados le empiezan a dar la espalda al Imperio y el mariscal Bazaine tiene cerrado con doble candado los dineros que le envía Napoleón III para mantener a sus ejércitos. Casi no suelta prenda, salvo cuando le conviene, y tiene al Emperador de rodillas.
Sin dinero del que disponer, poco hay que hacer por el fomento de las obras públicas. Caminos y puentes destruidos por la guerra esperan en vano nuestra atención. Hay nuevos edificios y monumentos en la capital con las obras suspendidas hace meses. De lo poco que pude encargarme este año, además de continuar con la reparación del camino a Puebla y las tareas de desagüe del Valle de México, fue del trazo y los primeros trabajos del Paseo de la Emperatriz. Pude también autorizar las obras para la construcción del Teatro Imperial, dentro del Palacio Nacional. Recordará que el Teatro se estrenó el año pasado con la puesta del Don Juan Tenorio, dirigida por el propio José Zorrilla, que vino desde España para tal fin. Por cierto, me aseguré que le enviaran una invitación a la gala de apertura, ¿Vino usted?, no me pareció verlo. En fin, que, viniendo las órdenes de tan alto, el propio Robles Pezuela aceptó sin chistar que ahora yo cumpla con esta doble encomienda.
Temo ahora decirle que el traslado de las colecciones que estuvieron por tres décadas bajo custodia de la Universidad, en el Palacio de Minería desde que el presidente Gómez Farías decretó la creación del Museo Mexicano en 1834 fue un desastre. Se dañaron muchas piezas, se desordenaron los catálogos y las colecciones, y seguramente se habrán perdido objetos en el camino. La mayor parte fueron depositadas –por no decir arrumbadas– en la biblioteca del Ministerio de Hacienda dentro del Palacio.
Con mejor suerte corrieron las obras que forman parte de la pinacoteca. S.M., en un guiño de reconciliación con los nacionalismos locales, dispuso que los cuadros con los retratos de los héroes de la Independencia y los presidentes del país adornen el salón Iturbide del Palacio. (Algún socarrón mencionó por ahí que el único retrato que falta en la galería de presidentes es el de Juárez, y que si pusieran un retrato por cada una de las veces que Santa Anna lo fue, ocuparían una pared completa).
Por si fuera poco, cuando advirtieron que el espacio de la Biblioteca de Hacienda no sería suficiente, se habilitó el Palacio de la Moneda como sede alterna, y aquí vinieron a parar centenares de piezas arqueológicas y las tres salas del Gabinete de Historia Natural.
El pasado seis de julio por fin se inauguró con gran pompa el Museo con sus dos nuevas sedes. S.M y la Emperatriz presidieron la ceremonia. Sólo un par de salas y el Salón Iturbide estaban presentables para la inauguración, el resto de las piezas seguían arrumbadas y a puerta cerrada. Dos días después, Carlota salió rumbo a Europa. Se dice que para entrevistarse en las Tullerías con Napoleón III, y rogarle que no retire de México los ejércitos franceses de ocupación, sin los cuales el imperio terminará por sucumbir.
A todo esto S.M. nombró como director del Museo al naturalista austriaco Adolph Joseph Bilimek, su científico de cabecera, que no habla una palabra de español y se empeñaba en hacerse entender con sus empleados en latín. El doctor Bilimek es un gran sabio, sin duda, pero en el tiempo que estuvo en México no hizo otra cosa que no fuera cazar mariposas en Cuernavaca y perseguir a las indias. Eso sí, su colección de mariposas, murciélagos y otros bichos es muy notable. Lamentablemente a Bilimek le quedó muy grande el saco. A los cuatro meses dimitió y tomó el primer buque que encontró disponible de regreso a Europa. Por eso me llamaron a mí, y por eso le escribo yo a usted.
Como puede imaginar, el ambiente aquí es sombrío. Se barrunta a los cuatro vientos la pronta abdicación del Emperador. Por ahora no hay más remedio que seguir trabajando, y usted mejor que nadie conoce mi amor y mi compromiso con la historia y la ciencia de este castigado país.
Estimadísimo Dr. Alanís, acudo pues a su talento y a su admirable fervor por el progreso de la ciencia nacional, para que pueda usted encargarse de reordenar y catalogar nuevamente las tres salas del Gabinete de Historia Natural. Le ruego su ayuda. Yo estoy saturado. Habrá naturalmente un pago por sus servicios. No es mucho con lo que dispongo, pero nada deseo más que pueda usted aceptar mi petición. El propio José Fernando Ramírez fue quien me sugirió acudir a su ayuda.
Le envío con un propio esta misiva para evitar más retrasos. Si pudiera, esta misma tarde podría recibirlo en mis oficinas del Palacio de la Moneda.
Suplico a usted acepte las seguridades de mi más elevada y distinguida consideración.
Dr. Manuel Orozco y Berra
Palacio de la Moneda, Moneda 13, Ciudad de México
La carta del doctor Orozco y Berra, quizá el erudito más admirado de mi generación, un hombre decente y de una sabiduría proverbial, me llegó en un momento oportuno. Era de todos sabido que, para concluir su Geografía de las lenguas y carta etnográfica de México, apenas instalado Maximiliano en el trono se le otorgaron 200 pesos mensuales más todos los costos de la impresión. Una fortuna en aquel tiempo, que me hizo abrigar la esperanza de que había un trabajo bien remunerado para aliviar mis angustias.
Ocurrió que tres meses antes se publicó el Decreto Imperial por el cual se clausuró a la Universidad, bajo sospecha de ser guarida de liberales. Fue el propio rector, Don Basilio Arrillaga, quien me informó que se suspenderían de inmediato mis clases, y por lo tanto mi sueldo, en las cuatro cátedras que impartía en la Escuela de Medicina: Anatomía, Botánica, Zoología y Herbolaria mexicana. Con esas lecciones lograba sobrevivir a duras penas. Justo un día antes de recibir el mensaje de mi amigo Orozco y Berra había llevado una parte de mi biblioteca y una vajilla, herencia de mi abuela, a la casa de empeño. A los 47 años, viudo –mi esposa murió en la epidemia de cólera del 54– y con Sebastián, mi único hijo de 15 años a quien mantener, un nuevo empleo –y en algo, además, por lo que he sentido siempre una gran pasión– parecía un regalo como caído del cielo. Me alisté, y con todo mi entusiasmo por delante acudí a la cita.
Con el doctor Orozco y Berra, tres años mayor que yo, coincidí décadas atrás. Menos en las aulas de la Universidad, que en las tertulias de la Academia de Letrán. Juntos agotamos la ciudad y en compañía de otros amigos nos trenzamos en toda clase de anécdotas y travesuras juveniles. Don Manuel tomó finalmente la ruta de las humanidades. Se hizo experto en historia y en geografía, una autoridad nacional, mientras que yo terminé poco después mis estudios de medicina y ejercí por muchos años la profesión, de manera modesta y sin mayores requiebros, en el Hospital de Real de Terceros que fundaron los Franciscanos de la calle de San Andrés. Cuando cerró el hospital, en 1861, sobreviví por cinco años de consultas privadas y de mis clases en la universidad. Aun así, me las veía negras.
Entendí a su vez, y de algún modo eso me intimidó, que fuera don José Fernando Ramírez el encargado de la recomendación. Con el licenciado Ramírez colaboré por un tiempo breve la primera vez que dirigió el Museo Mexicano en 1852. Le ayudé precisamente a clasificar el catálogo de flora mexicana del Gabinete de Historia Natural, que provenía del que fundó en 1790 Don José Longinos en la calle de Plateros. Ramírez dirigió por segunda ocasión el Museo Mexicano entre 1857 y 1864, mientras su estrella política cercana a los conservadores ascendía con tal fuerza que, para sorpresa de muchos, Maximiliano lo nombró ministro de Asuntos Exteriores del Segundo Imperio. Duró en el cargo menos de un año, pero era sin duda uno de los políticos más poderosos del momento y se mantenía activo en los círculos más cercanos de consejeros del Emperador. Él se había acordado felizmente de mis servicios de antaño, mientras que yo me mordía las uñas y sacaba para comer a fuerza de empeñar mis posesiones. Por supuesto que recordaba la invitación al Don Juan Tenorio de Zorrilla, pero no tenía un traje de gala para asistir a la función.
Esa misma tarde me presenté en el Palacio de la Moneda e hice antesala por espacio de media hora. Detrás de la puerta del director se alcanzaba a escuchar una conversación más bien rijosa y alterada. No distinguía los detalles, pero alcancé a percibir que el Doctor Orozco y Berra se afanaba por aplacar con su voz ronca y severa a una mujer que parloteaba a gritos. Cuando por fin se abrió la puerta, la mujer, muy joven y elegante, con varios meses de embarazo abultándole el vientre, salió a toda prisa y malhumorada. Detrás de ella, visiblemente afligido, el director del museo la acompañó hasta su carruaje recargado de rocallas doradas y escoltado por un piquete de Dragones emplumados. Cuando por fin regresó, me saludó con un abrazo. Le sudaba la frente y respiraba agitado. Entonces me dijo:
—¿Sabe quién era la mujer que se acaba de ir?
—No tengo idea –le respondí.
—Es nada menos que doña María Josefa Peña y Azcárate, hija de una de las mejores familias de este país y esposa del Mariscal Bazaine. Se casaron a principios de año. Los padrinos de la boda en Cuernavaca fueron Maximiliano y Carlota. Poderosísima, insoportable mujer. Me vino a pedir, no a pedir, a exigir, que por instrucciones del Mariscal escogiera yo veinte de nuestras mejores piezas para que las mandemos al Louvre en París. Me negué rotundo, y creo que estoy en serios aprietos. Ya veremos qué pasa, no dudo que mañana mismo me despidan. Pero vayamos a lo nuestro querido Eugenio, y gracias otra vez por acudir a mi llamado.
Nos encaminamos enseguida, sin pasar por su despacho, a las tres enormes salas del Palacio de la Moneda, donde se apelotaban en el mayor desorden toda clase de piezas sueltas, cajas, bultos y vitrinas en desorden. Aquello era lo que quedaba del Gabinete de Historia Natural que alguna vez conocí al dedillo.
—Ahora que pasemos a la otra sala –me dijo el Doctor– va a ver todas las chingadas mariposas que nos dejó en herencia el doctor Bilimek, ésas ya están clasificadas y no hay mucho más por hacer.
La cruzamos casi de largo y entramos entonces a la tercera sala que concentraba la mayor parte de los animales disecados, huesos y colmillos de mamut, de tigres dientes de sable, de osos gigantes del pleistoceno americano, y aves de todos los plumajes. Fue en esa sala, en un rincón alejado de la luz, que me topé con la figura disecada de un elefante de no gran tamaño, acaso de dos metros de altura, algo enjuto y fofo por los años, al descobijo de una mala taxidermia, presa inerte del apetito voraz de las termitas.
—¿Qué le parece esa triste pieza Doctor Alanís? Veo que le llamó la atención. No tenía idea que contábamos con un elefante en el Gabinete de Minería. Sabe Dios dónde lo tenían guardado.
Me acerqué más. Lo observé meticulosamente, más bien absorto. Le di la vuelta con detenimiento y una sensación de sorpresa, casi conmovido. Ese elefante era Mogul. Lo reconocí por la cicatriz que le cruzaba el costado izquierdo. Treinta años atrás yo mismo –aún aprendiz de médico– le había curado aquella herida con plastas de lodo y alcanfor.
En algún momento que el animal se encabritó por los maltratos a los que era sometido en el afán de amaestrarlo, lo castigaron con una punta que le desgarró la piel. No se trataba de cualquier elefante. Mogul fue el primero de su especie que pisó tierras mexicanas. Nunca antes en los tres siglos de la colonia llegó a la Nueva España un elefante. Lo trajo a México un cirquero español en 1932 y fue el gran acontecimiento de aquel año.
Mogul estaba ahora de nuevo frente a mí: con los colmillos rasurados, sus pequeños ojos ya sin brillo y las pestañas enormes y tiesas. La singularidad de Mogul. La profunda soledad de desván de una bestia africana que alguna vez cruzó el Atlántico sin tener idea de su destino.
2
Recuerdo ahora muchas cosas de aquel año. A principios de 1832 al general Vicente Guerrero, entonces presidente de la República, lo fusilaron en Oaxaca por órdenes de Anastasio Bustamante, el vicepresidente golpista. En medio de esta confusión la Universidad cerró sus puertas, y yo, un joven de Chihuahua recién llegado a la ciudad para estudiar medicina, poco entendido en las artes de la política, mataba el ocio recorriendo una y otra vez las calles con unos cuantos centavos en el bolsillo.
Vagaba y ayunaba, deambulaba y mal comía, a la espera vana de enamorar a alguna de las niñas ricas del Empedradillo. Aquel era un callejón de mansiones y apartamentos de lujo, a un costado de la Catedral, donde por aquellos días se veía a más de un estudiante a la caza de fortuna y de amoríos, para lo cual escribir poemas y arrojarlos junto con flores a los balcones de las más codiciadas catrinas de la capital era toda una costumbre. Yo nunca me atreví a tanto, pero anhelaba que la suerte me deparase a una polluela currutaca de ese barrio elegante, cosa que jamás ocurrió. Tenía yo 23 años, la falta de una mujer para desahogar los impulsos y alimentar el alma era una de mis preocupaciones cotidianas. Estaba solo, rodeado de buenos amigos y colegas, pero solo.
Recuerdo también de aquel año mis primeras lecturas mexicanas. Hasta entonces era muy poco lo que había leído, fuera de tratados de medicina, de libros de gramática y latín, o de los calendarios De la Rosa y Ontiveros, con sus poemas místicos y sus fábulas de santones y mártires. Pero aquel año se publicó la Vida y hechos del famoso caballero Don Catrín de la Fachenda, de Joaquín Fernández de Lizardi, que murió sin ver su libro publicado. Sentí como propias cada una de sus páginas. Leerlo fue un bautizo de letras para mi nueva condición capitalina, y entre mis amigos, que también devoraban el libro, nos llamábamos unos a otros Don Tarabilla, o Don Catrín o Precioso o Tremendo. Cada personaje y cada anécdota de la novela de Lizardi cobraba vida de distintas formas entre nosotros.
Algunas mañanas solía tomar un poco de sol en las bancas de la Alameda, a la espera de que algo nuevo sucediera en esta ciudad, que detrás del caos político y la anarquía siempre tenía algo nuevo que ofrecer. Ahí en la Alameda, me tocó escuchar a los poetas del momento. A veces leían, a veces improvisaban, o bien recitaban de memoria sus versos. Tagle, Carpio, Pesado, Barquera, y muchos otros, los jilgueros de nuestro parnaso. El que más me impresionó de todos fue el cubano José María de Heredia. Un tipo enorme, de 30 años o menos, que improvisaba con una voz potente y un acento musical sin disimulo de su cubanía. Fue precisamente una de esas mañanas frías de la Alameda, en el mes de febrero, cuando apareció ante mis ojos la figura colosal y sorprendente de un elefante.
Vivía yo entonces en una casona del callejón de San Ignacio, una zona más bien peligrosa, plagada de rateros, de léperos y de putas. Por el pequeño cuarto, que compartía con otros dos estudiantes, pagaba tres pesos mensuales. Desprenderme de aquella cantidad, cuando no me llegaban a tiempo las remesas de mi padre, o cuando no me hacía de algunos pesos extras entre los vecinos que me pedían consultas, me obligaba a resignarme a la pobreza monacal de un estudiante de provincia. Cada nuevo retraso de mi mesada se traducía en otro mes sin visitar El Progreso, que era la taberna en boga, donde se reunía la crema y nata de la masonería. Y ni pensar en La Cascada, el prostíbulo del callejón de Mecateros, regenteado por La Loba, al que solían acudir y salpicarme con sus historias mis colegas con más recursos que yo.
Dejo atrás estas minucias y regreso a lo sucedido aquella mañana de febrero. La noche anterior acudí con un par de amigos al Teatro de los Gallos de la calle de Moras para ver a la famosa Chata Munguía en el sainete de moda: “Juana la Rabicortona”. Al salir, nos fuimos a la fondita de La madrina, a un costado del teatro. Ahí, en un zaguán con algunas cuantas mesas y un anafre de fritangas a la entrada, solían reunirse toda clase de comensales. Teníamos por vecinos de mesa a un grupo de jóvenes de Acapulco que bebían mezcal y ya borrachos nos compartieron de su trago. Se lamentaban por haber perdido su empleo en una gacetilla financiada por el fusilado general Guerrero. Departíamos hasta muy entrada la noche y ya casi agotábamos la segunda botella, cuando uno de ellos se me acercó y me habló al oído. Con la voz ya balbuceante me aseguró haber visto esa mañana, en un patio del callejón de Zulueta, a una bestia colosal de la que pendían dos largos y desafiantes colmillos. Apenas y le presté oídos, pero recuerdo que de regreso al cuarto me dejé llevar por la imaginación y sentí escalofríos en las calles desoladas de la madrugada capitalina.
La mañana me recibió en el catre, con una resaca de cosaco y el frío calándome los huesos, a pesar de que ya despuntaba el mediodía. Con las dos monedas que todavía me sobraban compré un atole y me enfilé a la Alameda a la súplica de un rayo de sol. En eso estaba cuando de pronto, al salir de la calle de Tacuba, pude observar a lo lejos la figura inconfundible de un paquidermo a la cabeza de un desfile circense: con payasos, enanos, perros amaestrados, monos y malabaristas. Era la bestia de la que me hablaron la noche anterior. Así conocí a Mogul. Hubo quienes corrieron espantados, pero la mayoría se fue acercado con la incredulidad y la sorpresa que debieron sentir los aztecas al ver al primer caballo.
Me acerqué más y escuché la voz con acento peninsular de un hombre obeso que invitaba a la gente a saludar a Mogul: “¡El primer elefante que verán los ojos mejicanos!”, repetía. Con sus bigotes afilados, un gran sombrero de copa y traje militar, el gordo repartía cacahuates entre los niños para que se los acercaran a la trompa. Mogul tomaba cada nueva golosina sin apenas inmutarse, caminaba muy despacio y cabizbajo, le cubría el lomo una gran capa roja adornada con cuentas de colores. Los más valientes se atrevieron a tocar la extraordinaria rugosidad de su piel. “¡No tenga miedo! –le dijo el cirquero a una señora– ¡Acérquese y salude al habitante más grande del planeta!”.
Esa fue la última vez que vimos a Mogul en la Alameda. Desde entonces el circo se instaló en unos terrenos baldíos de la calle de Zulueta, muy cerca de mi cuarto en el callejón de San Ignacio. Las funciones se alargaron por varios meses. La gente no se cansaba de admirar al gigantesco animal y pagaban de nuevo con tal de volver a admirarlo. La fama de Mogul llegó más allá de la ciudad, y cada función contaba con la presencia de fuereños, venían a verlo gobernadores, generales, obispos y diputados.
Las lluvias del mes de julio, y una tremenda inundación en la ciudad, obligaron a cerrar el circo por varias semanas. No fue sino hasta septiembre que el español decidió continuar con las funciones. Por aquellos días mi hermano Nicolás llegó a la ciudad atraído por la fama del “elefante más grande del mundo”, que era como lo presentaban –sin temor a exagerar– seis días a la semana, en dos funciones diarias.
Apenas y le presté atención en esos días. Me encontraba en ese momento a la caza de toda clase de empleos para sobrevivir. Me contraté por unos días con el famoso médico francés Luis Jecker, mi profesor de anatomía en la Escuela de Ciencias Médicas, para ayudarle a clasificar huesos y cráneos que extraíamos del panteón de San Paula. Por cierto, muchos años después, el hermano del doctor Jecker, el banquero Don Luis Jecker, fue el prestamista mayor del Segundo Imperio y gran aliado de Maximiliano y Miramón.
También por esos días acudí a la casa ubicada en el Puente de San Francisco, número 4, para ponerme a las órdenes del químico don Manuel Herrera, profesor mío en la Universidad. La epidemia del cólera –que azotaba al mundo entero– estaba por llegar a México y a mi profesor se le vino a la mente la idea de fabricar parches preservativos. A lo largo de tres semanas, con otros cuatro compañeros de la cátedra de química, le ayudamos a preparar la fórmula preventiva y a recortar y coser franelas de algodón: le añadíamos a cada tela una cataplasma gelatinosa mezcla de cloruro de sodio, aguardiente alcanforado, mostaza, vinagre, agua de azahar y tintura antiespasmódica. Cuando al año siguiente el cólera pegó con fuerza en la ciudad, se vendieron como pan caliente, pero de nada sirvieron, por toda la ciudad se veían los parches en desuso arrojados a las calles.
Mi hermano regresó a Parral a mediados de septiembre. Sólo alcanzó a decirme:
—Tu elefante, ni para tanto. Apenas y se mueve en la pista el pobre, por más azotes que le dan. Da lástima, la gente se puso de su lado y le llovieron los chiflidos al gordo del circo que lo trataba como la chingada. Pinche elefante, pinche circo, y pensar que vine sólo porque tú me decías en tus cartas que era una maravilla.
En octubre la suerte me cambió. Ocurrió que mi padre –médico, como yo también habría de serlo– se enteró que un amigo de su infancia en Parral acababa de ser elevado a ministro del Supremo Tribunal de Justicia: el Magistrado Florentino Martínez. Le escribió una carta contándole de sus penurias y de las mías. Le rogaba su intervención para ayudarme a terminar mis estudios. Pocos días después me recibió en el Tribunal uno de sus ayudantes –al magistrado no pude verlo–. El licenciado me entregó un oficio, dirigido al Ministerio de Instrucción Pública, con la súplica de que se me otorgase una beca de dieciséis pesos mensuales. Di de brincos camino al Ministerio, aquello iba a ser una fortuna para mí.
Octubre y noviembre resumen mis nuevos días jubilosos en la capital de México, que ya la empezaba a degustar de otra manera y a sentirla más mía. Tenía dinero y seguíamos sin clases. Me granjeé nuevas amistades y me hice de otras tantas. Entre ellas, la de Manuel Orozco y Berra. Mis mañanas las pasaba en el billar de la Gran Sociedad o en las peleas de gallos de San Camilo. Exploré de todo, siempre con la talega hinchada y desprendida. Almorzaba de vez en vez en el Café del Sur del Portal de San Agustín, el lugar más afamado de aquel tiempo donde se reunían militares, políticos, periodistas y escritores. Ahí conocí, por cierto, al joven escritor Manuel Payno, y a su jovencísimo acompañante y fiel amigo de 15 años, el poeta más joven que haya conocido: Guillermo Prieto.
Me daba el gusto lo mismo que cenar en el Café de Beroli, que en los figones de la calle de Regina. Jugué a la tuta y a la rayuela en las pulquerías más famosas: Nana Rosa, Los Pelos, la del Tío Juan Aguirre por el rumbo de Santiago Tlatelolco. Me alcanzaba para invitar a mis amigos y para darle propina a la enchiladera de la entrada. Fui a los bailes de San Anita y del Paseo de Belén, Y una sola vez, una sola, me di el lujo de atracarme un entrecote y una jarra de vino tinto en el Café del Águila de Oro, el restaurante más lujoso de la ciudad. A unas mesas de mí manoteaba y devoraba un pescado el mismísimo general Santa Anna, en compañía de Gómez Farías y otros políticos, que apenas probaron bocado.
También por aquellos días de estudiante imperial, becado y sin clases, causó sensación una noticia publicada en El Fénix: se anunció que, para tal día, desde la plaza que se abre a un costado del toreo de San Pablo, ascendería a los cielos un globo aerostático, el primero de su tipo en México. Un verdadero prodigio de la ciencia que conmocionó a la ciudad. Aquel día nos congregamos cientos, tal vez miles de curiosos. Se dispusieron de sillas y gradas para contemplar la ascensión, y se llenó el lugar de puestos de comida para amenizar el espectáculo. Se vendían tamales, charamuscas, muéganos, cucuruchos con almendras y naranjas de a peso.
Todo estaba dispuesto para el gran espectáculo en una mañana fresca y asoleada de la capital. Un colosal globo alimentado con fuego, sujeto a la tierra con cuerdas y sacos de arena, presidía la plaza y se mecía con el viento. A las 11 se apareció don Adolfo Teodoré, un francés rubio y delgado vestido con los colores de un payaso. Tan pronto hizo su entrada le colmamos de aplausos y porras, sin darnos cuenta que el globo comenzaba a desinflarse. Aquel hombre y sus tres asistentes se afanaban por reanimarlo, pero el enorme balón amarillo adelgazaba, cada vez más flácido. A la vuelta de media hora el globo recuperó algo de su redondez. El aeronauta entonces se encaramó a toda prisa a la canastilla, desató las cuerdas, arrojó varios sacos de arena, pero nada, la nave nunca se despegó del piso. Comenzaron las rechiflas, y poco a poco se fue desalojando la plaza. La gran hazaña tendría que esperar para otro momento.
Antes de que a finales de ese año la plaza de toros de San Pablo quedara en escombros tras un incendio, se anunció en la ciudad otro espectáculo como de coliseo romano: la lucha entre un toro de lidia y un tigre asiático. El dueño de la plaza mandó a construir al centro del rodeo una jaula circular donde se verificase la pelea sin riesgo para el auditorio.
Los boletos para el espectáculo alcanzaron precios fabulosos. Se alzaron apuestas en favor del toro o del felino. La plebe, más nacionalista, le apostó al toro, criado en una hacienda de Atenco; los catrines, de sombrero y levita, al tigre. Tres mil personas abarrotaron la plaza. Se abrió el toril y apareció un bicho bien bragado, con las astas relucientes, los ojos de fuego y gran trapío. Minutos después le abrieron la jaula al tigre, que por el contrario se veía nervioso y apocado, más bien flaco. Lo habían dejado varios días sin comer para acicatear con el hambre su instinto depredador.
El toro, al advertir la presencia de su enemigo, comenzó a bufar y a escarbar en la arena con las patas traseras, en plan bélico, o tal vez nervioso y aterrado. El tigre al principio se intimidó y se enroscó a la orilla de la jaula, sin dejar de observar a su rival. Pero de pronto soltó un rugido estremecedor, agarró vuelo y de un salto ya estaba sobre el lomo del toro. Le encajó las garras, lo apresó del cuello con las quijadas y le propinaba dentelladas asesinas. El toro salpicaba sangre por sus cuatro costados, mugía de dolor y se tambaleaba, ya con las dos patas delanteras doblegadas sobre la arena. La gente gritaba como loca, todos de pie, extasiados por la sangría que atestiguábamos. Como pudo, a fuerza de sacudirse, el toro logró derribar a su depredador. Se reincorporó, dio unos pasos hacia atrás y lo embistió con la cornamenta. Una, dos, diez cornadas furiosas, que fueron destrozando al felino hasta dejarlo todo despanzurrado sobre la arena y con las tripas de fuera. Lo mató en menos de dos minutos. Así terminó aquel cruel espectáculo en una ciudad que pedía a gritos pan y circo.
En noviembre la asistencia para ver a Mogul disminuía mientras el elefante lucía cada vez más desmejorado. En la misma calle de Zulueta, pero en el número cinco, se instaló un espectáculo que llamó por igual la atención de los capitalinos. Se trataba de una suerte de cilindro metálico con ruedas que caminaba solo, al empuje de una máquina que arrojaba vapor. Era el ferrocarril recién inventado en Inglaterra. Corría en círculo a lo largo de un camino hecho de travesaños de madera al que le llamaban vías. Por el módico precio de dos reales podíamos conocer la miniatura de aquel insólito transporte que en Inglaterra permitía viajar a 36 millas por hora. Bien cierto es que el país se hallaba empobrecido y revuelto, pero a los que nos tocó vivir aquella época nunca nos faltó entretenimiento.
Por esos mismos días una noche me despertó un vecino que trabajaba de mozo en el circo.
—Doctor, perdón que lo moleste a estas horas. Hace rato le pusieron una paliza de perros a Mogul. Está tirado en el piso y ya no se quiere levantar. Me mandaron a buscar a un médico. En el primero que pensé fue en usted. ¿Puede venir a verlo?
Sin médicos veterinarios en la ciudad, no tuve más remedio que acudir. Esa noche me topé con un elefante muy diferente al que vi a principios del año. La piel le colgaba como si fueran bolsas desinfladas de grasa. Tenía una infección tremenda en los ojos. que atendí con unas gotas de tintura de opio. Pero lo peor era la enorme rajada que le corría de un lado a otro del lomo. Casi no sangraba por la herida, por fortuna no era muy profunda. Lo curé, como ya dije, con plastas de lodo y alcanfor. Me dieron ganas de golpear al dueño, pero no estaba. Sólo el mozo y dos enanos que parecían muy contrariados: eran ellos los que en cada función se trepaban al lomo de Mogul para hacer sus gracias. En sus caras espantadas de enanos cabezones se adivinaba lo mucho que le querían.
A principios de 1833 la universidad reabrió por órdenes de Santa Anna y retomé mis clases. Una mañana de enero, rumbo al colegio, al doblar en el callejón de Plateros observé que la gente se agolpaba para comprar El Observador Mexicano, saqué medio real de mi bolsillo y compré el diario para enterarme de lo sucedido: “Gran consternación ha causado entre los habitantes de la ciudad la noticia de la muerte de Mogul, llegado a esta capital a principios del año pasado. Por este motivo, ricos y pobres, grandes y pequeños llamaron al pasado año el del elefante, porque Mogul fue el primer elefante que contemplaron asombrados los mexicanos”.
Había muerto víctima de los maltratos de su dueño. Al saber que perdió a la mayor atracción de su espectáculo, desmontó enseguida la carpa y no volvimos a saber del circo. Días después nos enteramos que le rebanó los colmillos y vendió su marfil a un joyero del corredor de San Juan. También supimos que lo mandó a disecar con un peletero que nada sabía de taxidermia. Finalmente me enteré que parte de la carne y las entrañas de Mogul engordaron los caldos de haba y de frijoles que se vendían en el Callejón de los Agachados, el mercado nocturno donde merendaban los más pobres de la ciudad.
3
Todo esto le conté a Orozco y Berra ya sentados en su despacho. El doctor recordaba la mayor parte de mi relato y carcajeamos con algunas anécdotas recuperadas por ambos al vuelo. Estaba tan sorprendido como yo de que aquel elefante fuera el mismo que ahora teníamos en el Gabinete de Historia Natural.
—Una joya doctor, una verdadera joya, haga todo lo que este en sus manos por restaurarlo.
Reordenar el Gabinete me tomó más de ocho meses. Interrumpí mi tarea en junio cuando fusilaron al Emperador. Semanas después nos despidieron a los dos. Regresé a mis clases en la Universidad ya con Juárez instalado de nuevo en el Palacio Nacional, pero a mi querido amigo y jefe, acusado de colaborar con el Imperio, lo encarcelaron por más de un año en la cárcel del ex convento de La Enseñanza. Cuando salió libre, gracias a un decreto de Amnistía, se ensañaron de nuevo con él: lo obligaron a trabajar como empleado de bajo rango en la Casa de Moneda.
CODA
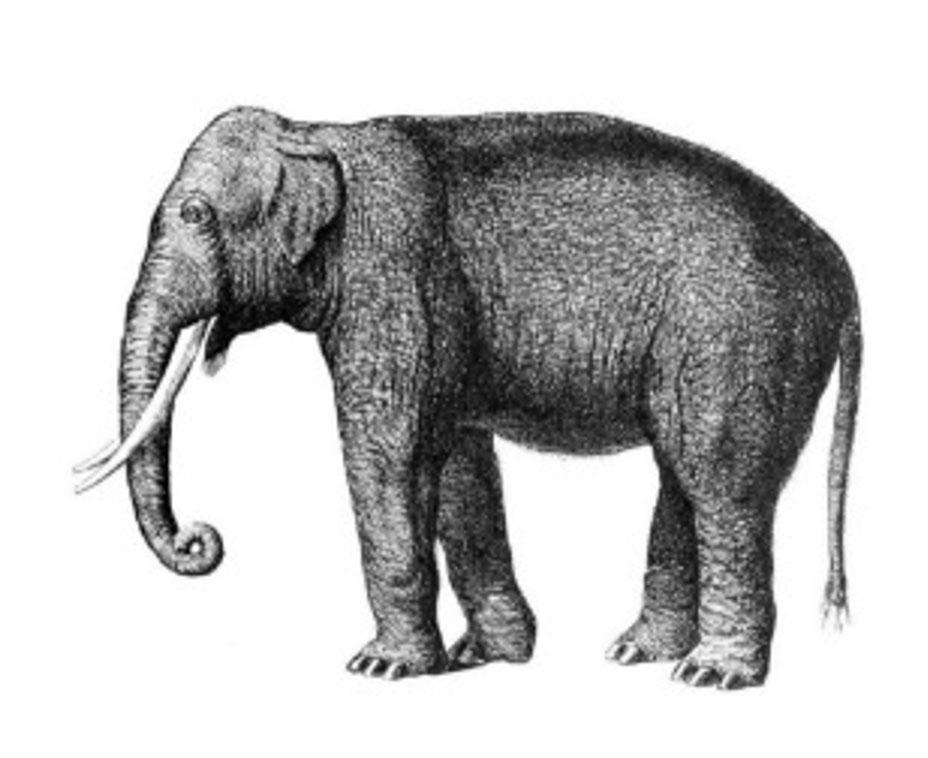
Querido viejo,
Cada vez que te escribo siento la angustia de que podría ser la última carta. Sé que gozas de buena salud y que sigues fuerte a tus 94 años, pero no entiendo porque te resistes a pasar tus últimos días en Parral, y no regresar a vivir conmigo aquí a la Ciudad. Sabes que tu nuera y tus nietos te quieren mucho y que te extrañan.
Te escribo además con una buena noticia. El ministro de Instrucción Pública del presidente Madero, Don Nemesio García Naranjo, me nombró su secretario particular hace un par de meses. Fue mi maestro en San Ildefonso y me tiene por un buen abogado y un colaborador leal. También te quiero contar que ayer acompañé al ministro a la Inauguración del Museo de Historia Natural, en lo que fuera el Pabellón Japonés de la calle del Chopo.
Es un magnífico edificio alemán de acero y cristal, muy moderno. Se lo trajeron completo desde Düsseldorf y pieza a pieza llegó hace algunos años a la estación de Buenavista. Aquí lo armaron de nuevo y es desde ayer el nuevo museo. En la inauguración, además del ministro García Naranjo estuvo el rector de la Universidad, don Ezequiel Chávez, que también fue mi maestro en la escuela de leyes. Se acordó de mí y me saludó muy cordial. Terminados los discursos pasamos a las nuevas salas del museo y ¿A quién crees que me encontré? A tu elefante padre, a tu querido Mogul. Ahí estaba. Quiero imaginar que te mandó saludos”.
Me alegra poderte compartir hasta Parral estas dos buenas noticias.
Tu hijo
Sebastián.
Ciudad de México, 4 de diciembre de 1913

Edgardo Bermejo Mora (Ciudad de México (1967) es escritor, diplomático, historiador y periodista. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Política, de la UdeG por su novela Marcos Fashion, o de cómo sobrevivir al derrumbe de las ideologías sin perder el estilo (Océano, 1996). Textos suyos forman parte, entre otras, de las antologías Dispersión multitudinaria (Joaquín Mortiz, Ciudad de México, 1997), y Líneas aéreas (Lengua de Trapo, Madrid, 1999). Dirigió el suplemento Lectura (1997—98),del periódico El Nacional, y ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias. Fue corresponsal de la agencia Notimex para el Sudeste Asiático con sede en Singapur. Fue agregado cultural de las Embajadas de México en la República Popular China y en Dinamarca. Ha sido director general de asuntos internacionales del CONACULTA y director de Artes del British Council en México. Su Twitter es: @edgardobermejo
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: November 27, 2024 at 11:44 pm










