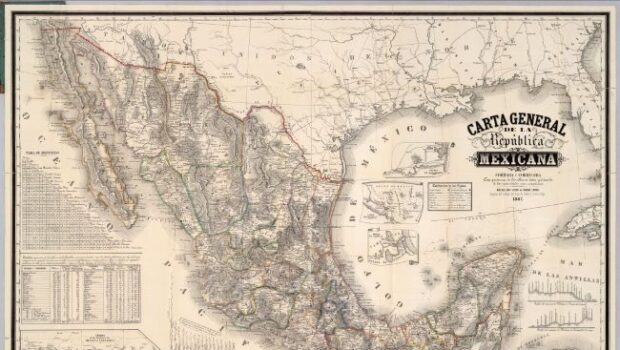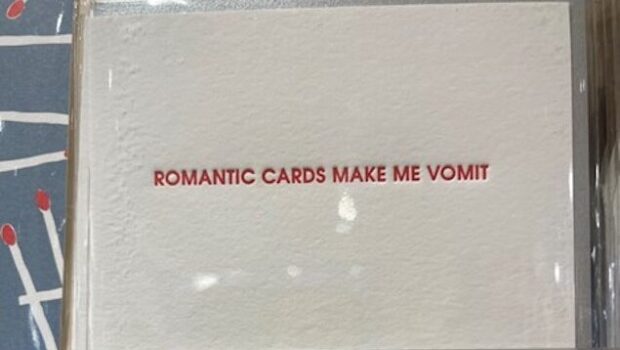La identidad
Suzanne Islas Azais
En los tiempos que corren, cuando se trata del tema de la identidad de sociedades y países quizás la primera pregunta que habría que responder es la del sentido mismo que tiene plantear el problema de la identidad: después de todo, vivimos en un mundo interrelacionado, en el que gran parte de las fronteras geográficas se han difuminado para dar paso a un mundo organizado por regiones, más que países geográficamente delimitados, y las fronteras que aún persisten se han relativizado e incluso bien pueden ser franqueadas con el uso de la tecnología. Los amplios movimientos migratorios, tanto los que ocurren como resultado de situaciones extremas (de carácter económico y/o civil) como los de naturaleza voluntaria, han terminado también por marcar significativamente la configuración predominante de muchas naciones. Y ello aun cuando sectores importantes de los países receptores se han mostrado reacios a la acogida e incluso, en ocasiones, la hayan rechazado abiertamente. Los avances tecnológicos han vuelto fluida la comunicación entre los extremos del mundo, con lo que de alguna manera las dimensiones de esta casa común que habitamos se han empequeñecido —o por lo menos ésta es la sensación que predomina en los últimos tiempos—. De modo que con el intercambio continuo de mercancías, comunicaciones, información y personas, pareciera que toda pregunta por la identidad ha perdido sentido, se ha vuelto obsoleta.
Lo cierto, no obstante, es que a lo largo de su historia México (como, en términos generales, Hispanoamérica) ha tenido que enfrentarse una y otra vez con esta cuestión en torno a su identidad. Y quizás precisamente una realidad interrelacionada como la que vivimos nos ofrece la oportunidad de reconsiderar (libremente) el tema de nuestra identidad para finalmente reconocer nuestro lugar en la geografía política, histórica y espiritual de este mundo. Abordar esta cuestión no es un asunto menor y de su manera de pensarla depende, por ejemplo, el sentido que otorguemos a lo que ha sido nuestra historia. Los espíritus de los pueblos se diferencian, afirma GWF Hegel, “según la representación que tienen de sí mismos, según la superficialidad o profundidad con que han sondeado, concebido, lo que es el espíritu… Los pueblos son el concepto que el espíritu tiene de sí mismo. Por tanto, lo que se realiza en la historia es la representación del espíritu. La conciencia del pueblo depende de lo que el espíritu sepa de sí mismo” (Hegel, 1989: 65).
En México, la literatura y la filosofía han sido un terreno particularmente fértil en el que se ha explorado el problema de la identidad de nuestra sociedad y país. Bien puede decirse, incluso, que ese espacio de la reflexión intelectual ha constituido, durante mucho tiempo, la caja de resonancia de buena parte de las tribulaciones que a lo largo de su historia ha experimentado esta sociedad políticamente rota. Y cuando nos ocupamos del problema de la identidad dos aspectos pueden destacarse como propios de la experiencia mexicana: por un lado, una relación no resuelta, una tensión constante entre nuestra política y nuestra cultura y, por otro lado, el empeño en encontrar —o definir— esa identidad particular que nos distingue —se dice— del resto de las identidades occidentales.
En esta perspectiva, en su obra de 1992 El espejo enterrado. Reflexiones sobre España y México —el título mismo resulta ya significativo, desde luego— Carlos Fuentes afirma: “Pocas culturas del mundo poseen una riqueza y continuidad comparables. En ella, nosotros, los hispanoamericanos, podemos identificarnos e identificar a nuestros hermanos y hermanas en este continente. Por ello resulta tan dramática nuestra incapacidad para establecer una identidad política y económica comparable. Sospecho que esto ha sido así porque, con demasiada frecuencia, hemos buscado o impuesto modelos de desarrollo sin mucha relación con nuestra realidad cultural. Pero es por ello, también, que el redescubrimiento de los valores culturales pueda darnos, quizás, con esfuerzo y un poco de suerte, la visión necesaria de las coincidencias entre la cultura, la economía y la política. Acaso ésta es nuestra misión en el siglo XXI” (Fuentes, 2010: 10).
La preocupación de Fuentes puede rastrearse en otros autores de la primera mitad del siglo XX mexicano. En este sentido —y bajo el auge del nacionalismo impulsado por el régimen de la revolución—, puede explicarse la perspectiva filosófica de Luis Villoro sobre el proceso de independencia de México, así como el aliento de su obra Los grandes momentos del indigenismo en México, una suerte de filosofía de la historia de nuestro país en la que el sujeto central de la historia no puede ser otro sino el indígena. Villoro nos recuerda en su libro la visión de Manuel Gamio en torno a nuestra cultura. Para Gamio, la cultura “europea” es fundamentalmente ajena a nuestra identidad y será por el contrario el indígena “el encargado de recordarnos nuestra especificidad frente a lo ajeno”. Villoro continúa su reflexión con Gamio: “Aquí ya no se tratará de aducir igualdad de derechos frente al otro continente, sino más bien de distinguir, en el interior de la propia América, lo que es peculiar de lo que sigue siendo ajeno. El indígena aparece entonces como núcleo de lo auténticamente americano”; y cita a Gamio “La más pura fuente de la americanidad, el más vigoroso nexo que liga a los hombres de este continente con el suelo que viven es el indígena que alienta desde Alaska hasta Patagonia” (Villoro, 1950:190).
Ahora bien, la obra que puede considerarse como pionera en lo que se refiere al problema del autoconocimiento del mexicano es El perfil del hombre y la cultura en México (1934) de Samuel Ramos. El texto, me parece, se inscribe ya en las nuevas formas de pensar a que da lugar la revolución de 1910. Y esto no por su tema, pero sí por su intención de una vuelta a lo nuestro, de un reconocimiento de lo propio. Resulta ilustrativo al respecto su evaluación sobre la historia de México, particularmente su juicio en torno a la “imitación” de lo europeo que habría caracterizado a la etapa decimonónica.
Pero el libro de Ramos, además, resulta peculiar en otro sentido que aquí quiero destacar. Me refiero a su método y sus conclusiones principales (en particular la idea del sentimiento de inferioridad del mexicano), mismos que se inscriben en el marco de una teoría entonces en boga en el mundo: el psicoanálisis. Es ésta una característica de la obra, pero de otras más de entonces: un intento por indagar el ser o la esencia del mexicano desde recursos heurísticos del pensamiento de esos años (el psicoanálisis, y también la fenomenología, el marxismo, etc.) para terminar por alcanzar una visión de lo propio, de lo que nos singulariza, de nuestra particularidad: ojos ajenos para desvelar nuestra condición específica. No deja de llamar la atención que se asumiera nuestra capacidad para insertarnos en las reflexiones teóricas más relevantes de la época mientras que, al mismo tiempo, terminara por definirse y, sobre todo, afianzarse, reafirmarse, nuestra particularidad en lo que se refiere a las prácticas políticas, sociales y culturales del país. La herramienta intelectual al uso era universal, la conclusión particular, incluso (auto)excluyente. Éramos libres de y capaces para adoptar la universalidad de la reflexión, no lo éramos para poder equiparar nuestro ser nacional al resto del mundo moderno.
Desde mi punto de vista, esta reivindicación de fondo de la singularidad es lo que también explica una especie de “malestar en la reflexión” —si se permite la formulación— que puede percibirse en diversos pensadores mexicanos del siglo XX y su recurso a figuras explicativas como, por ejemplo, el de la máscara. Es el caso de Octavio Paz en su célebre Laberinto de la soledad, pero lo es también el de Rodolfo Usigli. A este malestar en la reflexión responden, también, el sentimiento de inferioridad de Samuel Ramos. Con lo anterior se buscaba señalar, e incluso denunciar, que un orden legal-institucional propio de Occidente y, por tanto, ajeno a nuestra condición esencial, había sido adoptado en el país.
Un dato interesante de la biografía de Octavio Paz, nuestro Nobel, resulta ilustrativo al respecto. Como se recuerda, el poeta fue nieto de Irineo Paz e hijo de Octavio Paz Solórzano. Lo interesante en su biografía es cómo en su ascendencia se entrecruza la vida política de México y cómo, a su vez, esta ascendencia histórico-política-filial habrá de terminar por manifestarse en su obra, en sus más profundas convicciones: Irineo Paz fue un liberal porfirista, mientras que su hijo Octavio —padre del poeta— fue un combatiente zapatista. Si bien cercano al abuelo en su infancia justamente por la ausencia del padre revolucionario, Paz en su obra reconoció en el movimiento zapatista el momento de autenticidad de la revolución de 1910 y, por tanto, del México que emanó de ella.
Pero el poeta también vacila, como lo podemos constatar a través de su “Canción Mexicana”:
Mi abuelo, al tomar el café,
me hablaba de Juárez y de Porfirio
los zuavos y los plateados.
Y el mantel olía a pólvora.
Mi padre, al tomar la copa,
me hablaba de Zapata y de Villa,
Soto y Gama y los Flores Magón.
Y el mantel olía a pólvora.
Yo me quedo callado:
¿de quién podría hablar?
Lo relatado hasta aquí en torno a la biografía de Paz es más que una mera anécdota. En efecto, no se trata aquí de la sola elección personal de valores en el seno de una familia con posiciones políticas distintas y —hasta— encontradas. No se trata tampoco de imaginar las tribulaciones individuales que una persona en particular debió de haber sufrido al enfrentar dicha decisión. Lo interesante, me parece, es cómo a través de la familia de Paz podemos reconocer una fractura intergeneracional; más aún, este cambio nos muestra también no sólo una familia en conflicto consigo misma, sino una sociedad conflicto consigo misma: México, la sociedad mexicana. La familia Paz es sólo un caso de ese país en conflicto consigo mismo que era México a principios del siglo XX. Y aún lo es.
Bibliografía:
Fuentes, Carlos (2010): El espejo enterrado. México: Alfaguara.
Hegel, G W F (1989): Lecciones de la filosofía de la historia universal. Madrid: Alianza.
Paz, Octavio (2016): El laberinto de la soledad. México: FCE.
Ramos, Samuel (2014): El perfil del hombre y la cultura en México. México: Espasa Calpe.
Villoro, Luis (1950): Los grandes momentos del indigenismo en México. México: El Colegio de México.
Suzanne Islas Azais. Es autora de Estados Unidos, la experiencia de la libertad. Una reflexión filosófico-política (2009) y fundadora de Contraste Editorial. Oriunda del desierto y de la frontera, las humanidades la llevaron a la Ciudad de México donde se doctoró con la tesis “Kant y el problema de la libertad moderna” (2004). Ha publicado artículos sobre este autor en revistas nacionales y extranjeras, así como artículos y capítulos de libros sobre Jürgen Habermas, John Rawls y Octavio Paz, entre otros.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: December 6, 2022 at 9:58 pm