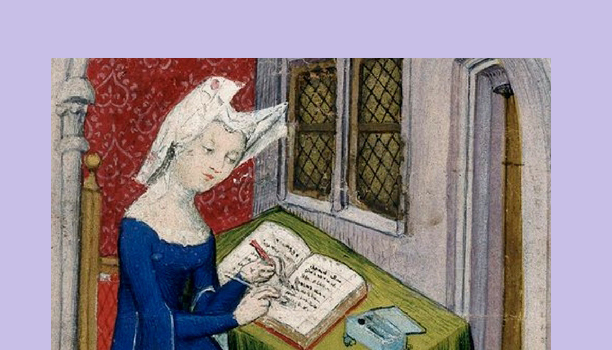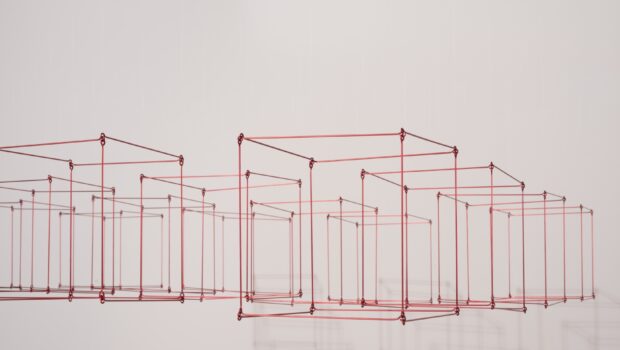La noche y ¿sereno?
Miriam Mabel Martinez
Me preparo para el paseo nocturno, ése que cierra el día y que otra vez vuelve a ser el más largo; la caminata que más disfrutamos por el sereno que reaprendimos a sentir hace ya un año, cuando comenzó esta cuarentena sinfín. La noche y sereno. En aquella primera etapa de confinamiento, el silencio y la soledad callejeras, que apabullaron a muchos, me reconectaron con la naturaleza que el ajetreo urbano había invisibilizado. Otra vez volví a escuchar las aves trinar; su canto despertó el instinto en mis sabuesos que atentos –al igual que yo– descubrían a las ardillas equilibristas transitar de un cable de luz a uno de internet, para luego detenerse en la ventana y reconocerse presas en las pupilas dilatadas de mis hounds, o quizá sólo asombrarse del encuentro. Nos volvimos a mirar a los ojos entre especies. Este tiempo holgado ha sido generoso hasta para reconfigurarnos en un espacio público –que nos guste o no– es ya de todes. Nico, mi astuta beagle, ha atemperado su instinto y ya se deja arrullar por el repetido golpeteo de los pájaros carpinteros que audaces han hecho un nido en el árbol que da sombra a mi azotea (digo, terraza), que en las noches es escenario de encuentros gatunos. Charly, Nino y demás felinos ocupan “mi” roof garden reclamándolo su afuera. Montana, mi basset hound, me ha sugerido una clasificación distinta de las hierbas que crecen en los camellones y jardineras de mi ciudad que –¡oh, ilusa!– creí volvían a ser del dominio público.
¡Qué lejos parecen aquellos días en los que las noches nos sorprendían con un tranquilidad desconcertante! Una quietud capaz de generar incertidumbre, “del tipo de” (como dicen los centennials) que engendra sueños. En aquellos primeros meses, volví a escuchar los sonidos que me reconcilian con mi espíritu urbanita; esos mismos que molestan a mis vecinos porque les recuerdan a lo que suena México y aplasta su soundtrack copiado de las series de Netflix (o Apple TV o HBO o, o, o…) que, desde su oficio de aspiracionista, debería musicalizar a la CDMX del siglo XXI. Les avergüenza esa banda sonora que se resiste a la gentrificación. Me gusta eso de los tamales oaxaqueños calientitos que retumban en la primera fila de la resistencia… “se buscan personas aliados guerreras, luchonas, entronas, en contra del fierro viejo que abunda. Se abortan sistemas patriarcales, opresores, feminicidas, acosadores, impunes, para que no sigan chingando”…[1] Aunque mi sonido favorito es el del afilador (el innegable antecedente de la música electrónica otrora defeña) que provoca a mis sabuesos a parar las orejas en un intento por descifrar ese aullido metálico que orquesta una pieza sonora que ensambla a la campana de la basura, los pasos de los transeúntes, los pleitos entre el viento y las ramas, las ruedas de las patinetas y las voces operísticas de mis animales de compañía (así definidos por la political correctness) que, por cierto, han sido la revelación del año.
¡Qué cerca y qué lejos está la vieja normalidad! Tan cerca como los sonidos de las sirenas y las covidfiestas que no han cesado, y altaneras nos restriegan en los oídos la apatía de sus co(n)vidados. ¡Qué lejos y qué cerca está aquel espacio público vacío como prueba, más que de la solidaridad, del individualismo y del miedo! Tan cerca y tan lejos como el frío derretido por las altas temperaturas. No por nada los citadinos sabemos que “febrero loco y marzo otro poco”… aunque la Covid-19 también ha delatado la atemporalidad de una locura estacional, que también puede ser asintomática y presentar secuelas a largo plazo.
Locos con síntomas o sin nos aferramos a la vida que hemos planeado, rezando para que la nueva normalidad se parezca a la vieja; sobre todo rechazando la vida que nos parece no nos merecemos; porque la gente como uno somos merecedores de una vida sin consecuencias. Nos acomodamos en un adentro que –como han comprobado las denuncias– es acogedor para una minoría y sume a la mayoría en la resignación. Desiguales extrañamos el afuera prepandémico mientras fingimos que ha cambiado todo. Atorados en el resquicio del adentro y el afuera, nos negamos a la incertidumbre; y ahí estamos atrincherados en prejuicios con el único fin de no perder el control. Locos, pero controlados. Injusto, pero ordenados.
Antes que cambiar o reconstruir está la opción de sustituir, como sustituimos el azúcar con la sacarosa, sucralosa, sacarina o cualquiera de los más de doscientos sustitutos que nos confunden en el libre mercado. Dos cucharadas, dos sobres, no saben igual, no importa; nos dañarán igual, tampoco importa. Como tampoco importa asumir que nuestros lejanos resultaron cercanos, que nuestros aliados se han convertido en extraños ni que el enemigo no estaba en casa.
El azoro de reconocer en la mirada de los nuestros ha sido tan sorprendente como que el canto al alba de las aves suena mejor que el emitido por la alarma de los dispositivos móviles. La realidad no imita a la ficción. Lo siento. Mis perros no son muñecos de peluche, aúllan, apestan, muerden, mean y cagan, aunque a muchos de mis vecinos les incomoden. Mis perros antes de la pandemia ya cargaban con el estigma de portarse como perros. Y yo tenía la mala fama de ser la dueña irresponsable que se negaba a tratarlos como perrijos al imponerles un collar y una correa. Un trío incómodo. Creí que la pandemia me reivindicaría, que la inmunidad de rebaño nos protegería de la apatía. Supuse que el encierro nos ayudaría a aceptar la perritud sin condiciones, sin comandos. Creí que la pandemia nos invitaría a pensar más en la urgencia de una conciencia colectiva, pero no, seguimos incomodando, aún somos vistos como los agitadores que instan a la desobediencia. Les molesta que sus perrijos olviden su buena educación y se revuelquen para luego tumbarse con las patas pa’rriba invitando a Montana y a Nico a deleitarse chupándoles por ahí y por allá, les asusta que tal pornografía manche la reputación de nuestro código moral ¿o postal? Supuse que aquellas escenas bizarras, en las que se me exige le ordene a mis perros sentarse para evitar que otro can les huela la cola, no se repetirían; que nunca más nadie intentaría persuadirme para pagarle a un coach que les enseñe buenos modales, como no ladrar, no mover la cola, no jugar. ¡Oh, ilusa!, ahora compruebo que es más difícil hacer manada que pagar. “Money talks”, dicen. Ni la crisis económica (de la que tanto se quejan los habitué de mi gentrificado barrio mientras esperan su flat white con leche de almendra) ha logrado equilibrar las rentas ni las tarifas de los paseadores; un servicio de primera necesidad que se suma a la canasta básica posthipster. Si en la era pre-Covid ya era loca de los perros, ahora soy la loca que deambula sin estrategia, sin prisas. En un dejo de nostalgia por mi infancia, imagino que si sigo su nariz encontraré la cueva de las orquídeas susurrantes. ¿Por qué no?
Guiada por su olfato vamos a la deriva en el espacio público con una libertad que sólo creí posible en las literaturas escrita y textil, cuando transito por las palabras de otros que se entretejen en mi andar como yo me entretejo en los hilos de otros-nosotros-yo-tú… enredándome en mis pensamientos, como regularmente se enredan los estambres en mis manos o como se enredan las ideas al escribir. No le temo a los nudos, al contrario, en el proceso de desenredarlos descubro que el hilo que debo jalar nunca es el que pensaba, y siempre me invita a hacer piruetas con las manos o con la mente; así, sigo a mis perros por una ciudad enredada, ansiosa de que descubramos el hilo negro. La incertidumbre de no saber por dónde huirán esas hebras me incita a seguir.
Caminar para desenredar mis ideas y luego volver a enredarme. Enredarnos y desenredarnos, perdernos y encontrarnos ha sido nuestra ocupación pandémica para mantenernos cuerdos. O eso pensé. Durante meses Nico, Montana y yo hemos dibujado historias a partir del rastro que nos dejan otros para que los imaginemos. Cortinas cerradas o abiertas, ventanas que se convierten en puentes sonoros en el que cruzan los sonidos de los adentros íntimos con la cotidianidad colectiva. Me gusta escuchar imágenes ruidosas con voces indistinguibles que sugieren relatos que se desenrollan en mi cabeza. En los paseos diurnos me distraen la fauna y la flora que suceden plácidamente al ritmo que marcan las colas de mis perros. “Esto es la vida”, pienso mientras sonrío debajo del cubrebocas. Extraño toparme con otras sonrisas. Extraño la complicidad del gesto que anuncia la empatía.
Añoro tantas cosas, que deseo permanezcan en esa añoranza y me inspiren a construir otros gestos, otras formas, otras posibilidades. El sol de primavera es la invitación a estar… y estando voy caminando con mis perros para asumirme yo. Soy. Ser es el disfrute matutino.
Sin embargo, son los paseos nocturnos los que más disfruto, porque me exigen otra manera de estar. No es sólo el sereno. Durante mis andanzas nocturnas, a tientas, recuerdo que el futuro siempre ha sido incierto. Tal certeza me libera. Sin esperar nada más que deambular la noche salgo con Nico y Montana. “¿Qué pasará, qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche”. Dispuesta a lo que venga, me dejo guiar por ellos.
Me preparo una vez más para enfrentarme a la incertidumbre. Camino con la mirada entretenida uniendo los rastros que las luces artificiales dejan en mi imaginación mientras mis perros trazan la propia recopilando los olores del día. Alzo la vista atraída por reflejos azules de pantallas sobre los vidrios pulcros o por la música que se escapa delatando las ganas de bailar o las siluetas atadas al home office tirano. Me intrigan los tipos de luz, las lámparas, las sombras que se forman en los techos o las proyectadas por las plantas que se desbordan en balcones… o las persianas cerradas que proyectan teatros de sombras.
Desde el afuera voy adivinando los adentros de otros. Mi silencio se va llenando de conversaciones mudas, de murmullos que me tocan al pasar y se convierten en ecos de esas intimidades que se escapan. Confiada, sigo mi camino hilando historias de balcón a balcón, de plantas bajas a Pent Houses, de privilegios a cuartos de servicio, aunque algunos de esos moradores piensen que estaban mejor cuando estábamos peor. ¡Qué miedo le tenemos al cambio!, pienso mientras deparo en ciertos parpadeos similares que custodian zaguanes eléctricos. Observo esos ojos mecánicos que sorpresivamente distingo están colocados a las mismas altura y distancia, integrando un ejército que flanquea las casas y me señala. Me siento observada. De pronto, mi afuera me encierra en una realidad vigilada desde un adentro temeroso, ávido de controlar mis pasos. En un parpadeo me convierto en Winston de 1984, o tal vez en Guy Montag. Acelero el paso antes de que algo arda. Jalo a mis perros que luchan más contra mí que contra su instinto para escapar de encuadres propios de François Truffaut. Nos persiguen, lo sé, aunque ignoro el motivo. No he robado ningún libro ni desafiado a Big Brother, ¿o sí?
Trato de tranquilizarme mientras siento que las cámaras de las casas se sincronizan para no perder detalle de mi paso. Más que vigilada me siento vulnerable. Soy la presa, como la ardilla que Nico amenaza desde el lado interior de la ventana, pero yo no sé saltar entre cables y sé que huir estimularía aún más al depredador. Controlada por una mirada tuerta, me asumo invasora de un espacio público que en un instante me es robado. Soy la invasora de un adentro extendido.
“Tus perros”, escucho. “Tus perros”, insiste la voz mientras que mis perros van detrás de su nariz como Bip, la mascota de la Princesa Amanecer. ¿Será Cascarrabias mi vigilante? “Tus perros”, repite la voz sin completar la frase interrumpiendo mi incertidumbre, vaticinando la certidumbre de que alguien me vigila. En el tono advierto su intención de someter mi derecho al afuera como la exhibición torcida de lo que considera “su privilegio”, el cual por un momento me cerca y humilla. ¿Quién soy yo para pasear en la noche a mis perros? ¿Quién soy yo? Supongo que para ése que me observa en una imagen fragmentada yo debería ser “nadie”, pero resulta que soy alguien que tiene el descaro de pavonear su existencia aún en la oscuridad.
Me quedo en un impasse. Por un momento soy la incertidumbre, la propia y la ajena. El storyboard de mi vigilante indica que debo huir, jalar a mis perros, renunciar al espacio público y cederlo al control particular. No lo haré. Yo no le temo a la oscuridad.
Una de las enseñanzas de mi amado Morgan fue a ver en la oscuridad. Durante sus últimas semanas, a moribundo basset hound le inquietaba la noche; su inquietud rozaba más la curiosidad que la incomodidad (al revés que a mis vecinos), en la oscuridad sentía la vida. Con él aprendí que lo mejor de la noche es la promesa del futuro; ése que, como escribió Virginia Woolf, siempre es oscuro. Durante sus ya limitadas siguientes madrugadas, lo sacaba al árbol frente a mi casa, inmóvil se acostaba en ese cachito de tierra y alzaba su hocico moviendo su cola despidiéndose de la vida. Me maravillaba su tranquilidad frente a lo incierto, su capacidad de asumir la vitalidad de la incertidumbre.
Habito la incertidumbre que a otros ciega y a la que intentan domar a latigazos de acusaciones en un chat inquisitorio en el que se exige la expulsión de los chicos con sus patinetas del parque, del trío de amigos de la banca del camellón y de los homeless que insolentes merodean por ahí ensuciando el paisaje. En su ideal, el espacio público debe ser una vitrina, un escaparate en el que ellos deciden quiénes pueden estar y cómo, cuándo, dónde y cuánto tiempo debe ser ese estar. Sentados frente a un monitor que graba las 24 horas ajenas, exigen su derecho a planificar las condiciones de una nueva normalidad acorde a sus intereses. Ése, presumen, es su privilegio, que incluye someter mi existencia. Pero yo existo con mis perros de día y noche, así que decido incumplir su guion.
Escucho una vez más “tus perros”. Me detengo, quiero escuchar el final de la frase; al sujeto le falta el predicado. Otra vez: “tus perros”; giro la vista y miro de frente a la cámara, quiero que Big Brother corrobore mi identidad, mis perros me secundan. Los tres nos aceptamos observados y nos dejamos escudriñar, ahí estamos en alta definición dispuestos a que allá adentro puedan hacer un zoom in para corroborar si llevo puesto bien el cubrebocas o si la bolsa que cargo tiene mucha o poca caca. Libre, asumo el papel que mi observante no se ha atrevido a ofrecerme: soy la espiada que revela su identidad.
Imagino a mi vigilante imaginar mi mirada. Lo imagino inmóvil mirándome sin saber qué hacer, si acusarme por el chat o simplemente apagar la cámara. Nos quedamos ahí ocupando lo que desde su perspectiva no nos corresponde. Lo imagino confinado en su miedo, aferrado al control, acusándome, maldiciéndome por atreverme a disfrutar la noche, el sereno y a mis perros, enojado porque conscientemente ha preferido la locura antes que la incertidumbre, mientras que yo, como el protagonista de Farenheit 451, me abandono en la libertad de lo incierto.
Nota
[1* Versión de la Colectiva Fieras Fierras para el 8M del 2021 (https://fierasfierras.com/)

Miriam Mabel Martínez es escritora y tejedora. Aprendió a tejer a los siete años; desde entonces, y siguiendo su instinto, ha tejido historias con estambres y también con letras. Entre sus libros están: Cómo destruir Nueva York (colección Sello Bermejo, Dirección General de Publicaciones de Conaculta, 2005); los ebook Crónicas miopes de la Ciudad de México y Apuntes para enfrentar el destino (Editorial Sextil, 2013), Equis (Editorial Progreso, 2015) y El mensaje está en el tejido (Futura libros, 2016).
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: March 25, 2021 at 9:07 pm