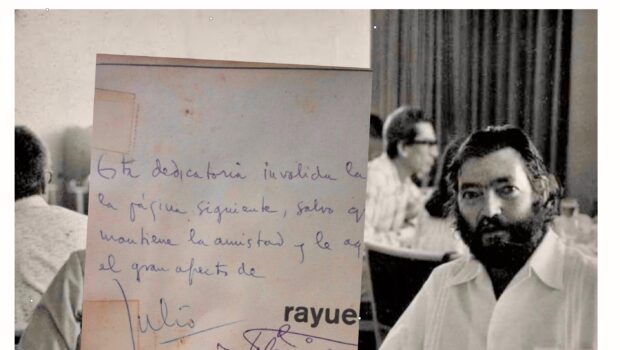Que te parta un rayo
Tanya Huntington
A veces, la vida cambia tanto que parece que llevamos no una, sino varias biografías. Hace varios lustros, la mujer que era yo se encontraba parada bajo un puente al lado de su bicicleta, esperando junto con el primogénito y el marido de aquel entonces a que terminara el aguacero intempestivo que había interrumpido su paseo. No éramos los únicos que se resguardaban bajo el paso a desnivel: el camino a través del parque Rock Creek que cruza Washington, DC, es muy popular entre aquellos que practican deportes de traslado o, mejor dicho, de ida y vuelta —como por ejemplo el trote. Me acuerdo que nos acompañaban varios atletas domingueros. Hacían los movimientos de correr para no enfriarse, mientras esperábamos a que amainara la tempestad.
Era para mí un día tan melancólico como el clima parecería indicar: me había enterado poco antes de un amorío que sostenía desde hacía un par de años el aquel-entonces marido con una de nuestras amigas, y estaba destrozada. Pero como suele suceder en esos casos, me había esforzado en mantener las apariencias en lo que se determinaba si el matrimonio tenía futuro o no con tal de agobiar lo menos posible al primogénito, un tesoro pelirrojo de siete años.
Cuando un infante de la Marina (al juzgar por el corte de jarhead y las siglas impresas en la sudadera que adornaban sus pectorales) decidió que ya había escampado lo suficiente para volver a la intemperie, lo tomamos como señal de que podíamos seguir pedaleando hacia el aeropuerto nacional que se encuentra al otro lado del río Potomac en el norte de Virginia, nuestro destino antes de emprender el regreso a Maryland. Mis años formativos habían transcurrido en los suburbios de la capital de los Estados Unidos. Desde la infancia o, mejor dicho, desde que tuve bicicleta propia, me había encantado el reto de llegar hasta allí y tirarme en la hierba bajo la trayectoria de los vuelos que aterrizaban para disfrutar la manera en que un avión que se acerca ocupa el cielo completo de golpe cuando pasa directamente sobre una. El sonido avasallador de las turbinas hacía vibrar el alma. Ya adulta, aún a pesar de las circunstancias aciagas, me encantaba compartir esa emoción extrema con mi pequeña tribu. Ese día en particular, la serotonina liberada por el ejercicio me ayudaba a soportar mi tristeza y perplejidad ante una traición que me había agarrado totalmente desprevenida.
No llegaríamos al aeropuerto ese día, sin embargo. Después de abandonar nuestro refugio, me adelanté un poco. Mi hijo y su padre compartían un tándem –una especie de bicicleta expandida de tres ruedas– por lo que traían más peso, y aceleraban más despacio que yo. El aire era denso, grisáceo y con la humedad característica de los veranos en una capital que fue fundada sobre una ciénaga, en un negocio de bienes raíces algo turbio del cual el primer presidente, George Washington, se había beneficiado bastante. A partir de ese momento, la sucesión de actos que solían ser anodinos, a raíz de que se habían repetido durante tantos fines de semana a lo largo de mi vida entera, cobraron una calidad única y atroz: escuché el sonido indescriptible del trueno desde el trueno mismo, del aire siendo partido de manera violenta para luego colapsarse. Había no solo la sensación de una descarga eléctrica, sino un sabor y olor a ozono, el cual no fue comparable con otra que haya experimentado antes o después. Sobre todo, padecí el horror psicológico de la realización contundente de que, al voltear hacia atrás, iba a encontrar a los restos fulminados de mi familia. El capullo de mi dolor emocional fue pelado repentinamente por el pánico, dejándome a flor de piel.
La primera vez que sufrí un acceso de risa histérica fue cuando escuché por primera vez el latido de corazón del primogénito cuando estaba embarazada –era tan inconcebible para una madre primeriza el hecho de la concepción; era tan insólito, y a la vez, maravilloso, que dentro de mí hubiera otro ser vivo, que no me pude controlar. Me acuerdo que mi obstetra –un hombre adusto que se parecía un poco a Julio Iglesias– me aseguró con aplomo que era una reacción completamente natural. La segunda vez fue ese día: cuando di la vuelta más lenta que había ejecutado en mi vida, una vuelta equiparable con la de Orfeo al llegar al umbral entre el inframundo y nuestra realidad, para recibir no el impacto visual de dos cuerpos inertes, sino el de padre e hijo erguidos, con los pelos parados asomándose a través de los huecos de sus cascos como si fueran un par de muñecos de troll. No podía creer que seguían allí, y me solté a reír por la sensación de alivio total que me inundaba.
Ahora bien, mi expectativa de que iba a tener que confrontar y absorber el choque de una tragedia terrible no era descabellada. Mi cuñado Mark, que es maestro de física, nos explicaría luego que el tándem tenía que haber alcanzado la velocidad precisa para que el caucho de las llantas pusiera a tierra la descarga del relámpago que descendió sobre ellos como una especie de telaraña bifurcante masiva, según la describió mi hijo, y que hizo que el metal de la bicicleta y hasta del anillo de matrimonio en la mano de su padre (¡vaya simbolismo!) brillaran con un efecto azuloso. No podía evitar que se apoderara de mí un pensamiento oscuro e insólito: ese hombre merecía ser partido por un rayo, pero mi hijo no.
Años después, me he puesto a reflexionar sobre el significado de un golpe así. No nací en Maryland, sino entre los Oglala, miembros de la nación indígena Lakota —no por pertenecer a esa tribu, sino porque mi padre daba clases en la escuela preparatoria de la reserva, un pueblo llamado Eagle Butte, en lo que terminaba su doctorado. Los Lakota sostienen que cuando cae un relámpago se trata de un signo de una evolución espiritual hacia un plano superior o bien de un golpe repentino de la verdad manifestándose. Según la leyenda, el jefe Black Elk habrá afirmado lo siguiente:
Cuando llega una visión que se origina en el Occidente, donde habitan los seres del trueno, llega acompañado por el terror, igual que una tormenta de truenos; pero una vez que haya pasado la tormenta de esa visión, el mundo se vuelve más verde y más feliz, porque donde irrumpa la visión de la verdad sobre el mundo, es como la lluvia. El mundo, verás, se encuentra más feliz después del terror de una tormenta… y habrás notado que la verdad llega a este mundo con dos caras. Una de ellas porta la tristeza del sufrimiento, mientras que la otra se ríe; mas es la misma cara que se ríe o llora.1
En efecto, mi lastimera verdad tenía que ser dual. Así que decidí archivar el episodio en dos cajones simultáneos: como una terrible venganza y un castigo ejemplar para el mayor, y como una prueba de fuego de una especie de chamanismo laico para el menor, quien había sido tocado con la radiación de cuerpo negro por los mismos dioses que hubieran querido castigar a su progenitor.
Después de eso, no hubo más remedio que pedalear los dieciséis kilómetros de vuelta a una casa que había dejado de ser un hogar.
Nota
AC/DC: The savage tale of the first standards war, Tom McNichol, Jossey-Bass, San Francisco, CA: 2006. Edición Kindle, Loc 174-180.
 Tanya Huntington is the author of Martín Luis Guzmán: Entre el águila y la serpiente, A Dozen Sonnets for Different Lovers, and Return. Her most recent book is Solastalgia (Almadía / UAA, 2018). She is Managing Editor of Literal. Her Twitter is @Tanya Huntington
Tanya Huntington is the author of Martín Luis Guzmán: Entre el águila y la serpiente, A Dozen Sonnets for Different Lovers, and Return. Her most recent book is Solastalgia (Almadía / UAA, 2018). She is Managing Editor of Literal. Her Twitter is @Tanya Huntington
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: January 14, 2020 at 10:09 pm