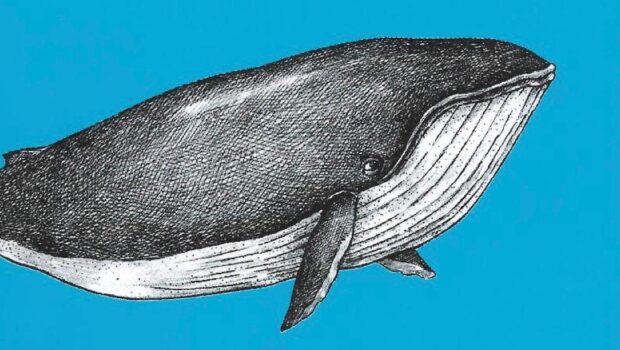Todas las ballenas
Renato Tinajero
BALAENOPTERA SCROFA SSP. DOMESTICA
Ahí, como un retoño, como una brizna gris
que desde el fondo del congelador en el supermercado,
ha resistido, esbelta, ante el invierno,
parece que me mira.
Pero veo mal. Sus ojos, si los hay, están cerrados
bajo las dos grietas gemelas
de su rostro.
Y su rostro es
apacible,
como el frío que en cierta época del año ha comenzado ya a soplar
primero sobre las ramas de los álamos,
luego sobre el cielo. Y el sol se desvanece.
Qué sereno el semblante del ballenato envuelto en plástico translúcido,
desde el fondo del congelador.
Esta carne amable apenas pesa, apenas ha ocupado unos centímetros
en el congelador.
Apenas se distingue entre las densas bestias del estante.
Como si en el último temor hubiera querido refugiarse, la coletilla
plegada, así,
las dos aletas pectorales pegadas a su cuerpo
como dos pequeñas sábanas,
como plegarían sus alas para calentarse los cachorros de dragón en el invierno.
Esta tarde lo he dejado en su sitio,
entre las carnes.
Cómo podría
comerlo.
Apenas si se distingue. Lo he depositado
con el mayor de los cuidados
en su sitio.
Cierro el congelador.
La puerta de vidrio del congelador se ha empañado
como un cristal monótono y celoso.
No he dado menos de diez o doce pasos antes de mirar
atrás, y ya se ve
que el ballenato se ha escondido
tiritando
en la grieta de un jamón y la cabeza inabarcable de aquel cerdo.
Pequeño ballenato.
Pequeño lío. Desde el fondo del pasillo de las carnes,
en aquel supermercado, ahí,
como un retoño, como una brizna gris, parece que me mira
y me pesa como un dolor de muerte en cada vena,
como un marfil
que va subiéndome del pecho a la garganta,
del pecho a la garganta, grave pero tenue
y dulce, como una miel en que me voy secando, solo, así
y reducido
a pura brisa, a puro yo, a pura nada.
***
PHYSETER DRACONENSIS
Me mostraban los niños, aquel día: el bultillo con aletas en el balde con agua.
Los ojos negrísimos a ambos lados de la cabeza.
Y la cabeza grande, como un puño o muy mayor.
Como dos puños unidos o la maza que se ha visto en la cola de algunos dinosaurios.
“Ahora verás”, dice la menor pero lo dice sin mirarme. No es a mí a quien ella habla.
Todo su deseo está volcado sobre aquel cáliz de plástico en que el bulto,
de entre las quijadas, sopla un bufido tosco, submarino, casi mudo.
Lo que importa es el hervor que rompe de súbito en la superficie de aquel balde.
Lo que importa es la nubecilla de vapor que se eleva desde el agua y, ante nuestra vista,
en un bufido que parece un eco del primero, estalla y se dispersa.
Parece el truco de algún mago. Como para aplaudir.
Ahora el agua está caliente. El animalillo levanta el timón firme de la cola y se desliza al fondo.
“¿Y cuando crezca?”, les pregunto y no espero merecer respuesta alguna. Pero la tengo.
Del mayor. “Debe crecer”, me dice. Y puedo aún jurar que en ese debe había como un hambre
de vastedad. (No volví a llamar niño al mayor. No era posible. Sencillamente ya no era posible).
El balde se quedó algún tiempo en el pasillo. Las pequeñas explosiones de vapor se sucedieron
hasta el tedio. El animal terminó en la casa de algún primo, en un sitio espacioso,
después en la piscina, creció, después ya no recuerdo
o no quiero acordarme o nadie supo. Ya no importa.
La vastedad, como un océano al que se derraman toscas, casi mudas, nuestras voluntades
nos llamó. Nos tragó la lejanía
y el tiempo. (La menor llamó para anunciar que se divorcia. El mayor no llama nunca.
Yo me inyecto treinta unidades de insulina desde octubre y para siempre).
Un día levantaremos el timón y nos deslizaremos hasta el fondo.
Debemos deslizarnos. O nos iremos mudando poco a poco
a un sitio mayor o más lejano. Dispersarnos.
Como una nubecilla de vapor que en un eco solamente se dispersa y
ya.
(Vaciar el balde. Negrísimos los ojos a ambos lados de nuestras cabezas.
Los ojos frente al balde vacío.
El balde al fin, lleno de nada más que aire, rodando a lo largo del pasillo.
Hasta un rincón del viejo patio y para siempre).
***
MYRMECIA BOREALIS
“Así sabes que empezó el otoño”.
Las palabras eran de mi padre.
Las decía cada otoño,
cuando millares de cadáveres
de pequeñas ballenas voladoras,
de un gris metálico
cuyo brillo se demoraba en opacarse
bajo el castigo del sol,
yacían sobre las avenidas,
tiesos y duros y lisos
y deformes.
El saldo de la migración, aquel río seco
de ballenas muertas.
La nube de ballenas se esforzaba
de camino al sur
y en el camino iban quedando de testigos
los pequeños cadáveres, pequeños
como varas en las que se atascaban
las llantas de los automóviles.
Mi padre pisaba el acelerador
y el auto traqueteaba
sobre aquella inundación.
Se sentía como pasar sobre algo duro y
blando al mismo tiempo.
“Como cuando atropellé a aquel gatito”, me explicaba.
“Como sentí en mi mano cuando la enfermera
me pidió que te cortara el cordón umbilical”,
me explicaba también. “Esa es la sensación”.
A veces el gatito, a veces el cordón umbilical.
Las explicaciones se alternaban.
Para mí aquel paso sobre el río de ballenas
era como andarse sobre piedras.
Como cuando metes el auto entre las piedras
de una calle sin pavimento.
Resbala, avanza, sube,
cae de golpe, se resbala.
O ya cercano a la edad adolescente
aquel vasto tiradero de palitos muertos
se me figuraba una marea de penes,
tiesos, duros, lisos
y deformes.
Yo no podía saber qué se sentía
pasar la llanta sobre un pequeño gato.
Menos aún, sujetar con fuerza la tijera
para troncharle a un hijo el cordón umbilical.
Recuerdo mi incomprensión.
¿No ve, no siente,
que es como andarse sobre piedras,
como machacar
los incontables penes derrotados?
¿Será que en cierta fase
—pero el yo que esto piensa no es el yo
que acompañaba
hace más de treinta años
a mi padre en aquel auto—
será que en el transcurso
de un peldaño al que le sigue,
a cierta edad,
un montón de ballenas en el suelo
hacen nacer
de la chistera mágica
metáforas sobre la vida
y metáforas también sobre la muerte?
¿Que uno ve únicamente piedras,
o penes como piedras,
en tanto el chorro de la vida
no termine de caer
sobre lo transparente
de las cosas?
¿En tanto lo recto no termine de ceder
ante lo curvo?
¿Aquí debíamos llegar?
¿Sin guantes en las manos?
¿Asidos con las dos manos desnudas
al peldaño,
balanceando una certeza malhabida
en la punta magullada de los dedos?
 Renato Tinajero (Cd. Victoria, Tamaulipas, 1976), es un escritor mexicano. Su libro Fábulas e historias de estrategas fue distinguido con el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2017. Su libro más reciente es Todas las Ballenas (Medusa Editores, 2022). Su Twitter es @renato_tinajero
Renato Tinajero (Cd. Victoria, Tamaulipas, 1976), es un escritor mexicano. Su libro Fábulas e historias de estrategas fue distinguido con el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2017. Su libro más reciente es Todas las Ballenas (Medusa Editores, 2022). Su Twitter es @renato_tinajero
Posted: May 4, 2022 at 9:42 pm