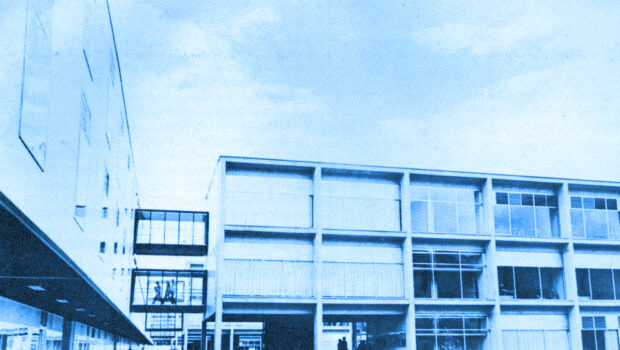John Milton, sonetos y una canción
Mayco Osiris Ruiz
• John Milton: Sonetos y una canción (Aquelarre Ediciones, 2022. Traducción y prólogo de Mario Murgia).
En uno de sus lienzos más famosos, el pintor Michel Lieb, mejor conocido como Mihály Munkácsy, nos legó uno de los retratos que mejor corresponden a la estatura poética de Milton. La escena es simple: un cuarto estrecho entre cuyas paredes —amuebladas de objetos que parecen nacer de la tiniebla— destaca la figura del poeta en actitud profundamente reflexiva. En torno suyo, como bañadas por la luz que lo estrecha y hace retroceder incluso la negrura de sus atavíos, tres doncellas se afanan en seguir y llevar al papel el producto de ese ensimismamiento: palabras, imágenes, visiones que su iluminación ha podido arrancar de lo intangible y que se irán templando en el infolio por obra de su genio hasta consolidar la arquitectura extraordinaria del poema que todos conocemos: Paradise lost.
Y es que el poeta, igual que Dante o Hölderlin, Swedenborg o Blake, pertenece a esa estirpe de grandes escritores que todavía tuvieron algún tipo de trato con la divinidad. Su existencia, tironeada por todas las tensiones de su época, se parece a un tornado en el que se revuelven, imbricándose a veces hasta lo indistinguible, la vida y la poesía, el amante, el poeta, el político o el ciudadano… Hombres así, capaces de ese vínculo —ahora roto o perdido— por cuya mediación el espíritu humano puede participar de lo sagrado, escuchar, como si susurrara en sus oídos, la voz de lo divino, sólo pueden tildarse de infrecuentes y acometer empresas imposibles o descomunales.
Con todo, quizá como un descanso necesario antes de penetrar en esa zona, no se sabe si física o mental, desde la que un autor arrostra la encomienda de un proyecto tan vasto como inagotable, existe otra escritura no menos demandante pero sí más ceñida, y por la que a menudo transitamos de prisa, olvidando que allí se manifiestan, en su forma más prístina, esas revelaciones y verdades que creemos exclusivas de las grandes maniobras del ingenio. Sonetos y una canción, título que nos llega de la mano y esfuerzos de Aquelarre, apuesta por reunir en un volumen —el primero de toda Hispanoamérica— veinticuatro episodios de una obra poética que, para muchos, comenzará más tarde, cuando ya Milton haya completado gran parte del camino que hubo de transitar como hombre y como artista.
En este sentido, no creo equivocarme al sostener que el libro contraviene, así sea sutilmente, la idea de una genialidad poética tardía o que sólo descuella en los periodos en que se manifiesta una predilección hacia las grandes formas o los largos alientos (Comus, “Lycidas” o Paradise regained, por mencionar algunos). Antes bien, recupera estructuras “menos impresionantes” pero igual de exigentes que ofrecen al lector la experiencia de un Milton no menos complicado ni poético, aunque sí más concreto; un Milton cuyos vuelos cubren distancias breves, no por falta de fuerzas o de ingenio, sí porque en su trayecto, como lo expresa Dante previo a dejar atrás el Purgatorio, el límite del arte lo detiene.
No es gratuito que, como acápite al prólogo de la edición, Mario Murgia
—responsable de volcar a nuestra lengua los poemas— haya escogido un fragmento en el que otro entusiasta y traductor de Milton, el liróforo italiano Bruno Fattori, habla de los sonetos como de aquella arpa de muchas cuerdas que permite al poeta acrisolar no sólo su sentir sino la propia hechura de sus versos. Se sabe, vía el así llamado Manuscrito de Cambridge, que “la idea de escribir una obra sobre la caída del hombre” atenazaba a Milton desde la juventud y que la imaginaba, en términos genéricos, de una forma distinta a la que conocemos: como tragedia.
Buscar explicaciones para lo que ocurrió —el tránsito del drama al poema épico— es casi tan pueril como olvidar “que con frecuencia la creación literaria sigue unos misteriosos caminos de dificilísima revelación”. No obstante, ¿será igual de pueril atreverse a pensar que en la obcecada empresa del soneto —ese “freno del arte”, esa arpa de mil cuerdas— hay alguna respuesta, una especie de atisbo sobre la concreción y potestad del verso para dar en el lapso de una imagen lo que, de otra manera, hubiera producido, más que un largo poema, el peligro de un drama interminable? No me parece así. O al menos no del todo, pues, como lo dice Murgia, “el Milton sonetista anuncia al Milton arrojado y contestatario que, en su poesía más grandilocuente, desmonta las convenciones de la tradición para luego reacomodarlas con singularidad evocativa y aguda proyección estilística”.
Quizá por ello es fácil entrever las coincidencias o los hilos delgados que hay entre los poemas. Las ideas y obsesiones que a la larga definen una obra no se diversifican: sólo cambian de forma, de aliento, de registro. Cromwell, Fairfax, Henry Vane, trasmutados primero a las palabras en los catorce versos del soneto, servirán de modelo, ya con otro respiro y otro ritmo, a otras grandes figuras. Basta advertir, sin afán de opacar los méritos poéticos individuales o ver en los sonetos una mera antesala para lo posterior, los nexos que comparten todas estas escenas de regusto castrense con aquellas que hallamos en las primeras páginas de la ilustre epopeya y en las cuales Satán, un caudillo él también, arenga a los malditos buscando descubrir “cómo la guerra /mover puede mejor sus ligamentos”.
No menos ostensible y ya tematizada en un soneto de dudosa autoría —“Sobre Shakespeare. 1630”— es la idea del poeta sobre un arte paciente y construido a base de insistencia y laboriosidad. Los versos en cuestión, “Porque para vergüenza de artes de empeños lentos, /Tus palabras fluyen fáciles”, develan cierta angustia por el temple explosivo del estro shakespeariano, pero también el signo de una obra que suple su demora con acuciosidad y que, más adelante, hallará en esa espera ya no sólo un principio de índole poética sino el soplo vital que necesita para seguir andando, la llama que restaure lo que el azar y el mundo le robaron:
Cuando mi luz ya considero muerta
a media vida, en este mundo oscuro,
y el talento, pecado si está oculto,
inútil queda en mí aunque mi alma quiera
al Creador con él servir y entregar,
si reclama al regreso, cuentas serias;
“si nos niega la luz, ¿pide Dios faena?,
digo tierno, mas templa la Paciencia
replicando aquel rumor: “Dios no clama
al hombre por trabajos, por ofrendas;
sirve bien quien Su fácil yugo lleva:
Él es rey cuya voz a miles mueve
e impulsa sin cesar por mar y tierra
también Le sirve quien, constante, espera”.
Antes, al referirme al cuadro de Munkácsy, mencioné que el pintor representó al poeta, excepto por los puños y gorguera, enfundado en un negro riguroso. Estos versos aclaran el sentido detrás de esa elección y adelantan también porqué la luz que cae a plomo en la pintura parece compensar la noche de sus ojos. El arte, la palabra poética, es esa potestad que resarce una pérdida, lo que puede mirar a través de la bruma que empaña el exterior y sorprender las cosas que no están al alcance de los ojos mortales. Cuando, a tres años de haber quedado ciego, Milton retome el tema de su condición, dirá que su sostén, su gran victoria, le viene de la mano de su oficio, de ese perseverar, con voluntad paciente y empeño sosegado, en la creación poética, que es también otro modo de visión que asiste al que pretende llegar a ese “horizonte que la mirada excluye”:
Cyriack, ha ya tres años que mis ojos
para este mundo diáfanos y claros,
la vista han olvidado, de luz faltos […]
Preguntas: ¿qué me apoya? ¿qué me alza?
De haberlos esforzado la certeza
en pos de libertad, noble tarea,
cundida por Europa y por sus tierras.
Tal juicio arranca al mundo la careta
y, aunque ciego, me guía y me sustenta.
Por último, no quisiera cerrar estas palabras sin antes añadir un par de cosas sobre el conocimiento de la forma. La hechura del soneto, como antes la elegía y general el verso circunscrito a las limitaciones de la preceptiva, son ciertamente prueba del virtuosismo retórico de Milton y de la obligación que todo poeta tiene de conocer a fondo los gajes de su oficio. Sin embargo, de frente a la ambición de acometer después el gran poema, y de hacerlo plantado en la otra orilla —la del verso medido pero libre de todos los rigores de la forma y la rima—, estas sobrias andanzas que nos entregan Murgia y Aquelarre resultan esenciales puesto que determinan a todo lo demás, lo que tiene que ver con la disposición o armado de una obra, y lo que está detrás de esa voluntad infatigable del que se hace lector de lo invisible a fuerza de escrutar los signos de su arte.
No hay forma más precisa, ni imagen más certera de ese esfuerzo, que la que se condesa en los sonetos y a la que se le añaden estos versos con los cuales termino:
No ceso de vagar donde las Musas
Rondan las fuentes claras, las umbrosas
Enramadas, las soleadas colinas
De amor herido por el sacro canto.
Mayco Osiris Ruiz (Xalapa, Veracruz, 1988). Poeta y crítico. Ha publicado en revistas como Sibila, Palimpsesto, Literal. Latin American Voices y Letras Libres. Es autor de El revés de esta luz (Taller Ditoria, 2015). Twitter: @MaycoOsirisRuiz
Posted: June 12, 2023 at 9:39 pm