Vida de mis libros II
Edgardo Bermejo Mora
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
4.
“Los libros sólo se escriben para unir a los seres humanos,
y así defendernos frente al inexorable reverso de toda
existencia: la fugacidad y el olvido”.
Stefan Zweig, Mendel el de los libros
No podría asegurar, como lo hiciera Borges, que si me pidieran nombrar el evento principal en mi vida “debería decir la biblioteca de mi padre”. No hubo tal cosa en mi casa. Puedo afirmar en cambio que fue en quinto de primaria cuando tuve mi primer encuentro con una biblioteca, y que ese día sentí –cito de nuevo a Borges– “de una manera casi física la gravitación de los libros, el ámbito sereno de un orden, el tiempo disecado y conservado mágicamente”.
A decir verdad, a mis diez años fue otra cosa la que sentí: algo a medio camino entre el asombro y la intimidación. Iba a buscar información sobre los seres invertebrados para llenar una o dos páginas de mi cuaderno, pongamos que 400 palabras. Lo que intuí, apenas crucé las puertas de vidrio de la biblioteca, es que esas poquitas palabras para completar mi tarea de biología tendría que pescarlas con la red de mis ojos en uno océano habitado por millones de esos otros seres invertebrados llamados letras. Letras pegadas a otras letras, formando millones de palabras, atrincheradas detrás de centenares de lomos gordos y pesados, como si fueran murallas a las que había que franquear para romper la línea defensiva del enemigo.
Había otros personajes en la biblioteca que llamaron enseguida mi atención: los lectores. Esos seres tocados por “el vasto misterio de la concentración absoluta”, como lo apunta Zweig en el conmovedor relato del que he me he servido para el epígrafe. Ahí estaban, encarado a sus libros con esmero, abstraídos y concentrados en lo suyo, animales vertebrados a la pesca de miles de palabras que se desplazan a gran velocidad como un cardumen infinito en el océano de la lengua escrita. Descubrí pues al lector, un ser entregado –cito a Paul Auster– a “la hermosa quietud que te envuelve cuando escuchas en la cabeza las palabras de un autor”.
La imagen que sugiere Auster me hace pensar que le debemos a Wim Wenders y a Peter Handke uno de los mejores homenajes que se le han hecho al acto silencioso de leer y a las bibliotecas. En Las alas del deseo (1987) los ángeles se congregan entre las mesas de lectura y los pasillos de la biblioteca pública de Berlín, su lugar favorito. Incapaces de la materialidad que demanda abrir un libro y darle vuelta a la página, solo pueden “leer” a través de la mente de los usuarios. Escuchan las palabras que van leyendo, pero también los pensamientos atribulados y las divagaciones propias de quien se distrae por un momento de la lectura. Cada que abrimos un libro y comenzamos a leer, un ángel se coloca a nuestras espaldas -no para protegernos- sino para escuchar nuestras lecturas y sobrellevar así el tedio de la inmortalidad.
El silencio como condición de posibilidad de una biblioteca fue el tercer personaje que descubrí ese día. El silencio como una comunión y un pacto de convivencia. Sólo en silencio se hace la palabra en el ojo, del ojo pasa al entendimiento y del entendimiento a la razón. El libro, el lector, y la biblioteca son, en esencia, seres silenciosos.
Estudié en una escuela pública en la colonia Campestre Churubusco, al sur de la ciudad de México. De tarde en tarde la maestra nos enviaba a realizar consultas escolares para las tareas en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana. En aquel entonces al conocimiento requerido para la formación escolar aún se le conservaba en tres paralelepípedos de papel: las enciclopedias, los diccionarios y los atlas, y una cápsula bidimensional apta para los que tomaban el atajo de una investigación más sencilla: las monografías de papelería, cuyas ilustraciones son hoy materia del arte conceptual y del kitsch.
Si la tarea de la semana demandaba un grado mayor de profundidad, la enciclopedia era el mejor remedio. De lo contrario, acudir a la pedagogía popular de los materiales de divulgación de las papelerías era más que suficiente. Las monografías, los mapas a color o en blanco y negro, las estampitas de los próceres –de marco azul y con una muy breve semblanza al reverso– fueron de algún modo una biblioteca rupestre y económica para mí formación escolar, y una inyección constante de saberes elementales a mis cuadernos.
Me recuerdo pues en 1977, con diez años, un cuaderno, un lápiz y mis lentes por toda posesión, caminando por el estacionamiento de la Universidad Iberoamericana hasta llegar a la biblioteca. Me veo también cruzando sus puertas de cristal y descubrir por primera vez el olor a papel y a libros forrados con piel, que desde entonces me embriaga.
Recreo en la imaginación el mobiliario austero y severo, de talante jesuita, de aquella biblioteca. Grandes mesas rectangulares de tablones anchos, sillas de madera con el asiento acojinado y lámparas individuales de lectura que entonces, y aun ahora, me siguen pareciendo bellísimas en cualquier biblioteca que aun las conserve. Me veo ahora parado frente a las estanterías de metal como un enano frente a un gigante. Un ogro amenazante me enseña los dientes en forma de volúmenes en pasta dura, letras doradas en el lomo, y tomos en orden alfabético. Aquella era pues la Sala de Consulta, el espacio idóneo para las tareas escolares más complicadas.
No sospechaba que más adentro, en los galerones de la biblioteca, se encontraba la mejor parte, como no sospechaba tampoco que además de diccionarios y enciclopedias, en las bibliotecas había –con el perdón de Perogrullo– libros. Libros para “leer” quiero decir, no sólo para “consultar”, y que esos libros, ciudadanos de un vecindario más ilustre, residían en espacios mejor adaptados para leerlos en paz y a profundidad. Me faltaban entonces algunos años para descubrir las bibliotecas en un sentido más amplio, como las ha descrito Jorge Carrión en su volumen de ensayos Librerías (Anagrama, 2013): “representación del mundo –de los muchos mundos que llamamos mundo– que tanto tiene de mapa, (…) esa esfera de libertad en que el tiempo se ralentiza (y donde) no hace falta pasaporte alguno”.
No lo sabía aún, pero aquella biblioteca, hoy localizada en el campus de Santa Fe, alberga una de las mejores colecciones de libros novohispanos bajo el nombre del insigne historiador Francisco Xavier Clavijero. Al jesuita lo expulsaron de la Nueva España en 1767 junto con el resto de su congregación. Exactamente dos siglos después nací, y al cumplir diez pisé por primera vez a una biblioteca bautizada con su nombre. Clavijero es el autor de la monumental Historia Antigua de México. Los caprichos del almanaque y las bondades de Clío: yo mismo, con el tiempo, me haría historiador y, muchos años después, uno de mis mejores amigos fue director de la Biblioteca en su nueva sede del Campus Santa Fe. Todo confluye como en un orden secreto y natural.
La madrugada del 14 de marzo de 1979 un terremoto derribó la mayor parte de la estructura de la Universidad Iberoamericana. Cuando supe que la biblioteca de mis tareas vespertinas fue de lo poco que se mantuvo en pie, comprendí que los libros disfrutaban de un estatuto especial en el universo. La Ibero, mejor dicho, los escombros que de ella quedaron tras el sismo, se localizaba a un par de cuadras de mi primaria. Durante meses contemplé su estructura colapsada de camino o de regreso de la escuela.
Aun no terminaba el sexto grado y ya me había resignado a prescindir de los servicios vespertinos de la Sala de Consulta de Ibero para el último tramo de mi educación básica. Una adquisición en abonos de mi abuela puso el remedio en esos meses: la Enciclopedia Salvat de 12 volúmenes en pasta roja, editada en Barcelona, que se colocó en la sala. Los tomos, sin repisas donde acomodarse, adornaban la consola Philips para discos de acetato en 33 y 45 revoluciones, en un tiempo feliz en el que el mundo, las fiestas familiares y mis oídos, eran de una resignada sonoridad monoaural.
Tres años después, cuando iniciaba el bachillerato, en mi barrio se abrió una pequeña biblioteca pública al amparo de la Delegación Coyoacán, cerca del metro Taxqueña. Era una casa, como muchas otras de la Colonia Avante, de dos plantas, sala, comedor, cocina y tres recámaras en la parte superior. La casa que alguna vez habitó una familia de clase media reconvertida en un espacio para la lectura. Su catálogo era más bien modesto y el mobiliario elemental: mesas, sillas y anaqueles. Nada más. Esa casa fue, en sentido estricto, la segunda biblioteca de mi vida y mi primer encuentro sistemático con el mundo de los libros.
Recuerdo ahora las pequeñas salas con mesas y sillas de la planta alta de la casa. En sus anaqueles se abrió ante mis ojos un universo asequible y contenido, donde pude verificar –sin el vértigo que provocan las grandes bibliotecas– dos descubrimientos de mi juventud: la literatura mexicana y la historia universal. Me acostumbre a estar ahí, solo, a mis anchas. Muy pocos en realidad la aprovechaban. En aquel tiempo imaginaba como un desenlace feliz para mi vida convertirme con los años en el director de esa pequeña biblioteca. Si en la Sala de Consulta de la Ibero entendí el valor de los libros como contenedores de información útil, en la biblioteca de barrio de la Colonia Avante me hice lector. “Caminar, leer un trozo de terreno, descifrar un pedazo de mundo”, escribe Octavio Paz en El Mono Gramático. Eso hice.
Cada vez que he pasado frente a ella a lo largo de estos años, cuando visitaba a mi familia en ese barrio que fue el cuadrante de mi crianza, me provoca una dulce nostalgia y cierto orgullo verla que se mantiene en activo. Una micro institución cultural que perdura.
En el relato sobre el memorioso e infortunado Mendel, Zweig se refirió a las bibliotecas como una “comunidad de fantasmas”. Es una definición hermosa, sin embargo, sostengo que esa comunidad espectral no sólo la conforman los autores que viven y erran entre sus estantes, pertenecen también a ella los fantasmas de cada uno de nosotros que se han quedado atrapados para siempre en cada biblioteca visitada. Ahí nuestros fantasmas conversan con los ángeles de Wenders y se disputan la eternidad.
 Edgardo Bermejo Mora (Ciudad de México (1967) es escritor, diplomático, historiador y periodista. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Política, de la UdeG por su novela Marcos Fashion, o de cómo sobrevivir al derrumbe de las ideologías sin perder el estilo (Océano, 1996). Textos suyos forman parte, entre otras, de las antologías Dispersión multitudinaria (Joaquín Mortiz, Ciudad de México, 1997), y Líneas aéreas (Lengua de Trapo, Madrid, 1999). Dirigió el suplemento Lectura (1997—98),del periódico El Nacional, y ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias. Fue corresponsal de la agencia Notimex para el Sudeste Asiático con sede en Singapur. Fue agregado cultural de las Embajadas de México en la República Popular China y en Dinamarca. Ha sido director general de asuntos internacionales del CONACULTA y director de Artes del British Council en México. Su Twitter es: @edgardobermejo
Edgardo Bermejo Mora (Ciudad de México (1967) es escritor, diplomático, historiador y periodista. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Política, de la UdeG por su novela Marcos Fashion, o de cómo sobrevivir al derrumbe de las ideologías sin perder el estilo (Océano, 1996). Textos suyos forman parte, entre otras, de las antologías Dispersión multitudinaria (Joaquín Mortiz, Ciudad de México, 1997), y Líneas aéreas (Lengua de Trapo, Madrid, 1999). Dirigió el suplemento Lectura (1997—98),del periódico El Nacional, y ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias. Fue corresponsal de la agencia Notimex para el Sudeste Asiático con sede en Singapur. Fue agregado cultural de las Embajadas de México en la República Popular China y en Dinamarca. Ha sido director general de asuntos internacionales del CONACULTA y director de Artes del British Council en México. Su Twitter es: @edgardobermejo
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: May 2, 2024 at 7:10 am


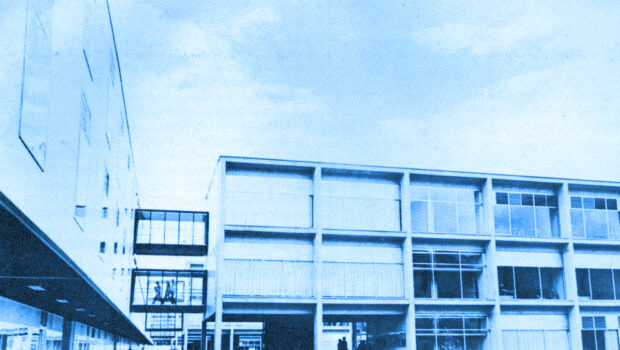








Hermoso y sensible texto, escrito con la humildad y el asombro que solo comprendemos quienes hemos sido tocados por los libros y los hemos hecho amigos. Gracias. Este texto debería divulgarse en escuelas secundarias y preparatorias.
Esperanza Mora. Profesora de Literatura.
Es una provocación a regresar a las sensaciones, al rescate de ese mundo mágico de nuestros primeros encuentros con los libros y la multiplicidad de historias que se tejen alrededor de ellos. Da cuenta, con suma sencillez y elocuencia, de la importancia de estar atentas a lo que acontece instante a instante en nuestras vidas, refleja como la experiencia del encuentro pasa por el cuerpo, se intensifica, entra al enramado de la mente compleja, teje con nuestra realidad y le da sustancia! Gracias por esta invitación a regresar a los momentos de niñez donde la simplicidad nos permitía entrar a un mundo fascinante, nos rescataba de las historias difíciles y nos abría un sinfín de posibilidades…