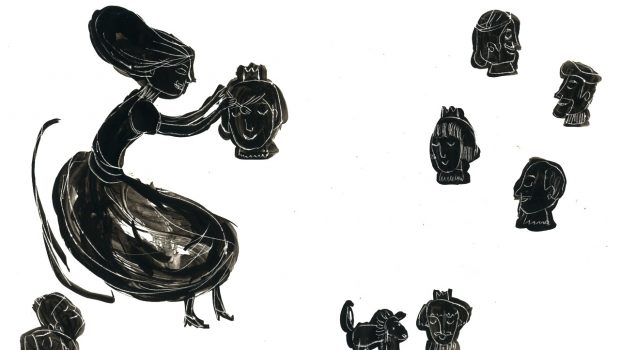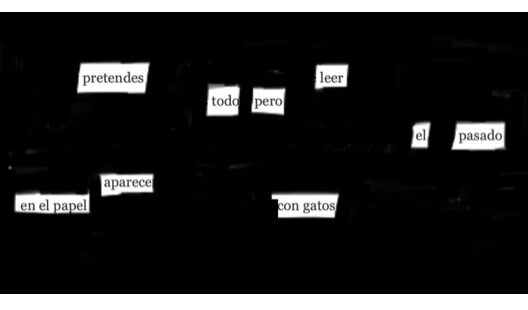Fin
Álvaro Enrigue
Lo difícil es la primera hora: en parte porque hay que despertarse temprano en sábado para sacar las cosas a la calle y en parte porque nunca es deseable exponer la intimidad de manera tan articulada: vender los libreros o la caja de herramientas es una cosa, pero saldar los platos donde uno se comió tantas sopas —aunque varias hayan sido de chocolate—, o los discos cuya cadencia marcaba el momento de darle la vuelta a los hotcakes, es otra cosa. Para las ocho ya todo tiene que estar expuesto.
Mi agente llega temprano, tal como había prometido: a las siete o siete y cuarto, a tiempo para ayudarme a cargar los muebles. No se va a quedar porque tiene que llevar a sus hijas al juego de fut sabatino de la liga del condado. Me sorprende que no las traiga y se lo digo. Me responde que su esposa prefirió no decirles de Cynthia y yo. Aprovecho su notoria crisis de culpabilidad para dejarlo encargado de vigilar el tenderete en lo que manejo al Dunkin Donuts por el desayuno de ambos.
Los primeros que llegan son los profesionales: dueños de negocios de antigüedades que pasan los sábados estafando civiles. Casi al mismo tiempo llegan los viejos. Al parecer hay toda una fauna de retirados que pasan sus mañanas de fin de semana dando vueltas por el vecindario en coches inmensos perfectamente lavados. Todos se detienen, especulan, regatean, al final compran un colador de veinticinco centavos o una lamparita de un dólar. Se van felices: lo que estaban buscando no era un objeto, sino compañía.
Para cuando los viejos van por la segunda o tercera vuelta alrededor del vecindario —saludan amablemente desde el interior acolchado de sus dinosaurios— empiezan a salir los conocidos. Todos con su taza de café, directo a las donas. No se les desprecia: la exposición de la intimidad es tan sufrida que toda compañía la mejora.
Los de enfrente son los más comunes: fuman toneladas de marihuana que ellos mismos cultivan entre los jitomates. Larry trabajó en una aseguradora toda su vida, pero su pasión es la música de Europa del Este. Suele tener instrumentistas en casa: gitanos que no siempre le roban cosas, albaneses que obviamente han pasado la mitad de su vida adulta en cárceles, no siempre albanesas, etnicidas serbios. Se despacha una dona y se sienta en el sillón que yo usaba para ver la tele —y que no voy a poder vender si sigue sentado en él.
Nuestra conversación atrae naturalmente a Lindsey, que vive en la casa de la izquierda. Es el superconductor del barrio: es ella con la que hay que hablar si uno necesita alguien que le arregle el aire acondicionado, la que sabe qué mecánico es bueno y la que conoce a absolutamente todas las mamás de la escuela por nombre y oficio de sus maridos —la suburbia entre semana es un gineseo con minivanes. Es hija de alcohólicos, fue mesera y bailarina exótica, trabajó en un hospital psiquiátrico —o estuvo internada, las dos especies circulan con igual potencia—, sabe todo lo que se pueda saber sobre paraísos artificiales. También es la mejor mamá del mundo y la esposa ejemplar de Ron, que se dedica a la importación de licores.
Se sienta en una de las sillas del comedor y me pide un café. Tomo una taza de la mesa de exhibición, me meto a la cocina y se lo tiendo. Me dice, después del primer trago, que mi mujer ha de extrañar horrores mi café. Le digo que es mi exmujer, que su novio podría comprar un beneficio veracruzano con todo y pizcadores con lo que gana en una semana. Cuando platica con Larry me pueden matar de risa: ella va a doscientos cincuenta por hora, él lleva el freno de mano puesto desde que tenía 20 años.
Annette, la peluquera quebecuá de la casa de la derecha se une pronto, no sólo en calidad de conversadora —se comió dos donas— sino también en la de vendedora: tiene algunas porquerías propias que exponer y hace un tendido junto al mío. Su marido guatemalteco, con quien converso frecuentemente, nomás la ve y se ríe antes de irse a trabajar en su negocio de construcción: arregla casas que van a entrar al mercado. Son una pareja imposible por donde se vea: ella alta, vulgar y frívola, él diminuto, exquisito y tan radical que ya no se sabe si es de derecha o de izquierda. Ninguno habla la lengua materna del otro: se comunican en un inglés que nadie más entiende. Viven con cuatro niños, al parecer cada uno de un matrimonio anterior de Annette. El Dios al que veneran —son Moonies, así que no tengo idea de cuál sea— no los ha podido bendecir con un vástago propio.
Pronto empiezan a aparecer los clientes que sí compran cosas y una vez que se ha vendido algo a buen precio —la laptop incompleta por treinta dólares, una silla antigua por quince—, se termina el pudor. Hay una felicidad elemental en irse desprendiendo, en avanzar hacia la luz desnuda. También ayuda que despuesito de las once el café y las donas son sustituidos por jarras de sangría.
Una pareja de recién casados se interesa por mi sillón y el marco de la cama matrimonial. Levanto a Larry, que no está muy contento de pasarse a la mesa con el resto de los vecinos. Se los llevan. El esposo de Lindsey, que acaba de unirse, lo lamenta gravemente: él había pensado en llevarse el reposet a su sótano para beber cocteles vespertinos sin que nadie lo fregara. Mala suerte, le digo. Tú has más sangría, recomienda Larry.
Cuando vuelvo de la cocina con dos jarras —pronto vamos a tener que enviar a un comando por otras dos botellas de infumable vino chileno, hielos y Orangina— ya se fue el mueblecito del baño y hay una señora regateando por mi escritorio. Se lo dejamos en 20 dólares. Una gorda griega y su hijo se llevan el sofá cama y uno de los libreros para el departamento de soltero en que están transformando el sótano de su casa. Queda mucho todavía: una tele —cara— dos devedés —caros— infinitos platos, vasos, ollas, adornos, herramientas, juguetes —baratos—. Sube el calor.
Lindsay y Annette se lanzan por más vino y de pasada traen también papas y cacahuates. Se va la cómoda. Los discos de treinta y tres revoluciones atraen a una cantidad sorprendente de personas, que obtienen de ellos un perfil psicológico exactísimo de lo que sea que acabó con mi familia. También se va una canasta llena de muñecos de peluche y dos floreros. Una pareja de rusos atribuladísimos se lleva la litera de las niñas. Me piden los colchones, les digo que los tengo arriba, pero que las niñas se mearon en ellos por años. No les importa. Me ayudan a bajarlos. Los de la comuna jipi de a la vuelta —son ya tres generaciones de personas con estándares de higiene más bien bajos acostándose unos con los otros en perfecta armonía— se llevan mi hamaca, mis instrumentos de jardinería y los discos de Traffic. Una jovencita dominicana carga con el teléfono inalámbrico y el despertador. La griega vuelve, ahora con una hija, y se llevan parte de la vajilla. En lo que la joven empaca los platos en una caja que ella misma tuvo que conseguir —ya no estoy para atender el capricho de los clientes— la señora se sienta a despacharse una sangría. Siempre quiso volver a Macedonia, pero su marido odiaba a muerte al pueblo y ahora que se murió ya no se la da la gana de ir sola. Le digo a su hija que por qué no van juntas, me mira con una lasciva que prefiero ignorar. Larry me comenta que si el tarado de su hijo no estuviera jugando videojuegos, podría aprovechar la circunstancia para mejorar su currículum internacional.
Para las cuatro de la tarde ya sólo quedan cosas que quién sabe cómo vinieron a dar a la casa. Ya se llevaron hasta el comedor y estamos sentados en el pasto, en torno a la jarra de sangría que ahora ya sirve, más que para estimularnos, para humedecernos la garganta después del gallo monumental que Margaret, la esposa de Larry, nos trajo para ablandar la tarde.
La gente se detiene, mira, se va. Es entonces cuando a Lindsey se le ocurre hacer la oferta: si te llevas algo, uno de los vecinos, el que tú quieras, te regala una prenda. El viejo de Virginia del Oeste que no iba a comprar nada se anima con una caja de libros de cocina a cambio de su camiseta. Exitazo. De algún modo enigmático se corre la voz y la gente empieza a aparecer otra vez: con las bolsas de dormir que nunca usamos se van los pantalones de Annette, que se pregunta si será pecado cuando los de a la vuelta piden, casi inmediatamente, su camisa a cambio de uno de los devedés. Lo dejamos ir carísimo. No les importa. Larry pierde las sandalias cuando una de sus exesposas que todavía anda por el barrio se lleva una impresora. A Ron, que es un portugués moreno de ojos claros, hay que mandarlo a casa con una toalla cuando se va la tele.
Mis propios pantalones se van con el Monopoly y el Scrabble. Al poco rato termina la fiesta. ¿Y ahora? Pregunta Larry mientras ve casi con gratitud el tatuaje de araña que remonta el filo de los calzones de Lindsey. Ella lo ve con genuina compasión y le dice: Oquei, dale cinco dólares. Larry me los tiende y ella se quita la ropa interior.
Annette la abraza y bajan la calle tambaleándose, iluminadas por la luz anaranjada del crepúsculo. Larry me ayuda a acomodar los últimos restos de mi antigua intimidad debajo del árbol para que el lunes se los lleve el camión de la basura. Me presta unas bermudas para que no me arresten cuando vuelva al motel.
Posted: April 4, 2012 at 3:55 am