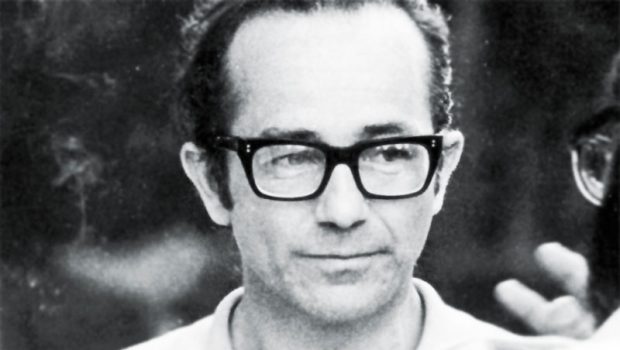Funerales
Gabriela Polit Dueñas
“Aparato” fue la palabra que le escuchó decir a la mujer del 3B para referirse a él. No se lo dijo en la cara, se lo comentaba a su vecina, mientras lavaban la ropa. Era una de las inquilinas más antiguas. Vivía sola y siempre metía las narices en la vida de los demás. Las escuchó hablando de pura coincidencia, cuando estaba en el cuarto de limpieza, junto a la lavandería. No era la primera vez que alguien usaba una palabra así para describirlo. La última vez que fue a Quito, su prima segunda le dijo, “extraño” y le confesó que la mamá de ella, o sea, su tía en segundo grado, decía que él era un “desadaptado’. Suponía que su familia lo llamaba así porque se había ido muy joven. A los 16 se las tomó y fue Nueva York. Hizo de todo, fue mesero, cocinero, estudiante, vendedor de zapatos en Macy’s, traductor en un hospital para pacientes de SIDA, encuestador para un estudio de Alzheimer y terminó de conserje en el edificio donde vive ahora. El trabajo no es demandante y paga bien. El edificio es grande, una de esas construcciones de los 70, de 7 pisos y 5 apartamentos por piso. El barrio nunca le gustó, pero fue la cercanía de una hermosa iglesia, lo que lo hizo tomar el trabajo. Además, no tendría que pagar renta ni subirse al metro. Administrar un edificio no requiere mayor destreza. Se trata de ser amable con la gente, saber escuchar y ayudar a resolver pequeños problemas. Inquilinas como la del 3B, es una minoría. Lleva 17 años en el edificio y más de 40 en New York. La vida ha sido generosa. Sacó un título de financias con dos años de estudio en un Community College, lo que lo acreditaba para un mejor trabajo. Quizá asistente de contador en una oficina pública, o incluso en un buró de abogados. Pero le gusta lo que hace.
La señora argentina lo había llamado aparato días antes de su cumpleaños número 58. Si bien la palabra no lo sorprendió, sintió un poco de vértigo. Los defectos incrementan con la edad, decía su madre. Guarda hijo, si eres precavido con el dinero, a la vejez serás tacaño; si eres conversón, no pararás de hablar; si eres pesimista, serás un deprimido; si eres limpio, serás temático; si vas lento, serás tortuga; si vas rápido, un vehemente; si eres ansioso, serás neurótico…y así. Su madre era sabia. La última vez que viajó a Quito fue para su velorio, hacía un poco más de 20 años. Su padre había muerto años atrás. Era hijo único, pero tenía primos y primos segundos, y tías y las primas de su mamá eran muy cercanas. Aunque él siempre se sintió un paria. Desde niño. Lo único que guardaba como algo preciado de su familia era la fe. Muy temprano le inculcaron los valores de la religión, la importancia de los sacramentos, la necesidad de los dogmas, la búsqueda de vivir sin pecado y la promesa de la eternidad después de esta vida. Un mundo que le producía un bienestar físico, más que espiritual. Desde que llegó a Nueva York, solo dejó de ir a misa una vez, cuando vivía en el Lower East Side, un domingo de fiebre alta. Hubo una tormenta de nieve que paralizó la ciudad. Era el año 92. Fue el único domingo que recuerda no haber escuchado misa. Después lo repuso, porque fue a la iglesia el jueves de esa semana, se confesó y comulgó.
Nuestra Señora de los Mártires, se llama la iglesia a la que asiste los domingos. Está a tres cuadras de donde vive. El reto más grande para llegar, es cruzar Queens Boulevard, una calle anchísima que todos los años produce una cifra enorme de muertos, ya sea porque los autos no respetan los semáforos, o porque los peatones cruzan la calle sin esperar que cambien las luces. Antes del virus su vida giraba en torno a las actividades de la iglesia. El párroco –habían sido tres desde que llegó a Forest Hills– le tenía mucho aprecio. Le dio permiso para dar la santísima comunión y los domingos, después de escuchar misa, recorría el barrio para llevársela a los enfermos y a los ancianos que no podían ir a la iglesia. Se convirtió en un ayudante indispensable para la comunidad.
Con Quito lo unían pocos lazos. Tenía correspondencia con su prima segunda, la que le dijo que era extraño y cuya madre había dicho que era un desadaptado. En los 90 se enviaban mensajes por correo electrónico, ahora tenían un chat en whatsapp. Se escribían cada tanto. Ella le contaba los eventos familiares. La muerte de alguien, la boda de los más jóvenes, el bautizo de algún recién nacido. El seguía el crecimiento del árbol genealógico gracias a que su prima segunda lo tenía actualizado. En mayo le escribió para contarle que su madre había muerto de Covid. Estaba devastada. Su tía segunda no era muy mayor, considerando que en esa familia los viejos vivían hasta pasados los 90. Ella tenía 78. Se llevó a la tumba la palabra desadaptado. Solo le quedaban extraño y aparato. Pero eso no le importa. Lo que realmente lo asusta, son sus 58 años. Le da escalofrío pensarlo.
Quizá eso explica lo que sucedió.
Cuando la prima segunda le contó lo de la muerte de su madre, lo invitó a la santa misa del velorio que se transmitiría virtualmente. Él ya se había acostumbrado a asistir a la celebración de la santa misa frente a la computadora. En Nueva York, las restricciones habían sido severas. El padre le había advertido que no viniera a la iglesia, personas con sobre peso como él eran consideradas de alto riesgo. Tampoco volvió a llevar la comunión a los viejos, eso lo hundió en un estado de zozobra del que no lograba salir.
Esa mañana abrió la computadora a la hora que su prima segunda le había dicho, y asistió al funeral. Fue conmovedor. En la pantalla vio el altar adornado, al sacerdote, también se veía parte del ataúd cubierto de flores. Pudo ver a su prima segunda, cuando ella pasó a leer el salmo. También a otros parientes que hicieron la primera y la segunda lectura. El sacerdote leyó el evangelio y dio un sermón sentido. Se notaba que conocía mucho a la difunta. Al final de la misa, hijos e hijas, nietos y nietas pasaron a hacer sus homenajes. Fue una experiencia trascendental. Ni si quiera cuando estuvo en la santa misa para el funeral de su madre experimentó algo parecido. Fue una rara sensación de cercanía con su familia, con su prima segunda, fue como una alucinación. Cuando terminó la misa sintió un dolor fuerte en el pecho, los brazos estaban amortiguados y no pudo parar de llorar. Se dejó llevar por el caudal de la tristeza, esa agua donde se mezclan la auto compasión y la pena por los otros, la nostalgia por lo que no pudo ser y el arrepentimiento de lo que pudo haber sido, la idea de la muerte propia y la desolación por la ajena, la impotencia por la pequeña vida y la mezquindad de creerla importante. Tenía tanto por qué llorar que no pudo parar, hasta que el sueño interrumpió su naufragio.
Despertó horas más tarde, con los ojos hinchados y un punzante dolor en el cuello. Las horas de catarsis y el sueño no le permitieron reconocerse. Supo que algo definitivo había sucedido, pero no podía nombrarlo. Tenía unas inmensas ganas de hacer algo con palabras. Estaba ansioso. Esa noche, abrió una lata de frijoles blancos, eran sus favoritos, calentó el arroz que había hecho la noche anterior y comió sin prender la televisión, sin escuchar la radio, sin abrir las cortinas, sin mirar su celular, sin hacer las tareas de la noche que consistían en limpiar la lavandería, fijarse si los tarros de basura estaban bien cerrados, apagar las luces del subsuelo. No tuvo energía. Se lavó los dientes, se puso el pijama y se fue a dormir.
Cuando despertó, más temprano que lo usual para hacer el trabajo relegado, sintió que el cuerpo no le pertenecía, que sus movimientos estaban activados por alambres invisibles cuya energía salía de algún otro lugar, como si fuese un artefacto eléctrico conectado a la pared. Un aparato. Por un momento pensó que podía ser un llamado del Señor, pero descartó la idea porque sabía que afirmar algo así sería una herejía. Tampoco sus pensamientos parecían ser suyos. Estaba desdoblado, como cuando uno se mira en el espejo.
Cuando subió al hall de la entrada, se fijó que todo estuviera en orden y notó que salía un grupo de gente vestida de negro. Era la familia del 4D. La hija más chica lo saludó y le dijo que iban al cementerio. Acompañarían a su abuela desde lejos. La señora había muerto en el asilo donde vivía desde hace 5 años. Era la tercera o cuarta familia que había perdido a un ser querido en los últimos dos meses. Todavía no había muerto nadie del edificio.
Volvió a su departamento y encendió la computadora a la misma hora en la que había comenzado la santa misa el día anterior. Puso el nombre de la funeraria, y aparecieron los enlaces de las misas del día. Había varias celebraciones y él quería asistir a todas. Quería volver a sentir esa extraña conexión con la vida, con la magnitud de la existencia, con la tristeza, con la muerte. Todo fue igual, la mórbida y retaceada imagen de un funeral en la pantalla, las elegías de los parientes. En su cuerpo, el sudor frío, el delirio, el éxtasis. Los muertos eran abuelas, abuelos, padres, madres, hijos, hijas, tías, tíos, sobrinas, sobrinos. Palabras con las que a él le costaba tanto reconocerse y que hablaban tan poco de sus apegos. Ese día asistió a dos. Estaba feliz, pero se quedó con un cansancio supremo, como debe ser el de los sobrevivientes de una sobre dosis o de quienes regresan de un ataque de epilepsia.
La necesidad de sentir el frenesí de los funerales hizo que organizara su vida de otra manera. En los días que siguieron acomodó su horario para empezar antes de las 5 de la mañana y terminar después de las 10 de la noche. Después de cada funeral, volvía a tener ese ataque de llanto, aunque ninguno llegó a ser tan brutal y definitivo como el primero. Al apagar la máquina quedaba exaltado, un cable eléctrico le cruzaba el cuerpo y al mismo tiempo, le quitaba energía. Sentía embriagarse en soledad, eso era lo que más lo atraía a la pantalla.
Pasaron dos o tres semanas en las que asistió hasta cuatro funerales por día. Hacerlo se transformó en una necesidad liberadora y opresiva al mismo tiempo. Mientras hacía su trabajo, pensaba con obsesión quién habría muerto, cómo sería el ataúd, cómo se vería el cuerpo del difunto, imaginaba las palabras del sacerdote, los elogios de sus deudos. Volvía a cada funeral como un enfermo vuelve al estupefaciente para calmar el ardor de las venas, la sequedad en la boca, el rasguño en la garganta, el nudo en el estómago y después del éxtasis, quedaba casi yerto. Su obsesión lo llevó a a tomar notas. Organizó los funerales por categorías, abuela, abuelo, padre, madre y por fecha. Sabía que esa clasificación era absurda, porque una persona podía ser varias cosas al mismo tiempo. Hizo unas hojas de cálculo como las que había usado durante sus años en el Community College y en esas coordenadas, describía lo que los deudos decían de su muerto. Se dio cuenta de que mientras la sagrada misa era una repetición cacofónica de frases memorizadas (que Dios me perdone, pensó), con excepción de las lecturas del día, el sacerdote también repetía sus pensamientos organizados en un orden diferente en cada funeral para hacerlo más personal. La vida eterna para María, Pedro, Vinicio, Enriqueta, Aída, Salomé, Ignacio, Faustino, Luis, eran la rigidez de su cuello, las grandes cualidades, los buenos recuerdos y la entrada al reino de los cielos de los muertos. Era el momento del éxtasis. Ante los ojos humanos no había culpables al momento de rezar.
Pero cuando los familiares compartían sus pensamientos, se notaban las grietas de la historia de cada familia. ‘Madre piadosa y albacea de la fortuna familiar’, decía la hija de una finada, “que en tu muerte se haga la justicia que quisiste en vida”, decía el hermano como elegía a esa misma madre. Al salir del cementerio cada uno iría directo a buscar a su abogado, pensaba él en su delirio. “Que las tierras que tanta felicidad te dieron en vida, no te den tristezas en la muerte”, decía un hijo en otro funeral, “que sepamos heredar tu desapego por los bienes terrenales”, contestaba la hermana en el mismo funeral. “Que nos bendigas siempre y nos ayudes a mitigar nuestras ambiciones”, “Que tu mayor legado sea nuestra paz”. Cuando copiaba estas frases, sentía un placer que imaginaba igual al del sexo y no podía parar.
En algunos funerales se hablaba de la herencia, de disputas, de ambición. Otros, eran un rendimiento de cuentas. Rara vez hablaban los esposos o esposas y él no sabía si era porque el dolor no les dejaba hablar, o por discreción. Cuando el fallecido era un hijo o una hija, hablaba el padre si no era muy mayor, nunca la madre. Su sensibilidad para entender a profundidad esos funerales se había tornado casi enfermiza. Toda esta dinámica de quien tomaba la palabra le pareció una coreografía implacable que llegaba a su zenit en algún momento en que la celebración de la vida de la difunta o difunto, era también la celebración de su muerte. “Te fuiste temprano”, “Aunque tuvimos momentos difíciles”, “Me conociste mejor que nadie”. “Sé que fui tu confidente y me contaste historias que nunca nadie las escuchó”. “No nos dejaste bienes materiales, pero”. Las palabras, casi siempre, eran excluyentes, agrupaban, distinguían, separaban. “Fuiste para mi”, “nadie sabe cómo me ayudaste”, “me diste lo mejor”. Según decían los parientes, las palabras “nunca eran suficientes”, pero ninguna elegía, entre el centenar que escuchó, le pareció corta.
Lo asustó pensar que su creciente fanatismo por los funerales obedecía a que, como rituales de despedidas definitivas, eran también espectáculos de miseria. Eran extraños los lazos que unen a las personas y el virus estaba exponiendo todo. El solo quería vivir esas muertes a plenitud, conocer toda la miseria.
Pasaron tres o cuatro meses. La dinámica en el edificio siguió el ritmo impuesto por el virus. La gente casi no salía, así que era más fácil mantener la limpieza del lobby, la de los ascensores, pero la lavandería estaba siempre ocupada, y la cantidad de basura que generaba cada piso, era atroz. Eran los pedidos a domicilio, las cajas de pizza, los desperdicios del Guantanamera, del Shogun Hibachi, del Pollo peruano, hasta de los 3 compadres, el restaurante de la 77. La basura le consumía la mañana. Más de una vez tuvo que dejar a medio limpiar para no perderse el funeral de las 11. Ese ritmo lo tenía exhausto y siguió así hasta que recibió una queja. El señor Izkevitch, el administrador que vivía en el 7A, le dijo que fue la señora del 3B. Se lo comentó casualmente, con una mueca, porque la argentina siempre tenía quejas. Dijo que el cuarto de basura no está bien tenido, musitó Izkevitch, y eso atraerá ratas. Levantó los hombros y se fue.
Trató de convencerse de que asistir en los funerales era una cuestión humanitaria. Como cuando llevaba la santa eucaristía a los miembros de la parroquia y los ayudaba a fortalecer su vínculo con Dios. En cada oración que elevaba a los cielos por la bendita alma del difunto, estaba seguro de que él contribuía a su redención y los protegía de la codicia de sus parientes. Las exigencias del trabajo no podían interferir con su presencia en los funerales. Para evitar problemas, modificó aun más sus horas de trabajo. Se levantaba antes de las 4 am a hacer las labores de siempre avanzar con la basura y distribuir los bultos de Amazon de la noche anterior. A eso de las 6, regresaba a su cama y dormía hasta las 8:30. Cuando volvía al lobby, había poco movimiento, podía ir a su departamento y asistir a la misa de difunto de las 11. La celebración duraba 30 minutos, pero se extendía en los discursos que daban los parientes. Eso era lo que a él más placer le causaba.
La mañana que Izkevitch lo llamó a pedir que fuera al departamento de la señora del 3B, tuvo un ataque de nervios. Pensó que se habían dado cuenta de su enfermiza pasión por los funerales y cortó. Eran las 9:30 y él estaba en el lobby. Con paso apurado fue hasta su departamento, abrió la puerta y fue al baño, se lavó la cara. Después fue a la cocina, tomó un poco de agua y salió. Subió al tercer piso por las escaleras. Llegó casi sin aliento y vio que la vecina y el señor Izkevitch estaban esperándolo. Querían que abriera la puerta porque él era el único que tenía la llave maestra. La abrió y dejó que Izkevitch entrara.
Sarah Horowitz no tenía familia. Vino una ambulancia para llevarla a la morgue. Le harían la autopsia y la llevarían después a una tumba anónima, de esas que paga la ciudad. Como Sarah no pertenecía a ninguna comunidad religiosa, no habría un funeral. Como no tenía parientes, nadie pondría flores en su ataúd, ni haría una elegía por su partida. Él fue la única persona del edificio que la vio partir. Se encargó de abrir la puerta a los paramédicos que llegaron en la ambulancia para llevarse el cuerpo de Sarah. La vio salir en la camilla, pero no vio su cara.
Cuando la ambulancia se perdió en la calle, fue apurado a comprar flores en la bodega cercana. Ya en su departamento, cubrió con una servilleta la caja del pan y puso flores encima. Arregló un altar en la mesa de la cocina. Puso velas, y con el motor de la licuadora de mano, simuló un micrófono. Colocó el celular sobre un parapeto, se fijó que la cámara enfocara el altar y la caja de pan con las flores. Fue a cambiarse. Con su traje negro, la camisa blanca y su única corbata, tomó el micrófono y se paró a un costado del altar. Sin quitarse la mascarilla, cuando sonó el timer, el teléfono empezó a grabar. Dio su discurso de despedida a Sarah Horowitz. Sabía muy bien cuál era la historia que mejor cabía en la vida que le inventaría a Sarah. Su miseria descrita en la elocuencia de una elegía mortuoria. Al fin todo tomaba sentido. “En tiempos de Covid decidiste morir con un paro cardíaco”, empezó. “Obstinada hasta el último minuto…” Dijo que le faltaban las palabras, pero que en este caso era por falta de conocimiento. Sintió que su corazón latía a toda velocidad y pidió por que la muerte le diera a Sarah la prudencia que le faltó en vida, tan preocupada por los errores de otros. Mientras sus brazos se amortiguaban dijo que le dolía su soledad, su desapego por los demás. Habló de Sarah como si estuviera oficiando su propio funeral, mostrando la pequeñez de esa existencia inútil cuyo único propósito era limpiar la basura de otros. Se mareó. Sintió que le subía la fiebre. Pidió a Sarah que intercediera por por todos los hombres y mujeres solitarios del edificio donde había pasado gran parte de su vida. Cuando terminó, sacó un pañuelo blanco del bolsillo y se secó las lágrimas. Con mucho esfuerzo, salió de la cámara y por atrás, aplastó el botón para terminar la grabación. Se la envió a su cuenta de correo.
Había perdido fuerza, le costaba moverse, llegó hasta el escritorio arrimándose a las paredes. Al llegar, se dejó caer en la silla y abrió su correo. Se secó las gotas de sudor con el mismo pañuelo blanco puso play. En la pantalla, el arreglo de su altar y la simulación del ataúd, eran muy semejantes a los de los funerales que seguía en zoom. La opresión en el pecho era casi absoluta, tuvo una clara alucinación y vio su propio cuerpo en el ataúd junto al de Sarah. El escalofrío le hizo temblar, por un momento, pensó que eran los síntomas del Covid, pero bien podían ser los de una sobredosis. Cuando acabó de ver la grabación tuvo otro mareo y vio luces. Un rayo atravesó su columna y se dejó caer en el piso. Empezó a llorar. Lloró. Lloró con desconcierto y alivio, con desesperación y vergüenza. Lloró porque había muerto, lloró, lloró y esta vez nada detuvo el naufragio.
 Gabriela Polit Dueñas es escritora y la autora del libro de cuentos Amsterdam Avenue (Dislocados, 2017). Como investigadora, publicó por Beatriz Viterbo Editora. Trabajó con María Helena Rueda en un volumen titulado Meanings of Violence in Contemporary Latin America (Palgrave-MacMillan, 2011), y Narrating Narcos, Culiacán and Medellín por la universidad de Pittsburgh. Es profesora de la Universidad de Austin. Su Twitter es @polit_gabriela
Gabriela Polit Dueñas es escritora y la autora del libro de cuentos Amsterdam Avenue (Dislocados, 2017). Como investigadora, publicó por Beatriz Viterbo Editora. Trabajó con María Helena Rueda en un volumen titulado Meanings of Violence in Contemporary Latin America (Palgrave-MacMillan, 2011), y Narrating Narcos, Culiacán and Medellín por la universidad de Pittsburgh. Es profesora de la Universidad de Austin. Su Twitter es @polit_gabriela
© Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: December 14, 2021 at 11:46 pm