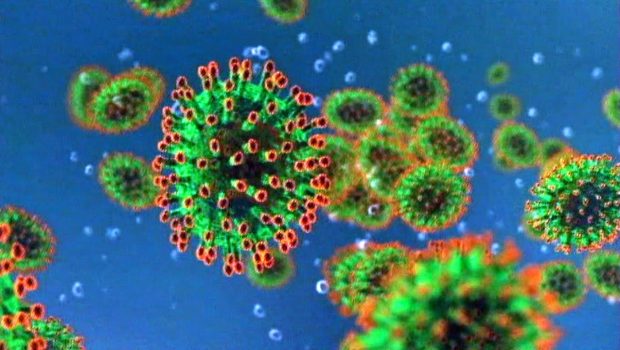Historias de Medellín
Ricardo López Si
Prometí desistir en la idea de reconstruir ciudades a partir de la literatura desde que Juan Pablo Villalobos —quien había hecho lo propio con el Danubio de Claudio Magris— me dijo que era un acto profundamente ridículo. Entre que la pandemia se eternizó, tuve tiempo de reflexionarlo lo suficiente como para no tomar posturas tan radicales. Así que camino a Medellín, mi primer viaje largo tras el encierro, me refugié en las letras de Fernando Vallejo y Héctor Abad Faciolince.
Con el primero me embarqué en Los días azules, una autobiografía novelada sobre su infancia en el barrio de Boston, en el centro de Medellín, donde se erige la estatua de bronce: «la de (José María) Córdova, el vencedor de Ayacucho, el héroe de Antioquia, joven, bello, valiente, que pagó con su vida el sublevarse contra Bolívar El Ambicioso». La historia es un retrato sin maquillaje, esculpido con la prosa directa de un provocador en toda la regla —como bien se sabe en México, su lugar de exilio durante 47 años. Del segundo me engullí sus voluminosos diarios recién publicados por Alfaguara, bajo el título Lo que fue presente, y El olvido que seremos, probablemente la lectura más entrañable de mi 2021. Como profetizó Villalobos en aquella charla distendida en una cafetería de Gràcia, del barrio de Boston de Vallejo y del Laureles de Abad Faciolince quedaba más bien poco.
Todo esto es, en cierto modo, lógico, puesto que Medellín, como reflexionaron ambos escritores, se corrompió durante la segunda mitad del siglo XX. En paralelo a que los cárteles del narcotráfico tomaron la ciudad, buena parte de Colombia estaba polarizada entre liberales y conservadores. Algo más o menos normal, de no ser por el hecho de que se asesinaba gente del bando opuesto. Algo más o menos normal, de no ser por el hecho de que se asesinaba con recursos de inteligencia provenientes del gobierno. Algo más o menos normal, de no ser por el hecho de que los liberales, a menudo, eran más conservadores que los propios conservadores. Algo más o menos normal. «Se nace conservador o liberal como se nace hombre o mujer, y así se muere. Es cuestión de cromosomas», sentencia Vallejo en Los días azules. Precisamente en esa batalla sin tregua, a la que los medios trataban bajo el eufemístico término de bipartidismo, fue que asesinaron a sangre fría al médico y activista Héctor Abad, padre de Abad Faciolince y protagonista de El olvido que seremos, un manifiesto contra ese polvo elemental que nos ignora del que hablaba Borges en su Epitafio, el cual funge como el leitmotiv de la biografía novelada que ha puesto al escritor antioqueño en el sitio que le corresponde dentro de las letras hispanoamericanas.
Resignado, sin armas para recuperar las ciudades que me prometieron Vallejo y Abad Faciolince, con apenas leyendas de pendientes inexpugnables y casas encaramadas a la montaña a las cuales aferrarme, me volqué a un personaje casi contracultural —que no forma del dietario de las guías de viaje ni de la fábula en torno a cómo la Comuna 13 dejó de ser un barrio inabordable para convertirse en un parque temático—: Carlos Gardel, el famoso cantante de tango, quien según los franceses nació en Toulouse, según los argentinos en Buenos Aires y según los uruguayos en Tacuarembó. Respecto a Gardel, el único hecho incontrovertible es que murió en Medellín un 24 de junio de 1935, en un accidente de avión durante el despegue en el aeródromo Olaya Herrera, al sur de la ciudad. Las causas del accidente han sido objeto de un sinfín de teorías, que van desde una pelea que se salió de control con su letrista de cabecera, el brasileño Alfredo Le Pera, a una absurda competencia entre pilotos. Independientemente del misterio que envolvió la tragedia, es probable que su repentina muerte haya sido el gran detonador para que en Medellín floreciera el tango como subcultura en algunos barrios, con casi tantos adeptos como la salsa o el ballenato caribeño. Aunque con bastantes menos que el reguetón, la seña de identidad de la ciudad a ojos del mundo posmoderno. Como evidencia de lo anteriormente descrito, dos sitios en lo que vale la pena perderse: el Museo Casa Gardeliana, un centro de divulgación sobre la cultura del tango, donde no solo se repara en la figura de Gardel, sino también en las de mujeres emblemáticas de la escena, como Azucena Maizani, Ada Falcón, Mercedes Simone y la gran Libertad Lamarque. Y desde luego el antiquísimo Salón Málaga, un café-bar de tertulias y baile, epicentro de mi versión particular de la noche más linda del mundo, acompañada por aquellos estruendosos versos del puertorriqueño Adalberto Santiago: «Qué noche —Qué noche— / Nunca la olvido».
Esta reflexión no se proponía ser un texto de viajes para redimirme como prescriptor, pero, a estas alturas, qué mas da. Hecha la aclaración, no se puede pisar Medellín sin visitar la librería de viejo —o mejor dicho, libros leídos— Palinuro, conectada por unas escaleras temáticas con la librería Grammata, de libros nuevos. Palinuro es dirigida por Luis Alberto Arango, leilófilo y promotor de una nueva secta que le rinde pleitesía a Irene Vallejo. Estando ahí, como no sabía cómo entablar conversación con él, tiré del recurso que casi nunca falla: compré un libro —primerísima edición— de las mejores crónicas editadas en la revista Gatopardo de principios de siglo. «Oh, Leila —me dijo— Aquí se venera a Leila Guerriero». No hace falta decir que nos sentamos a platicar por varios minutos, repasando los momentos cumbre de Los suicidas del fin del mundo, Plano Americano y Zona de obras. Antes de irme, Arango me mostró amablemente su «egoteca», de donde sacó una traducción al chino de Angosta, de su antiguo socio Héctor Abad Faciolince. Abrió la solapa y me dijo: «De lo único que podemos estar seguros es que aquí dice Héctor Abad». Luego, visiblemente emocionado, me mostró una copia firmada de Palínuro de México, con dedicatoria incluida de Fernando del Paso, quien, junto al piloto de la nave de Eneas en la Eneida, se convirtió en el mito fundacional de la librería.
Al partir, no me despedí de Medellín, porque, como decía Ricardo Piglia en Los diarios de Emilio Renzi, «se saluda al que llega, al que uno encuentra, no al que se deja de ver». Como se podrá notar, renuncié al mito de Pablo Escobar. Apenas y tuve algún contacto esporádico en el Embalse Peñol-Guatapé, donde yacen los restos de su hacienda La Manuela. Si los antioqueños están dispuestos a olvidarlo, yo no tengo ningún derecho —ni interés— en desenterrarlo. Como mexicano, ni falta que me hace. Pero basta ya. Que, a lo Gardel, «me toca a mí hoy emprender la retirada». Adiós, muchachos.
Imagen: Héctor Abad Faciolince / © (Wikimedia Commons)
 Ricardo López Si es coautor de la revista literaria La Marrakech de Juan Goytisolo y el libro de relatos Viaje a la Madre Tierra. Columnista en el diario ContraRéplica y editor de la revista Purgante. Estudió una maestría en Periodismo de Viajes en la Universidad Autónoma de Barcelona y formó parte de la expedición Tahina-Can Irán 2019. Su twitter es @Ricardo_LoSi
Ricardo López Si es coautor de la revista literaria La Marrakech de Juan Goytisolo y el libro de relatos Viaje a la Madre Tierra. Columnista en el diario ContraRéplica y editor de la revista Purgante. Estudió una maestría en Periodismo de Viajes en la Universidad Autónoma de Barcelona y formó parte de la expedición Tahina-Can Irán 2019. Su twitter es @Ricardo_LoSi
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: January 26, 2022 at 10:35 pm