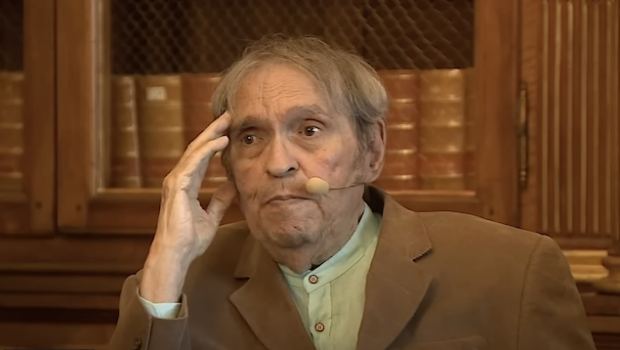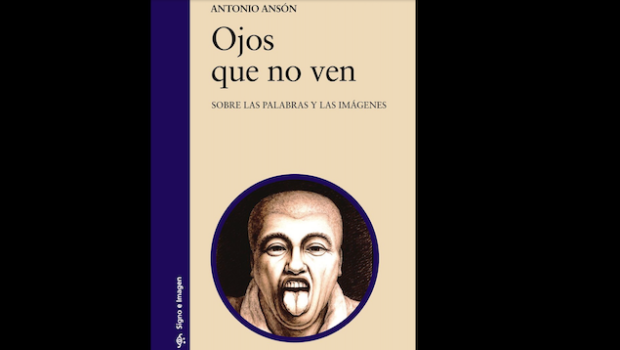Los parientes ocultos
Ana García Bergua
Descubro, mientras estoy acostada, que tamborileo con los dedos en el colchón de la misma manera en que lo hacía mi madre. Recuerdo a mi abuelo Martín, su padre, haciendo aquel gesto en el descansabrazos del sillón cuando nos visitaba. No sé de dónde surge este movimiento de los dedos que, según recuerdo, hasta hace poco tiempo no hacía, o quizá no me había dado cuenta, un movimiento que de alguna manera asocio con su vejez. Así, a últimas fechas me encuentro parecidos con mi madre a esta edad y me inquieto; algunos me gustan, otros no, como es natural. Después me descubro tratando de evitar aquellos gestos como si fuera mi deber ser siempre yo misma, no ella ni nadie más. ¿Pero cuáles serían mis gestos originales, cómo inventar una coreografía de dedos que sólo me definiera a mí, por la sola necesidad de diferenciarme, como si por un pequeño rasgo corriera el riesgo de perder mi identidad?
Hace muchos años, cuando estaba en secundaria, invité a comer a la casa a mi nueva amiguita de una escuela a la que acababa de entrar. Fue un mediodía particularmente alegre, en el que mi padre hizo muchas bromas ingeniosas durante la comida, chistes que los demás celebramos y continuamos muertos de la risa. Muchos de nuestros amigos solían apreciar esas comidas y yo me sentía muy orgullosa de tener una familia tan divertida; entonces di por hecho que mi amiga se la había pasado de maravilla. Pero su respuesta, cuando me comentó después sus impresiones, fue desconcertante: todos se ríen igual, me dijo, ponen los dientes de la misma manera, muy parejitos. Sentí una gran desilusión: en el lugar de la fiesta de ingenio y agudeza que yo pensé apreciaría, ella tan sólo vio un desfile de fenotipos que por lo visto la mantuvo entretenida y quizá la ayudó a soportar a esa familia tan concentrada en su propia gracia incomprensible, dándole una distancia similar a la de alguien que visita el zoológico.
Es obvio que los miembros de una familia se parecen –el famoso “aire”– y en ese momento sentí que se burlaba de nosotros, pero su observación tenía una substancia que ahora, tantos años después, entiendo con mucha claridad cuando me observo en las ventanas de los encuentros de Zoom a que el coronavirus nos ha constreñido. Por más que uno no quisiera encontrar siempre su propia imagen entre los múltiples cuadritos –y hasta puede apagar si quiere aquel espejo persistente–, es inevitable no sentir la necesidad de hacerlo, vigilar si acaso no tenemos alguna mancha en los dientes, el rímel corrido, si el pelo está en su sitio. Y entonces lo volvemos a encender. Así, a lo largo de los meses de pandemia, en esa ventana he visto brotar a todos los parientes ocultos que con la edad van señalando mis rasgos de maneras alternadas y cada vez más desconcertantes: la nariz de mi abuela y de mi tío Luis, las ojeras y los dientes de mi padre, los gestos de mi madre y de mi hermana. En mi hermana veo también la boca de mi abuela paterna y la expresión de sus ojos azules, la manera en que papá movía los brazos al hablar. Rasgos que en la vida cotidiana anterior no eran tan notorios ahora aparecen como una curiosa posesión espiritista que provoca a la vez maravilla y vértigo. ¿Quiénes somos, si no este crucigrama de gestos, reacciones y maneras de envejecer que se remontan a nuestros antepasados remotos? ¿Quiénes nos habrán heredado esas orejas que nunca se atuvieron al cráneo, esa voz que se casca con el mismo tono de la de una abuela ya fallecida, esas enfermedades que a cada quién le tocan como en lotería?
Nuestro amigo C. nos cuenta de una tribu del Ártico que no nombra a los niños nacidos en su seno hasta que en algún momento de su vida muestran rasgos que los vinculan a un antepasado muerto; entonces deducen que es él y le ponen su nombre, quizá un poco como se elige también al Dalai Lama a través de sus reencarnaciones. En esa cultura la identidad se encuentra en el pasado. En la nuestra nos construimos como si debiésemos ser irrepetibles y quizá no reconozcamos del todo en nosotros a los padres y abuelos sino hasta la vejez en que este hecho será un poco más fácil de aceptar; mientras tanto, defendemos nuestra individualidad rabiosamente, como el adolescente del cuento “El gesto”, de Fabio Morábito. Esa imagen del Zoom en la que observamos nuestros cambios día con día no deja de tener cierta justicia poética para los que se sienten superiores, únicos, y ven aparecer el desfile de otros en sus propios rasgos, pues no es lo mismo mirarse en la fijeza del espejo que en el gesticular de la conversación.
Y ahora más que nunca, cuando la enfermedad pone a prueba nuestro cuerpo, los parientes ocultos parecen dar cuenta de quiénes somos y de dónde venimos: ¿nos traicionarán en el último momento de una crisis o nos salvarán aquellos genes resistentes que ignoramos tener, la complexión fuerte de una tatarabuela que sobrevivió a las sequías y las guerras o la debilidad agónica del chozno tuberculoso, la locura o la inteligencia de alguien que quizá vivía en un continente muy lejano?
Mi madre poseía unas manos esbeltas y finas, casi de pianista, manos que me hubiera gustado heredar. No las tengo, pero mis dedos tamborilean de la misma manera, como si con ese gesto ella me hablara y me dijera: sigo en ti. Sigue ella y siguen muchos, los parientes que me acompañan. Me pregunto a quien me encontraré la próxima vez.
 Ana García Bergua Es escritora y ha sido galardonada con el Premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela La bomba de San José. Ha publicado traducciones del francés y el inglés, y obras de novela y cuento, así como crónicas y reseñas en medios diversos. Twitter: @BerguaAna
Ana García Bergua Es escritora y ha sido galardonada con el Premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela La bomba de San José. Ha publicado traducciones del francés y el inglés, y obras de novela y cuento, así como crónicas y reseñas en medios diversos. Twitter: @BerguaAna
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor
Posted: March 21, 2021 at 6:57 pm