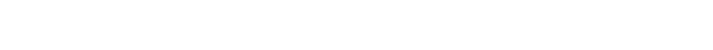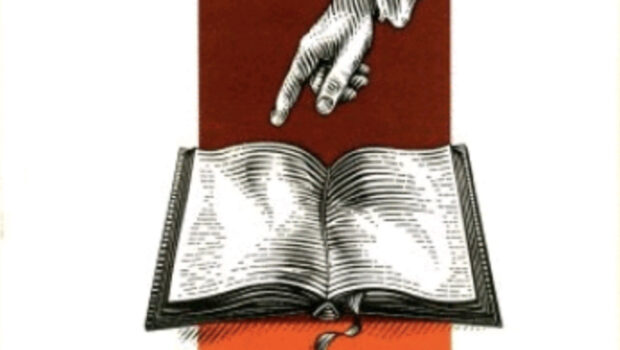Herida fecunda
Gisela Kozak Rovero
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La novelista, ensayista y poeta Sandra Lorenzano (Buenos Aires, 1960) -escritora mexicana de origen argentino, argentina nacionalizada mexicana, mujer de dos mundos, “argimex”- obtuvo en España el XV Premio Málaga De Ensayo José María González Ruiz con Herida fecunda (Páginas de Espuma, 2024), un híbrido entre todos los géneros que cultiva su autora. Lorenzano cita a Clara Obligado (Itinerancias) quien, a su vez, cita a Clarice Lispector: No me gusta ver la trashumancia o el exilio o como quieras llamarlo, no me gusta verlo solo como un hecho negativo. Me parece que también es, como Clarice Lispector decía, una herida fecunda. El título es una declaración de intenciones: la herida de quienes dejamos un país atrás -el tejido que apenas sobresale casi invisible a los ojos o la cordillera de la piel que ya no es belleza ni vitalidad, solo recuerdo de sobreviviente- es la prueba de que hemos vivido más allá del miedo, la consecuencia de actos de valentía viejos o recientes, propios o ajenos. La herida se convierte en historia que narrar, recuerdo que mantiene el fuego de una causa colectiva, pasado que no impide la rotundidad del presente cuando el erotismo, la escritura, la vida cotidiana o los afectos llevan siempre a la felicidad posible en un mundo cruelmente estúpido, solo rescatable por la belleza del quehacer de la gente más allá y más acá del poder. Con su estilo fragmentario, de demorada reflexión que apela tanto al poema en prosa como a la cita y el recuerdo, el ensayo trasciende al yo biográfico y elabora el exilio, la trashumancia, la transterritorialidad desde la óptica del vencido pero también desde la óptica de la creatividad, la pasión y la esperanza. El texto arranca de la idea de la tartamudez como el lugar desde el que se habla del exilio: con cuál lengua nacemos, con cuál morimos, cómo rescatamos las palabras, los giros del lenguaje, las peculiaridades de los vínculos. El índice indica que la tartamudez, a pesar de todo, es capaz de conseguir palabras clave: “Vergüenza”, “Planes”, “Umbrales”, “Cello”, “Incendios”, “Zurcir”, “Migrantes”, entre tantos otros vocablos que titulan cada capítulo..
Por supuesto, hay historias de vida materia de reflexión. La migración adulta, ejemplificada en el texto con la caminata del vencido hacia la frontera, la de Antonio Machado a los 65 años de edad, es el escape ante la opción de la cárcel, la tortura y la muerte, una apuesta de cara a la pobreza, el gesto de dignidad de quien no resiste someterse a la humillación de una sociedad sometida a la lógica del poder político, capaz de atravesar todas y cada una de las esferas de la vida, como ahora ocurre con las actuales dictaduras militaristas de izquierda. En este sentido, significa a veces un acto de fe: a lo largo de su exilio, Vladimir Nabokov jamás perdió la esperanza de contemplar de nuevo un otoño ruso; en otras ocasiones, se trata de un intento fallido de preservar la vida que se abandona: Walter Benjamin arrastró una maleta a su exilio para terminar suicidándose en Portbou. Lorenzano reseña, por cierto, la exposición La maleta de Walter Benjamin. Dispositivos migratorios (2017) en la que jóvenes artistas fueron convocados a imaginar su contenido.
Tampoco saberse vencido por un enemigo más fuerte indica necesariamente desesperanza. Dudo que los migrantes que salen de sus países incluso a pie, y cuya situación señala Lorenzano, estén desesperanzados. La esperanza la tienen puesta en su propia aventura, en la plenitud que llama desde el futuro y no desde el pasado (lo que hace más trágica su situación frente a los Estados nacionales que los rechazan y frente a la xenofobia local). Los emigrados que buscan el futuro son como los abuelos maternos de la autora, venidos desde Odessa en la actual Ucrania. La abuela regresó como turista a su tierra en 1957, acompañada de la hija militante de izquierda que iba a un Festival Internacional de la Juventud en la época soviética: el futuro como felicidad significa que el pasado no es vivido como la pura pérdida. Quedan, además, la pasión amorosa, la exploración del amor sin sometimiento, el cuerpo que se pliega al deseo ajeno, la prole en la nueva tierra. Migrar no contradice lo que somos, es una de las tantas opciones que tenemos como especie, sujetos, personas con nombre y apellido.
¿Y qué decir de quienes emigran por la voluntad de sus padres? La adolescente Sandra Lorenzano que emigró de Argentina a México fue víctima de una dictadura militarista de derecha, que la obligó a abandonar su mundo a raíz de una sensata decisión familiar, marca de fuego de aquellos trasplantados menores de edad: no pudieron elegir otra opción. Es una doble ausencia de libertad que se graba en la psique como una saudade, palabra portuguesa que evoca lo que pudo haber sido, la distancia que se vive cual sufrimiento que da plenitud, la esperanza de volver a una felicidad (¿tal vez imaginaria?). Qué habría pasado si los libros prohibidos que Lorenzano y su padre lanzaron a un río, un sacrificio en aras de no convertirse en víctimas del Estado, hubiesen envejecido tranquilamente, subrayados y manoseados, en lugar de terminar en el agua, enemigo jurado de las bibliotecas. No por casualidad, una de las novelas de la autora se llama Saudades (FCE, 2013): explorar estos temas es una constante en su obra, una salida ante los desmanes del poder y la amenaza de la historia.
Al escuchar hablar a Sandra Lorenzano, con su voz ligeramente oscura y siempre muy bien modulada, una sonoridad peculiar recoge las huellas de las hablas que la han constituido. En transición, siempre en construcción, en fuga, como el título de una de sus novelas (Fuga en mí menor: Tusquets, 2013) cuyo protagonista vuelve al pasado a raíz de un momento de esterilidad creativa. Ensayo memorioso, memoria reflexionada, fragmentos como poemas, Herida fecunda no nos interpela desde el “créeme, lector porque te estoy diciendo la verdad sobre mi vida”, pacto de lectura que sostiene al siempre vivaz género de las escrituras del yo. La interpelación es otra: reflexionemos sobre los que perdieron el suelo que los hizo personas más allá de la circunstancia de nacimiento, pero sin certezas, partiendo de la duda, los libros, el arte, el cine, la memoria, la vivencia, las anécdotas propias y ajenas, la aventura y, sin duda, la tragedia.
Desde el ensayo, en suma.
* Angel Medina G./Photo
 Gisela Kozak Rovero (Caracas, 1963). Activista política y escritora. Algunos de sus libros son Latidos de Caracas (Novela. Caracas: Alfaguara, 2006); Venezuela, el país que siempre nace (Investigación. Caracas: Alfa, 2007); Todas las lunas (Novela. Sudaquia, New York, 2013); Literatura asediada: revoluciones políticas, culturales y sociales (Investigación. Caracas: EBUC, 2012); Ni tan chéveres ni tan iguales. El “cheverismo” venezolano y otras formas del disimulo (Ensayo. Caracas: Punto Cero, 2014). Es articulista de opinión del diario venezolano Tal Cual y de la revista digital ProDaVinci. Twitter: @giselakozak
Gisela Kozak Rovero (Caracas, 1963). Activista política y escritora. Algunos de sus libros son Latidos de Caracas (Novela. Caracas: Alfaguara, 2006); Venezuela, el país que siempre nace (Investigación. Caracas: Alfa, 2007); Todas las lunas (Novela. Sudaquia, New York, 2013); Literatura asediada: revoluciones políticas, culturales y sociales (Investigación. Caracas: EBUC, 2012); Ni tan chéveres ni tan iguales. El “cheverismo” venezolano y otras formas del disimulo (Ensayo. Caracas: Punto Cero, 2014). Es articulista de opinión del diario venezolano Tal Cual y de la revista digital ProDaVinci. Twitter: @giselakozak
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: February 10, 2025 at 8:40 pm