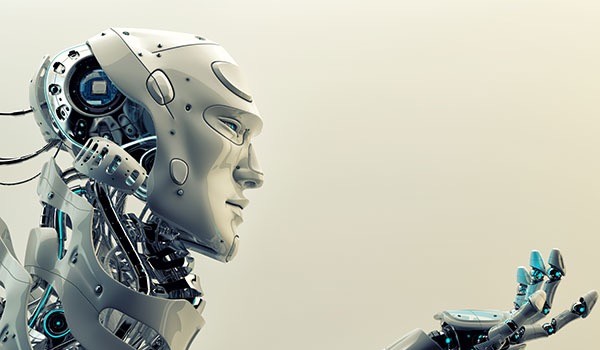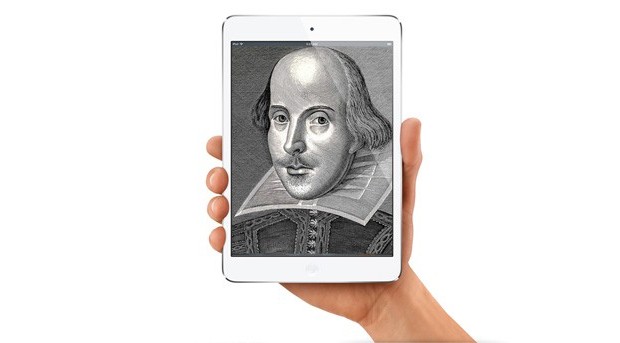Transgénicos u orgánicos: Sobre algunas mentiras contagiosas
David Medina Portillo
Me gusta la intención polémica con la que Volpi escribe sobre la figura de Roberto Bolaño, el “último” de los escritores latinoamericanos, según lo percibe él. En efecto, “Bolaño, una epidemia” remata los dieciséis ensayos de Mentiras contagiosas (2008) con un párrafo calculadamente insolente: “Si hemos de pecar de convencionales, convengamos con que la edad de oro de la literatura latinoamericana comienza en los sesenta, cuando García Márquez, que aún era Gabo o Gabito, pregunta: ¿qué vamos a hacer esta noche?, y Fuentes, que siempre fue Fuentes, responde: lo mismo que todas las noches, Gabo, conquistar el mundo. Y concluye cuarenta años más tarde, en 2003, cuando Bolaño, ya siendo Bolaño, se presenta en Sevilla y anuncia, soterradamente, casi con vergüenza, que su nuevo libro está casi terminado, que la obra que al fin refutará y completará y dialogará y convivirá con La casa verde y Terra nostra y Rayuela, y sí, también, con Cien años de soledad, está casi lista…” Digo que calculadamente insolente porque estas líneas de Volpi reiteran, por si alguien quiere oírlo otra vez, su oportuno deslinde sobre aquello que la historia literaria bautizó como el Boom.
Curioso: durante mis años en la facultad de letras en los años ochenta aquel fenómeno ya era historia. Arreola entonaba un verso de Arnaut mientras Huberto Batis mejoraba el último chiste a costa de Paz. Por su parte, Elizondo disertaba como nadie sobre la poesía de Eliot o Pound realizando acotaciones muy precisas sobre Fenollosa, los ideogramas chinos y la simultaneidad poética. Pero nadie se acordaba del Boom. Hubo que esperar a que llegara Bolaño con el petate del muerto para que, de la nada, la polémica se volviera a encender. No por él, claro, que al cabo cada quien sus demonios, sino porque en distintos lugares algunos vieron en Bolaño al adelantado: un chileno que desdeñaba al Boom defraudando, de paso, las expectativas de exotismo magicorrealista por parte de un público norteamericano y europeo. Corría el fin de siglo y la industria del libro español arremetía con fuerza. En efecto, varios de entre nuestra camada de escritores “latinoamericanos” recientes han hecho causa común marcando también sus distancias, para regocijo de estudiosos y profesores futuros. ¿Pero por qué el autor de Los detectives salvajes y no Elizondo, por ejemplo, si para éste jamás existió el magicorrealismo como esencia de nuestra identidad latinoamericana? Entiendo que los protagonistas de McOndo (Paz Soldán, por ejemplo) leyeron a Puig del mismo modo que los del Crack (Volpi o Padilla) tuvieron entre sus habituales a García Ponce o Sergio Pitol. ¿Entonces, por qué Bolaño? En un ensayo publicado hace un par de años (Revuelta núm. 5), Ignacio Padilla se ha quejado argumentando que en los ochenta y noventa nuestras editoriales carecían de espacio para las novelas cuya trama, por ejemplo, trascurriera en Edimburgo, Viena o Alejandría, sobrestimando las gracias de nuestra hermosa provincia latinoamericana. Sin embargo, en esos años justamente vi aparecer los primeros títulos de Juan Villoro, Ruy Sánchez, Fabio Morábito o Soler Frost, sin dejar a un lado que Alejandro Rossi, Álvaro Mutis y el mismo Elizondo continuaban publicando en Mortiz, el FCE o Era. Pero según Padilla nada de esto existió y sí, en cambio, el parteaguas Bolaño, que al mediar la década de los noventa se hizo notar y “en muy poco tiempo y de manera por demás inesperada se convirtió en el puente que nos faltaba para que la ruptura fuera continuidad. Su obra ha sido y promete seguir siendo el eslabón perdido de la narrativa latinoamericana, ése que al fin nos vincula como lo mejor de la novela de finales del siglo pasado”.
En otras páginas ejemplares por su claridad, “Nueva narrativa del extremo Occidente”, publicado también en el mismo número de Revuelta, Gustavo Guerrero nos recuerda lo que ya sabíamos aunque aún parece necesario repetir: las preocupaciones de la nueva narrativa latinoamericana no son nuevas; tampoco el público, a juzgar por su rechazo de todo aquello que, saliendo del subcontinente hispánico, no sea realismo mágico. ¿Qué es lo que cambió entonces? Lo que se modificó —observa Gustavo Guerrero— fue el horizonte en el que se mueve la producción narrativa más reciente. Un paisaje, anoto, alterado fundamentalmente por dos factores: la expansión de la industria editorial española en pleno desarrollo después de batallar con los rezagos del franquismo y, también, la aparición de los grandes sellos editoriales como consecuencia obligada de la globalización que todos conocemos. Y no hay duda, Bolaño fue el primero en vivir y experimentar su condición de “escritor latinoamericano” con base en esta nueva realidad. Dicho lo cual no hacen falta muchas luces para advertir que, después de él, la producción latinoamericana reciente ha tenido acceso a un público internacional con el que apenas si soñó (¡ay!) nuestra Generación de los Cincuenta. En ese sentido, cuando Padilla afirma que Bolaño es el puente que nos “faltaba para que la ruptura fuera continuidad”, quizá confunde las dimensiones de un fenómeno casi natural como la globalización con el reconocimiento, más o menos extendido, de ciertos méritos estrictamente literarios —por lo demás, muy posibles y hasta innegables en nuestro “último” latinoamericano.
Ahora bien, la realidad indiscutible de que un lector internacional exige su cuota de exotismo magicorrealista a mí me resulta bastante previsible. Esperar otra cosa es dar por hecho que un intercambio como el que vivimos trae consigo, al fin, la tan anhelada participación nuestra en el festín de los valores universales. En este sentido y a mi modo de ver, el problema andaría aún por otro lado. Hace tiempo y mediante el uso de un símil bastante feo, Carlos Fuentes dibujaba a dos tipos de público: en uno de los extremos estaba el lector Gerber, consumidor pasivo y masivo de literatura barata y, en el otro, había un personaje más bien difícil, el lector Costilla, cultivado y entrenado para lidiar con soltura frente a una estructura conspicua o salir airoso de las sutilezas estilísticas más capciosas. De algún modo, creo que las cosas siguen en donde las dejó Fuentes, que es tanto como decir que continúan ahí donde las vieron Paz, Cuesta o Alfonso Reyes. Las baratijas literarias, lo sabemos, se saltean no sólo con ingredientes formales y sentimentales vulgares sino, también, con la sempiterna masilla ideológica, antropológica, social e histórica en donde cierto imaginario encuentra aún los lugares comunes que mejor le acomodan. Y uno de ellos es ver en la literatura latinoamericana nada más que un documento social o antropológico, actitud que se correspondería, sin duda, con la lectura anacrónica del “nuevo mundo” que desde cuando venimos arrastrando. Todavía ayer, leyendo el Dietario voluble, me encontré con un Vila-Matas celebrando cuánto amaba México porque, dice, visitar este país es reencontrarse con el origen. No otra cosa han escrito Lowry, Artaud, D. H. Laurence y un largo etcétera.
Volpi define a Bolaño como el “último” escritor latinoamericano. El gesto es sólo superficialmente ambiguo porque para el autor de En busca de Klingsor después de un monstruo como 2666 tenemos ya que pasar a otra cosa. ¿Quiénes? Los escritores nacidos en estas tierras que, a partir de ahora y gracias al rechazo del nudo identitario del Boom, exigen el reconocimiento en tanto parte integral de una tradición más vasta, es decir, no como pintorescos aliens sino como actores legítimos de aquella cultura universal que, no hay duda, desde los diversos movimientos de independencia ha sido nuestra fuente común. No hay más escritores latinoamericanos, afirma Volpi; en todo caso, que algunos sean mexicanos y otros peruanos, argentinos, etc., vale apenas como un dato anecdótico del que no se sigue un vínculo filial con el paisaje: “La distancia cada vez mayor entre los países de esta región, los intercambios cotidianos con otras tradiciones y la influencia de los medios de comunicación han provocado que cada vez sea más difícil reconocer a un escritor latinoamericano. […] Quizá la nacionalidad de un autor revele claves sobre su obra, pero ello no indica —o al menos no tiene por qué indicar— que esté fatalmente condenado a hablar de su entorno, de los problemas y referentes de su localidad, o incluso de sí mismo. La ficción literaria no conoce fronteras: si ello es visto como un triunfo de la globalización y del mercado es porque no se comprende la naturaleza abierta de la literatura”.
Significativamente, el argumento coincide al pie de la letra con una expresión de Paz en el sentido de que ser peruano, argentino o mexicano son sólo varias entre las muchas formas de ser hombre. Sin embargo, no es esta coincidencia la que llama mi atención porque, insisto, la disputa de Volpi no es otra que la añejísima querella entre desarraigados y nacionalistas (con su remate americanista), tan lúcidamente protagonizada por uno de nuestros maestros a la hora de recalentar el tema, Jorge Cuesta, quien veía las cosas en términos de universalismo versus particularismo: “La historia de la poesía mexicana es una historia universal de la poesía: pudo haber sucedido en cualquier otro país”. Me inquieta —decía yo— que Volpi identifique el cambio en todos los órdenes disparado por los medios con la difusión masivamente compartida de aquellos valores que, suponemos, aún sustentan al universalismo de raíz eurocéntrica. En este sentido, el autor afirma en “La obsesión latinoamericana”, otro de los ensayos de Mentiras contagiosas, que hay cierto tipo de lectores (re- presentados aquí por Ignatius H. Berry, un espantajo de la Universidad de Dakota del Norte que Volpi se inventó con ánimo de zarandearlo a gusto) para quienes la clave del Boom está en el realismo mágico y que gracias a este “modelo supremo” de escritor latinoamericano, nuestra literatura posee una marca de identidad. No obstante, para muchos de nosotros resulta obvio que las cuentas alegres de este pacto de identidad es que nos remiten aún al maizal de Calibán, ahí donde el profesor Berry celebra a lo Otro “como una singularidad —cito a Volpi— y no como una variante de su propia tradición”. Al final del día (pensará nuestro Ariel de campus) dicha carta de identidad es toda una bendición a la que nadie en sus cabales podría renunciar. Y si ha o está sucediendo lo contrario no es porque Calibán lo haya deseado en realidad: sólo es víctima de la globalización.
Berry se equivoca, en efecto, pero también Volpi. Advertir que “la influencia de los medios de comunicación han provocado que cada vez sea más difícil reconocer a un escritor latinoamericano”, significa que hoy somos ciudadanos de la red y tal vez contemporáneos de todos los hombres, pero tener entrada a un banco de datos común no implica la posibilidad de una misma imagen hiperbólica (universal) alimentada por orígenes diversos (aquel concierto de las naciones del que hablaba Reyes). En efecto, la opción de desarraigo que de Darío a Paz constituyó una auténtica segunda naturaleza de las letras hispanoamericanas más serias, se desplegó como un arco en cuyos extremos el cosmopolitismo siempre fue el anverso necesario de lo universal. Y si Octavio Paz fue un peregrino en su patria y habitante de diversos países e idiomas no es por sus episodios como diplomático o celebridad intelectual sino, sobre todo, porque su obra constituye un auténtico encuentro de diversas tradiciones en donde, indudablemente, aquello que llamamos Occidente habla consigo mismo y, a la vez, recibe el aire de otras civilizaciones. No otra cosa observamos en Borges, claro; de idéntico modo a como sucedió con Huidobro, Vallejo, Lezama, Arreola, Vargas Llosa y un abundante etcétera. El “desarraigo” de las letras hispanoamericanas no se entiende sino asociado con esta idea de lo universal.
Ahora bien, qué quiere decir Volpi cuando alude a la “naturaleza abierta” de la literatura, que no conoce fronteras (una afirmación, por lo demás, con la que todos estamos de acuerdo). ¿Se identifica con esa experiencia caracterizada por un Jorge Cuesta de la que hablamos arriba? El cosmopolitismo de éste fue una elección que le granjeó a él y a sus amigos de Contemporáneos las querellas que ya sabemos. ¿Pero se puede alegar lo mismo de las batallas que dice librar el autor del Crack? La vida de la literatura sería muy pobre si su geografía espiritual estuviera ligada sólo a la elección de ésta o aquella nacionalidad, de un tema o una época en particular. En este sentido, es obvio que los poetas de Contemporáneos fueron algo más que suscriptores de la NRF así como Reyes no se limitó a cultivar la amistad de Valery Larbaud. En el extremo opuesto —aunque más didáctico aún: López Velarde jamás se apartó de una patria “íntima” pero esto nunca fue una razón para que su poesía no se reconozca en el espejo de Baudelaire o los ecos de Laforgue. La “naturaleza abierta” de la literatura, qué duda cabe, se manifiesta en una dimensión mucho más compleja que el ámbito simplemente mundano en donde Volpi enciende una Laptop e ingresa a ese aleph portátil que, al parecer, ha diluído a gran velocidad nuestras variables de tiempo y espacio. En este contexto, una de las observaciones hechas a propósito de las ínfulas de nuestros nuevos narradores me resulta sencillamente inobjetable. Dice Christopher Domínguez comentando a un miembro aplicado del Crack: “Padilla mismo, más que un escritor cosmopolita, es un viajero frecuente”.
Volpi se incomoda porque en 2055, año en que sitúa su polémica con el profesor Berry, éste no lea sus novelas como “una variante de su propia tradición”. Extrañamente, a lo largo de todas las páginas de Mentiras contagiosas al escritor jamás se le ocurre una reflexión sobre la pertinencia o no de sus ideas al respecto. La omisión no es menor porque los términos de la discusión no son los mismos con los que lidiaron nuestros paisanos de la modernidad tardía. Darío no tiene que exponerse ya ante una minoría educada y hastiada de sí misma, aquella que dio origen a la explosión de las vanguardias europeas. Para Volpi, en cambio, la suerte se libra ahora entre los cubículos del multiculturalismo profesoral, un adefesio de la corrección política que llegó a finales de los años ochenta del siglo pasado a infestar la valoración de las artes en Estados Unidos. Sobre este asunto Robert Hugues, columnista del Times, nos ha alertado (desde la publicación de Culture of Complaint en 1993) acerca de las formas inusitadas del pensamiento radical de derecha e izquierda incrustadas en la crítica cultural. Las observaciones de Hugues son despiadadas y pasan por un juicio severo en contra de los eufemismos generados por la idea de cultura como terapia colectiva o, peor, que legitima cualquier segregación bajo el sésamo de preservar la diversidad frente a los embates de la cultura dominante. No es éste el lugar para abundar acerca del multiculturalismo —hay bibliografía a pasto; sin embargo, quisiera transcribir aquí algunas líneas de Hugues que, ciertamente, también le hemos escuchado a Volpi con los énfasis del caso: “Oímos a la gente hablar de algo que llaman cultura latinoamericana (como distinta de la cultura ‘represiva’ de los anglos) sin comprender la burda generalización que implica la frase. No hay una ‘literatura latinoamericana’ como tal, de la misma manera que no hay un lugar llamado ‘Asia’ con una literatura común […] Todas son producto de un largo, intenso e imprevisible mestizaje entre tres continentes, África, Europa y América, un proceso que cada vez más se aprecia en el seno de la cultura eurocéntrica.” Efectivamente, gracias a este “imprevisible mestizaje” resulta indispensable una actualización de nuestras ideas acorde con el nuevo orden de cosas. De otro modo, Volpi especula sobre el futuro de la novela “latinoamericana” pero tropieza con el despropósito de emitir juicios con base en reglas que sólo levantan el polvo de peleas pasadas.
En Estados Unidos existe un agrio debate sobre el canon en donde Bloom es apenas una eminencia incómoda. Dentro de tal contexto la tradición con mayúscula sencillamente no existe y esperar que el profesor Berry lea a Volpi como otra cosa que un ejemplar latinoamericano resulta un sinsentido y una abstracción: ¿de qué tradición habla el autor de Mentiras contagiosas? Robert Hugues ha expuesto los dilemas del multiculturalismo sin dejar escapar que la posibilidad de un canon es un problema aún por resolver. Y es que la desaparición virtual de las fronteras mediante la comunicación instantánea altera el escenario de nuestras ideas hechas, tanto que hoy advertimos mejor que nunca que el uso de la tecnología no es impune. Tenemos acceso a todo, en efecto; pero el problema es que la tradición universal a la que aspiraron nuestros prohombres de ayer se nos transformó en fragmentación global.
Para algunos esto puede ser una tragedia aunque para otros, como la generación Nocilla de Fernández Mallo, sirve para festejar acampando sobre los despojos de la cultura occidental. Es difícil querer precisar en qué momento sucedió esta vuelta de página, más acá del dramático epílogo de la modernidad que, según algunos, fue el siglo XX. Pero si nos limitamos al terreno de la literatura quizá tiene razón Baricco al señalar que la publicación de El nombre de la rosa representa la aparición de un nuevo modelo, el de la novela global: “lo que vino después es ya contagio bárbaro […] Lo percibimos como un apocalipsis porque mina de hecho los fundamentos de la civilización de la palabra escrita, y no deja perspectivas de supervivencia.” Me imagino que el autor de En busca de Klingsor habrá meditado en más de una ocasión al respecto ya que, según una observación de Christopher Domínguez, Volpi fue recibido en su momento como alguien que asimiló muy pronto la lección de Umberto Eco. Por lo pronto, la ausencia de ideas sobre lo global diferenciado de la universalidad y la realidad a la que ambos corresponden, constituye un hueco sensible en los ensayos de Mentiras contagiosas y casi restringe los argumentos de su autor a una pelea contra su propia sombra.
Por estos días se exhibe una instalación en la Tate Modern de Londres con el título TH.2058. Entre proyecciones auto play de Tarkowski ambientadas con lluvia, esculturas de Bourgois, Calder, Oldenburg, etc., se encuentra un reguero de libros que leerán los sobrevivientes del arca postapocalíptica imaginada por Dominique González, curadora. Estratégicamente abandonados sobre literas construidas con malla ciclónica, asoman dos sobrevivientes, Vila-Matas y Bolaño, con sus respectivas obras: El mal de Montano y 2666. Así que no hay por qué preocuparnos por nuestro “último” latinoamericano más allá de lo necesario. Sobrevivirá leído por el profesor Berry, para desconcierto o escarnio de transgénicos u orgánicos.
Posted: April 15, 2012 at 5:55 pm