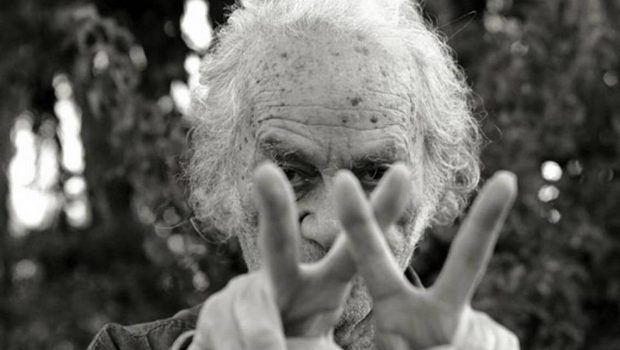Voces de rebeldía. Primera parte
Adriana Díaz-Enciso
No es fácil mantener la cordura ni la calma en medio del vendaval político. El enemigo a vencer –el más funesto– es la sensación de impotencia, ese nubarrón negro en la mente y el corazón. Busco pruebas de que la vida es más que esto: los periódicos vociferantes, las trifulcas en el Parlamento (cuando no está suspendido por los caprichos de un rufián con aires de dictador), el carnaval de ignominia del que el Reino Unido es escenario desde que La Bestia ocupa el puesto de Primer Ministro. La cadena de escándalos, ridículo y golpes bajos está siendo suficientemente documentada y no me detendré en ella aquí. Prefiero hablar de las estrategias posibles para conjurar el miedo y la vergüenza, para escapar al nubarrón que es, finalmente, figuración del alma pusilánime.
No soy la única que busca. Durante los últimos meses el Reino Unido ha sido también escenario de más provechosos carnavales; a ratos podría creerse que es una perpetua fiesta callejera, entre la huelga climática global, las semanas de rebelión de octubre de Extinction Rebellion, las protestas anti-Brexit, con un millón de personas marchando hasta Westminster para tratar de detener el Brexit sin acuerdo de Johnson. Y quizá sea extraño hablar de “fiesta” cuando los motivos de protesta son tan serios, a nivel nacional y global, y cuando la gente protesta porque tiene miedo, coraje, dolor. Sin embargo, salir a las calles sigue siendo un antídoto contra la impotencia, una prueba palpable de solidaridad y de la capacidad colectiva no nada más de decir “no”, sino de proponer otras alternativas de convivencia. No todo en estas protestas ha sido miel sobre hojuelas, pero en gran medida han sido algo mucho mejor que eso: la constatación así sea momentánea de que esas otras formas de convivencia son posibles, y no han sido pocas ni la alegría ni la esperanza.
Un idealista práctico
Mi propia búsqueda me ha hecho recordar que, pese al desalentador panorama actual, este país tiene también horizontes luminosos. Están en su historia, donde la disidencia, la inspiración y la inquietud espiritual se han entretejido a menudo formando tapices complejos, a veces de difícil lectura, siempre fascinantes. De esto quiero hablar en la serie de entregas que hoy inicio.
El punto de partida es un refugio: la Galería William Morris en Walthamstow, al nordeste de Londres. Walthamstow perteneció al condado de Essex hasta su incorporación al crecimiento suburbano como un municipio en 1929. Morris nació ahí, y vivió hasta su adolescencia en Water House, su antigua casa familiar ahora ocupada por la galería. Aunque Morris es famoso por su exquisito trabajo como diseñador y decorador, y por su tesón en llevar a la práctica el ideal de una comunidad de artesanos que compartió con las más célebres figuras del movimiento prerrafaelita (en particular con Edward Burne-Jones, cercano amigo y colaborador), su legado es más amplio y complejo no sólo en lo que toca a las artes, sino a la historia de la disidencia británica. En él, arte y disidencia van de la mano. Morris se consideraba un artesano: la diferencia entre el artesano y el artista era a su juicio la imposición de una insensata modernidad que quebraba el vínculo entre el artesano y su comunidad. Fue también narrador y poeta, editor de exquisitos volúmenes de impresión artesanal con su Kelmscott Press (su hermosa edición de las obras de Chaucer, con ilustraciones de Burne-Jones, fue su producción más acabada), y uno de los más fervientes impulsores del socialismo del siglo XIX en Inglaterra, miembro fundador (junto a Eleanor Marx) de la Liga Socialista. Fue, además, uno de los primeros defensores del legado arquitectónico del país, y precursor de lo que ahora llamamos activismo ecológico. Su herencia sigue viva y dando frutos, aun cuando para nuevas generaciones parezca un nombre lejano. Sus predicciones del mísero estado en que se encontraría la sociedad si no fuéramos capaces de frenar el avance de un capitalismo furioso, con su estela de desperdicio, vulgaridad, destrucción de la naturaleza y del sentido mismo de la vida humana, están tristemente cumplidas a nuestro alrededor con precisión escalofriante.
Un documental sobre la visión de Morris de una sociedad justa –visión idealista en grado superlativo, aunque no por ello impráctica– se proyecta continuamente en la galería que lleva su nombre. No estaría mal secuestrar a Boris Johnson y sentarlo enfrente, abriéndole los ojos con palillos al estilo de Naranja Mecánica, inyectándole no suero de náusea, sino de sensatez, a ver si entre el miasma de su cerebro maquinador, clasista y mentiroso se abre paso un rayo de luz de la inteligencia de un hombre que, pese a haber nacido, como Johnson mismo, en el seno de la abundancia y el privilegio, creía en la igualdad y la justicia, y estaba seguro de que el camino hacia ellas, y sus consecuencias, estaba intrínsicamente ligado a la búsqueda de la belleza, en directa oposición a la codicia, que es el fundamento distintivo de lo que llamamos “nuestra civilización”. Para este hombre, el arte era político, pero –lo aclaro antes de que se entusiasmen los paladines de una izquierda amarga que ha corrompido toda la nobleza que la noción, equívoca de por sí, de “arte comprometido” haya podido tener alguna vez– la lucha política en su concepción va más allá de la mera lucha por el poder. Es en cambio el esfuerzo por devolverle a la vida humana su belleza, su dignidad y su significado.
A Morris hay que leerlo –en los tiempos que corren, diría yo, urgentemente–, y no necesariamente su obra más famosa, Noticias de ninguna parte, su fantasía utópica de una Inglaterra paradisiaca en el año 2012, tras haber pasado por una necesaria revolución. Aunque sin duda tiene sus méritos, la novela adolece de intención didáctica, y la determinación de dejar claro su mensaje sofoca, como suele suceder en tales casos, a la inspiración. Donde encontramos al Morris realmente inspirado es en sus conferencias, sus cartas, sus artículos, sus prólogos. Es ahí donde arde su fervor revolucionario con elocuencia nacida de su sinceridad y su desesperación de ver la vida a su alrededor degradada por la desigualdad, la automatización, y el despojo de todo significado y placer en el trabajo humano.
Un bosque
Morris creció cerca del bosque de Epping. Toda su vida amó esa estrecha franja de verdor al alcance de Londres. Ansiaba verla crecer, y luchó por protegerla de medidas forestales encaminadas más a la domesticación del espacio natural que a su preservación. Pensando en ampliar la extensión de mis refugios en tiempos turbulentos, recientemente se me ocurrió explorarlo. Elegí un día tórrido del final del verano, cuando ni siquiera la sombra de los árboles ni la brisa junto al lago calmaban por completo el agobio del calor. En el trayecto hacia el bosque en autobús pasé por zonas que podrían llevarse el premio a las más feas del nordeste de Londres y el Essex aledaño. Es cierto que somos afortunados de tener tan a la mano estos remansos en medio del fragor de la ciudad. Tenemos Epping (o lo que queda de él), y en buena parte del norte de la capital inglesa aún es posible aventurarnos por un puñado de bosquecillos que son restos fraccionados de lo que fuera el gran bosque de Middlesex. Sin embargo, si imaginamos la extensión inmensa de árboles, arroyos, vida silvestre y quietud que ha sido destruida para favorecer la habitación y el comercio humanos, el placer de nuestras domesticadas exploraciones se vuelve un tanto melancólico.
Mi expedición fue breve en ese día de calor intenso, cuya fiereza contribuía a la sensación de ensueño, de haber cruzado terrenos de fealdad industrial y suburbana para encontrarme de pronto en un espacio de luz transfigurada por el misterio vivo del follaje, con adultos, niños, perros y pájaros entregados al goce animal de una momentánea libertad. Momentánea y, quizá, ilusoria, menos para los pájaros: Epping es una extensión larga y angosta de bosque sitiada de punta a punta por la ciudad, por vías rápidas que desembocan en carreteras, por un constante y sordo frenesí. Hay desconcierto en adentrarse por un túnel de árboles y luz moteada de oro y verde, descubriendo hongos que crecen enormes como en los cuentos y escuchar, junto al trino de los pájaros y la brisa entre las ramas, el rugir de un auto, una motocicleta, el no tan lejano retumbo de un tren. El bosque está atrapado en la ciudad, como la ilustración, se me ocurre, en un libro iluminado.
Días después de mi visita encontré en la mesa de una librería un volumen cuya portada me llamó la atención: un árbol de retorcidas y desnudas ramas negras, el tronco marcado con una calavera y el título: Strange Labyrinth (“Extraño laberinto”). Como subtítulo seguían las palabras “Bandidos, poetas, místicos, asesinos y un cobarde”. El autor era Will Ashon, a quien no conocía, y cuando tomé el libro y miré la contraportada, resultó que el libro trataba justamente sobre el bosque de Epping. Lo compré, por supuesto. Tales coincidencias son señales en el camino, y en el par de semanas que siguieron Strange Labyrinth se convirtió no solamente en mi guía por el bosque, sino en un retrato hablado a través de los siglos de ese espíritu de disidencia británico que había estado yo invocando para contrarrestar los efluvios de malevolencia y mediocridad que emanan actualmente de Downing Street. El libro es apasionante: delirante, divertido y doloroso. Es también la puerta a una melancólica esperanza, a un espacio confuso y oscuro como el bosque mismo que el autor, a partir de una crisis personal de búsqueda de significado, explora inicialmente como una escapatoria. Sin embargo, como los bosques de los cuentos, de nuestra imaginación, el espacio al que accede es abierto e ilimitado; el monstruo que Ashon vence al final de la aventura es el cinismo que ha impregnado nuestra cultura desde finales del siglo XX. Si su libro es una puerta, el movimiento que implica cruzarla, acceder a otro espacio, es el movimiento de la vida que exorciza al demonio de la impotencia.
Curiosamente, Ashon menciona a William Morris apenas de pasada, con un par de notas provocadoras explicando el porqué de esa omisión. De eso hablamos en la entrevista que me concedió cuando lo localicé a través de su agente, tras terminar de leer su libro admirabilísimo, y que será tema de otra entrega. Por el momento sólo diré que leer a Ashon es un recordatorio de que la rebeldía británica no es una cosa del pasado, una tradición equívoca mal comprendida por los turistas culturales. Es un legado vivo, y su pulso se advierte en la tensión constante entre un letal estatus quo y la imaginación más deslumbrante y libertaria de esta isla.
Es sobre este legado que hablaré en las próximas entregas: habrá más sobre William Morris, sobre la gente tomando las calles, sobre Strange Labyrinth, William Blake y Ruskin. Será mi contribución para dejar de hablar por un momento de Boris Johnson, y acelerar así el merecido olvido con que habrá algún día de enterrarlo la historia.
 Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo y Odio, los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía (Pronunciación del deseo, Sombra abierta, Hacia la luz, Estaciones, Una rosa y Nieve, Agua). Es también autora de la novela aún inédita Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas Proféticos de William Blake.
Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo y Odio, los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía (Pronunciación del deseo, Sombra abierta, Hacia la luz, Estaciones, Una rosa y Nieve, Agua). Es también autora de la novela aún inédita Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas Proféticos de William Blake.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: December 2, 2019 at 10:17 pm