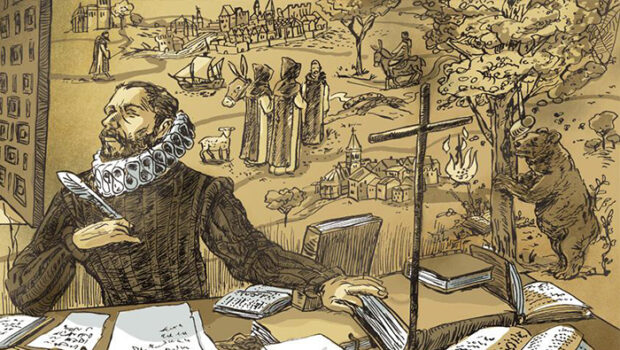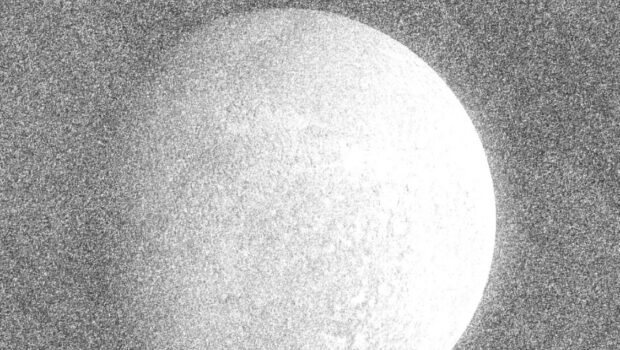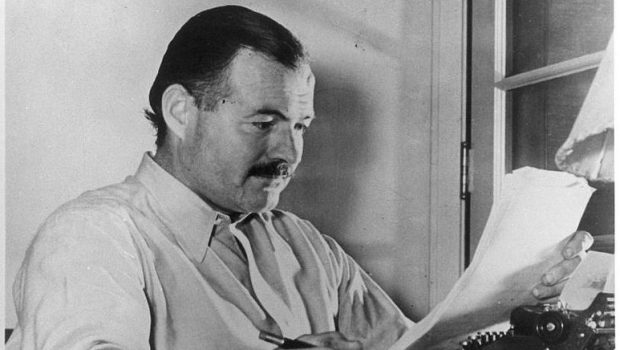Las formas del odio. Republicanos por la revolución
Mark Lilla
Traducción al español de David Medina Portillo
En 2004 el entonces senador Barack Obama puso a sus pies a la convención del Partido Demócrata al declarar: “no hay una América liberal y otra conservadora, sólo existen los Estados Unidos de América”. Había sido educado de otra manera. Sin embargo, como el historiador de Princeton Sean Wilentz escribió recientemente en The New Republic, la fantasía estadounidense de una política pospartidista es nostálgica de los primeros días de la república.[1] Los políticos que para sus propios fines explotan esa fantasía han hecho bien; los que realmente creen en ella, no. Aunque esto aún es bueno. La democracia moderna depende de las diferencias entre facciones, principios y programas; y entre más claras sean esas diferencias, mejor.
Sin embargo, la actual insatisfacción pública con nuestros partidos no sólo afecta a éstos. Refleja también la sensación de que las etiquetas usadas para distinguir facciones, principios y programas, han perdido valor. ¿Qué significado tiene para nosotros llamar a alguien liberal o conservador? ¿Tiene sentido distinguir entre “progresistas” y “reaccionarios” o son sólo los términos del abuso y la autoadulación? Es difícil saber cómo hablar de las nuevas clases de ricos y pobres creados por la economía global y su extraña superposición de compromisos políticos. ¿O en qué parte del mapa lingüístico ubicar a los nuevos populismos y su desove por todo el mundo: algunos antiglobales, otros antinmigrantes y aquellos libertarios o autoritarios. Las palabras nos están fallando.
Aunque suene tonto, necesitamos realmente una taxonomía, algo que nos vuelva legible el presente político. Pero entender esto requiere de cierto arte, una suerte de estado de alerta desapasionado, perspectiva histórica, sentido del momento y, a la vez, la conciencia de que todo pasará. Los científicos políticos, pretendiendo imitar los métodos de las ciencias duras, dejaron de cultivar este arte hace medio siglo, justo cuando las cosas comenzaban a ponerse interesantes con los nuevos movimientos políticos y coaliciones de las sociedades democráticas. Ahora, cuando estamos en un momento similar, necesitamos una guía. Por lo mismo The Reactionary Mind, de Corey Robin, resulta un libro útil –si bien no como ejemplo a seguir, sí ineludible.
Robin, que imparte ciencias políticas en el Brooklyn College, ha estado escribiendo ensayos meditativos acerca de los norteamericanos en The Nation y otras publicaciones durante la última década. The Reactionary Mind reúne el perfil de conocidos pensadores de la derecha como Ayn Rand, Barry Goldwater y el jurista Antonin Scalia, junto con algunos desertores que viraron a la izquierda, como John Gray y Edward Luttwak. Hay también ensayos que van más allá de nuestras fronteras, incluida una excelente pieza sobre Hobbes como pensador contrarrevolucionario. No obstante, el libro pretende ser más que una compilación. Está concebido como un alegato sobre el conservadurismo y la reacción a partir del siglo XVIII y hasta el presente. Y aquí es donde decepciona. Los problemas aparecen incluso con los párrafos iniciales, donde Robin ofrece un cuadro general de historia política un tanto lastimero:
Desde los orígenes de la era moderna, hombres y mujeres en posiciones subordinadas se han manifestado en contra de sus superiores en el Estado, la Iglesia, los lugares de trabajo y otras instituciones jerárquicas. Todos se han acogido a diferentes banderas –laboristas, feministas, abolicionistas, socialistas– enarbolando diferentes consignas: libertad, igualdad, derechos, democracia o revolución. En casi todos los casos, sus superiores los han enfrentado de manera violenta y no violenta, legal e ilegal, abierta o solapada… Pese a las diferencias muy reales entre ellos, los trabajadores de una fábrica están como las secretarias en una oficina, los campesinos en un solar, los esclavos en una plantación –incluso las esposas en un matrimonio: viviendo y trabajando en condiciones de poder desigual.
La historia como mural de la WPA, familiar para cualquiera que haya sobrevivido a los años 30, recuerda los años 70 o se formó en la escuela de historiadores como Howard Zinn, Arno Mayer, E.P. Thompson, Eric Hobsbawm o Christopher Hill. En este cuadro, la historia de los damnés de la terre [los condenados de la Tierra] se congrega bajo una sola imagen heroica de sufrimiento y resistencia: de boinas blancas, impecables como ellos mismos; a lo lejos, emergen los que parecen ser unos sombreros negros típicos de los villanos, aunque sus rasgos resultan difíciles de distinguir. A veces cuentan con pequeñas etiquetas de identificación, como los vicios en los frescos medievales –el “capital”, la “humanidad”, los “blancos”, el “Estado”, el “Antiguo Régimen”–, pero no tenemos la menor idea de lo que buscan ni de sus historias. No importa. Para entender a los oprimidos y estar de su lado todo lo que necesitamos saber es que hay opresores.
Lo que distingue a Robin de los historiadores de izquierda al viejo estilo es que está realmente interesado en la derecha y quiere realizar su retrato aunque, otra vez, está empeñado en mantener las cosas en una perspectiva simple. De hecho, piensa que gran parte de nuestra confusión sobre el tema se deriva de que nos hemos dejado llevar por intelectuales conservadores, quienes han diseñado diagnósticos benignos de sus principios políticos e historiadores que aceptan esos diagnósticos como definición de las diferentes corrientes de acción y pensamiento de la derecha. Por el contrario, en su opinión la verdad fundamental acerca de la derecha es que siempre ha querido una sola cosa: mantener abajo a quienes ya están sojuzgados. Eso es lo que une a Edmund Burke y Sarah Palin:
El conservadurismo es la voz teórica de esta animadversión contra la organización de las clases subordinadas. Proporciona el argumento más profundo y consistente del por qué no debe permitirse a las clases inferiores ejercer su voluntad independiente, gobernarse a sí mismos o participar en política. La sumisión es su primer deber, la prerrogativa de la élite.
Si aceptamos estas afirmaciones, entonces no tendremos problemas con el párrafo más insólito del libro:
Uso los términos conservadores, reaccionarios y contrarrevolucionarios de manera intercambiable: no todos los contrarrevolucionarios son conservadores…, aunque todos los conservadores, de una u otra manera, son contrarrevolucionarios. Pongo a filósofos, estadistas, esclavistas, escritorzuelos, católicos, evangélicos, fascistas, racistas, empresarios y piratas a la misma mesa: Hobbes junto a Hayek, Burke a lado de Palin, Nietzsche entre Ayn Rand y Antonin Scalia; y entre todos ellos Adams, Calhoun, Oakeshott, Ronald Reagan, Tocqueville, Theodore Roosevelt, Margaret Thatcher, Ernst Jünger, Carl Schmitt, Winston Churchill, Phyllis Schlafly, Richard Nixon, Irving Kristol, Francis Fukuyama y George W. Bush.
El pizarrón de Glenn Beck nunca estuvo tan lleno…
Robin es un taxonomista, un über lumper que puede complacer a sus atribulados lectores de izquierda pese a que el desarrollo de su cruzada es más bien incoherente. Decepciona ver cómo se apoya en una evidente falacia: postula una clase, aísla las características de uno de sus miembros y, a continuación, atribuye esas características a cada miembro de dicha clase. Joseph de Maistre y George W. Bush, ambos católicos y reaccionarios, se encuentran en la derecha según el esquema de Robin. Siguiendo esta lógica y dado que De Maistre hablaba un francés impecable, Bush debe hablarlo también… (aunque debe ser un secreto de Estado). Y así es exactamente como procede, acorralando a todo el que no le gusta con etiquetas de conservadores, reaccionarios y derechistas, términos que no logra distinguir.
Aunque si hay algo que aprendimos el siglo pasado es que la destra è mobile. La derecha solía ser aislacionista; posteriormente, se convirtió en internacionalista y, a juzgar por los recientes debates republicanos, regresará tal vez al aislacionismo nuevamente. Si usted era de quienes en los años 70 pensaba que las escuelas públicas eran utilizadas para el adoctrinamiento social, que el poder sobre ellas debía ser descentralizado y que los niños estarían mejor estudiando en casa, eso lo colocaba a la extrema izquierda. Hoy los mismos puntos de vista lo alinean con la derecha. ¿Debemos pensar que esos movimientos tuvieron sólo el propósito de mantener mejor el poder de la gente?
¿Y qué decir de todas las facciones dentro de la derecha? Los paleoconservadores aislacionistas de revistas como The American Conservative odian a los neoconservadores de The Weekly Standard por su “grandeza americana”, su política de expansión y su apoyo incondicional a Israel. El sentimiento de odio es mutuo. Por su lado, los teoconservadores de la revista First Things, quienes se oponen a los matrimonios homosexuales, han puesto a los libertarios del Instituto Cato contra la pared. En la derecha de nuestros días existen desacuerdos serios y persistentes sobre inmigración, gastos de defensa, rescates de Wall Street, código fiscal, vigilancia del Estado y muchas cosas más. Cualquiera que gane de entre tales argumentos podría determinar muy bien la suerte de este país de aquí a una generación. Pero Robin no registra nada de esto.
Y dejó ir su oportunidad. Aunque no se equivoca al pensar que en la política moderna existen dos tribus y que los términos “derecha” e “izquierda” son tan buenos para describirlas como cualquier otros. Pero dentro de cada tribu hay clanes que hacen más que expresar sus más radicales o moderadas perspectivas. La mayor confusión en la política norteamericana reciente proviene de los cambios estructurales de la derecha, con el declive de conservadores como Guillermo F. Buckley y Jorge Will y el consecuente predominio de nuevos reaccionarios populistas como Glenn Beck, Ana Coulter y otros favoritos del Tea Party. Para entender por qué la distinción entre ellos todavía importa debemos recordar lo que significaban originalmente “conservador” y “reaccionario.
En sus inicios, “liberal” y “conservador” denominaban las tendencias políticas posteriores a la Revolución Francesa. Como todo léxico polémico, su significado y uso ha cambiado según el debate partidista, pero la distinción filosófica entre ellos quedó asentada a mediados del siglo XIX, en gran parte gracias a Edmund Burke. Tras la revolución, Burke sostuvo que lo que realmente separaba a los partidos no era el ateísmo o la fe, la democracia o la aristocracia o, incluso, las jerarquías o la igualdad, sino más bien dos concepciones muy diferentes de la naturaleza humana. Creía que si al nacer llegamos a un mundo poblado por otros, la sociedad –apelando a una gran palabra que él no usó– precede metafísicamente a los individuos que la constituyen. La unidad de la vida política es dicha sociedad, no sus individuos, quienes deben ser vistos como instancias de las sociedades que habitan.
En este sentido, aquello que hace que los conservadores sean lo que son parte de un punto de vista idéntico al de Burke sobre la sociedad. En efecto, siempre han visto a la sociedad como una suerte de herencia que recibimos y de la que somos responsables; tenemos obligaciones hacia quienes vivieron antes y ante los que vendrán después. Tales obligaciones son prioritarias y están por encima de nuestros propios derechos. Junto con Burke, los conservadores se han inclinado a asumir también que esa herencia se transmite mejor mediante cambios graduales en las costumbres y la tradición y no a través de la acción política explícita. Por lo mismo, los conservadores leales a Burke no son hostiles al cambio, sólo a las doctrinas y principios que violentan una supuesta preexistencia de opiniones e instituciones, abriendo así las puertas al despotismo. Este fue el argumento más profundo en la crítica de Burke a la Revolución Francesa. Nunca fue una simple defensa de privilegios.
Aunque las raíces del liberalismo filosófico se remontan a las guerras de religión, el término “liberal” no fue usado como etiqueta partidista hasta que los constitucionalistas españoles lo adoptaron a principios del siglo XIX. Y sólo más tarde, gracias a su enfrentamiento con el conservadurismo, el término logró claridad ideológica. Liberales clásicos como John Stuart Mill, a diferencia de los conservadores, otorgaron prioridad a los individuos por encima de la sociedad basado en razones antropológicas lo mismo que morales. Asumen que las sociedades son fundamentalmente construcciones de la libertad humana y que todo lo que heredamos de ellas puede deshacerse o rehacerse mediante la acción humana libre. Antes que cualquier otra, esta presunción es la que da forma al temperamento liberal. Es la que hace a los liberales recelar de las apelaciones a la costumbre o la tradición, tantas veces utilizadas para justificar los privilegios y la injusticia. Al igual que los conservadores, los liberales reconocen la necesidad de restricciones pero creen que éstas deben surgir de principios que trascienden a las sociedades y costumbres particulares. Tales principios son las únicas coacciones legítimas a nuestra libertad.
Básicamente, la guerra entre liberales y conservadores es una batalla en torno de la naturaleza de los seres humanos y su relación con la sociedad. Por otra parte, la disputa entre revolucionarios y reaccionarios tiene poco que ver con dicha naturaleza. Se trata más bien de una pelea acerca de la historia.
Gracias a Montesquieu –quien lo tomó de Newton–, el término “reacción” emigró de las ciencias naturales al pensamiento político europeo a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, en su origen no estaba asociado al concepto de revolución que, según se pensaba entonces, era un acontecimiento raro e imprevisible ajeno al devenir histórico natural. Esto cambió en 1789, cuando los partidarios de la Revolución Francesa se enfrentaron a quienes hablaban en contra de ese levantamiento que alteraría al mundo completamente. La euforia de la rebelión, la caída del Antiguo Régimen, el Terror y el posterior ascenso de Napoleón le concedieron a la historia una dimensión escatológico-secular que liquidó a muchos de los moderados que aún quedaban. Para los radicales europeos, la Revolución Francesa fue una epifanía cósmica que dio inicio a un proceso colectivo e imparable de auto-emancipación de la humanidad. Para los reaccionarios fue también un acontecimiento apocalíptico: aquél que marcó el final de un proceso que, en su momento, colocó a la Europa católica en la cumbre de las civilizaciones del mundo. Para uno de los grupos el futuro era radiante; para el otro, en cambio, no quedaba más que el diluvio. No obstante, revolucionarios y reaccionarios estaban de acuerdo en una cosa: pensar seriamente en la política significa pensar en el curso de la historia, no en la naturaleza humana.
Siempre han existido dos tipos de reaccionarios, aunque con diferentes actitudes hacia el cambio histórico. Uno de ellos sueña con el retorno a algún estado real o imaginario de perfección existente antes de una revolución. Puede ser ésta cualquier tipo de revolución –política, religiosa, económica o incluso estética: los aristócratas franceses que esperaban restaurar la dinastía Borbón, los viejos creyentes rusos ortodoxos que soñaban con recuperar los primeros ritos cristianos, los pintores prerrafaelista que rechazaron las convenciones del manierismo, los devotos de la Iglesia del Primogénito (Morrisites), los utopistas ruskinianos (Ruskinites) rabiando contra las máquinas, etc. Todos ellos constituyen lo que podríamos llamar unos reaccionarios de la restauración.
Un segundo tipo –llamémosle reaccionario-redentores– da por sentado que la revolución es un hecho consumado y no hay vuelta atrás. Aunque no son pesimistas históricos, o no del todo. Así, creen que la única respuesta sensata a un Apocalipsis es provocar otro, con la esperanza de empezar de nuevo. Desde la Revolución Francesa los reaccionarios han estado involucrados en contrarrevoluciones que destruirían el estado actual de las cosas llevando a la nación, la fe o a toda la raza humana, a cierta nueva Edad de Oro que nos redimirá del pasado.
Esta fue la visión de Joseph de Maistre, el más bloody-minded de los contrarrevolucionarios franceses lo mismo que de los fascistas europeos del siglo XX. Los fascistas odiaban tantos aspectos de la sociedad moderna –la democracia representativa, el capitalismo, el cosmopolitismo, la tolerancia y el “buen gusto” burgués– que nos olvidamos de que fueron cualquier cosa menos nostálgicos de la Iglesia y la Corona. Sentían desprecio por los débiles aristócratas alemanes y sus cicatrices en duelos o sus modales preciosistas, reservando su nostalgia para una nueva Roma que los guiaría entre tormentas de acero. No había nada conservador en ellos.
Las hipótesis de los estadounidenses de hoy acerca de la naturaleza humana son básicamente liberales. Damos por garantizado que nacemos libres, que nosotros constituimos la sociedad y no ella a nosotros y, de igual modo, que entre todos nos gobernamos legítimamente. La mayoría de los intelectuales que a sí mismos se llaman conservadores, aceptan como evidentes las verdades enumeradas en la Declaración de Independencia, algo que no podría hacer un conservador europeo tradicional. Cuando han escrito sobre el papel constructivo de la sociedad civil, los hábitos y costumbres necesarios para ejercer la libertad y poner límites a la acción del gobierno, algunos de estos intelectuales han hablado desde el conservadurismo europeo. Pero estrictamente hablando, son moderadamente liberales como Tocqueville, no conservadores como Burke, T.S. Eliot o Michael Oakeshott. En cuanto a quienes –como el congresista Ron Paul– promueven un Estado mínimo y una economía no regulada, su “libertarianismo” es en realidad una mutación del liberalismo temprano y del conservadurismo. Es importante no olvidar esta diferencia.
En cuestiones de historia, sin embargo, los estadounidenses de hoy aparecen por todo el mapa. Como nos lo recordó el periodo previo a la pasada guerra de Irak, de vez en cuando la fuerza profética de nuestra retórica política inspira las fantasías escatológicas de la avanzada democrática, sustituyendo a una lady Liberty por la Marianne francesa en las barricadas de la historia. Sin embargo, la realidad se interpone y EE.UU. vuelve a la fantasía del excepcionalismo norteamericano, aquél que nos dice que el país debe resguardarse de la historia en el aislamiento y la auto purificación.
Hemos tenido también nuestra cuota de reaccionarios de la restauración, desde sureños nostálgicos de las viejas plantaciones a bucólicos que desprecian las grandes ciudades americanas, racistas ultrajantes de los inmigrantes que ellos mismos han traído, antigubernamentales extravangantes seguros de que pueden hacer todo ellos solos, hippies de fondos fiduciarios que decidieron volver a la tierra, eco-terroristas dispuestos a quitarnos la red (después de cargar sus equipos Mac), etc. En cambio, apenas si hemos visto –salvo en los márgenes de la política estadounidense– a reaccionario-redentores que piensen que la única forma de avanzar es destruir lo que la historia nos ha dado y esperar un nuevo orden emergiendo del caos. Al menos hasta ahora.
La auténtica novedad en la derecha norteamericana es la incorporación de la perspectiva apocalíptica en la política. Gestándose entre los intelectuales desde la década de los 90, en los últimos cuatro años y gracias a los medios de derecha y al colapso económico, esa perspectiva ha llegado a un público más amplio hasta transformar al Partido Republicano. Cómo es que ocurrió todo esto es una larga historia, central para entender la extraordinaria mutación del movimiento intelectual neoconservador en la actual demagogia ideológica de corte republicano. Los primeros neoconservadores estaban decepcionados de liberales como Irving Kristol y Nathan Glazer, quienes atestiguaron el fracaso de un gran número de programas de la Gran Sociedad sin cumplir con las expectativas poco realistas de sus arquitectos y, en consecuencia, comenzaron a apreciar la sabiduría de supuestos conservadores acerca de la naturaleza humana y la política. La famosa frase de Kristol en el sentido de que los neoconservadores eran liberales que habían sido asaltados por la realidad expresa ese temperamento original.
Sin embargo, en algún momento de los años 80 el pensamiento neoconservador adquirió un tono más sombrío. La gran pregunta no era cómo adaptar las aspiraciones liberales a los límites de la política, sino cómo desactivar la revolución cultural de los años 60 que, desde sus puntos de vista, había desestabilizado a la familia, popularizó el uso de las drogas, tornó ampliamente disponible la pornografía y alentó los actos públicos de incivilidad. En otras palabras, cómo desandar la historia. Al principio, los neoconservadores escribían en publicaciones como Commentary y The Public Interest (en cuya edición trabajé alguna vez), retratándose a sí mismos en el rango de “estadounidenses comunes” en contra la “adversaria cultura de los intelectuales” y, en este contexto, promoviendo los “valores familiares” y creencias religiosas –que no necesariamente comparten pero que consideran socialmente útiles. Ya en los años 90, cuando fue evidente que muchos de los estadounidenses ordinarios se habían ajustado a los cambios culturales, los neoconservadores comenzaron a predecir el fin de los tiempos de modo que los una vez sobrios escritores –como Gertrude Himmelfarb y Robert Bork– empezaron a publicar libros con títulos como On Looking into the Abyss y Slouching Towards Gomorrah.
El nuevo Apocalipsis alcanzó tintes de fiebre en un simposio publicado en 1996 por el diario teoconservador ampliamente leído First Things, editado por el fallecido Richard John Neuhaus. Esta edición especial llevaba por título “The End of Democracy? The Judicial Usurpation of Politics”, en referencia a la decisión judicial sobre un suicidio asistido por un médico. El editorial formulaba las siguientes interrogantes a sus lectores: dado que “la ley, según hace el poder judicial en la actualidad, ha declarado su independencia de la moralidad” y en vista de que, gracias a ese activismo judicial, “el gobierno de los Estados Unidos de América ya no se rige por el consentimiento de los gobernados”, ¿hemos “alcanzado o estamos alcanzando un punto donde los ciudadanos conscientes ya no pueden dar sanción moral al régimen existente?” Por lo tanto: “¿deben considerar sus respectivas respuestas, desde el incumplimiento fiscal a la desobediencia civil y la revolución moralmente justificada”? Plantearse estas preguntas, insistenlos editores, “de ninguna manera es exagerado”.[2]
Esta es la voz de la reacción high-brow, presente en la derecha una década antes de que en los medios de comunicación Glenn Beck y sus profetas de la fatalidad populista comenzaran a sonar las campanas de alerta en contra de las élites educadas, el gobierno y las universidades quienes, en su opinión, encabezan una revolución socialista de terciopelo que sólo los “estadounidenses comunes” podrán evitar. Antes, la alerta apocalíptica corría hacia abajo, no hacia arriba; pero hoy es precisamente la que hace coincidir a las élites del Partido Republicano con el núcleo duro de sus bases. Ambos piensan que el país debe estar “de vuelta”, arrebatándolo a los usurpadores por todos los medios necesarios. Y están dispuestos a apoyar a cualquier candidato sin importar lo provinciano, inepto o fanático que sea con tal de que comparta su imagen sobre la crisis de nuestros tiempos. En los años sesenta, el patricio William F. Buckley bromeaba diciendo que preferiría ser gobernado por las primeras dos mil personas del directorio telefónico de Boston antes que por las facultades de la Universidad de Harvard y del MIT. En 2010, el ex editor de Commentary, Norman Podhoretz, escribió en The Wall Street Journal: “prefiero ser gobernado por el Tea Party que por el Partido Demócrata, y prefiero tener a Sarah Palin sentada en la Oficina Oval que a Barack Obama.” Este es un antiguo alumno de Lionel Trilling. Y no está bromeando.
En este contexto el actual estancamiento de Washington no resulta tan sorprendente. Durante la campaña electoral al Congreso de 2010, los candidatos republicanos (y algunos demócratas) se vieron fuertemente presionados para firmar los documentos de la Americans for Tax Reform: “Taxpayer Protection Pledge”, que los obligaba a oponerse a todo aumento en la tasa mínima de impuestos personales o empresariales y a cualquier límite en cuanto a las deducciones o créditos fiscales que no estuvieran compensados a su vez por otros recortes fiscales. Hasta la fecha, todos –excepto seis representantes republicanos y siete senadores– han firmado aquella nota de suicidio colectivo, por lo que el presidente del grupo, Grover Norquist, ha obtenido casi tanto éxito como el reverendo Jim Jones. Sin embargo, así es como funciona la mente apocalíptica. Convence a la gente de que si derriban todo a su alrededor el Ave Fénix –inevitablemente– resurgirá.
Esta misma fe se ha expresado durante los debates de los candidatos presidenciales republicanos, donde los contendientes compiten por enumerar cuántos organismos abolirán una vez en el cargo (si es que recuerdan sus nombres), cuántos programas podrían recortar o dejar sin apoyos y, finalmente, cuánta fe tienen en el ingenio del pueblo estadounidense para resolver todo por sí mismos una vez que ellos hayan concluido. Lo preocupante es que no se sienten obligados a explicar cómo un gobierno mínimo debe afrontar los retos de la nueva economía global, qué tipo de implicaciones geopolíticas podría haber ni cómo nuestro sistema educativo responderá a esos mismos retos, etc. Apenas si reparten sus propuestas con el despreocupado “What, me worry?” de Alfred E. Neuman.
Todo esto es nuevo y tiene muy poco que ver con los principios del conservadurismo o con el prejuicio aristocrático de que “algunos son aptos y, en consecuencia, deben gobernar a los otros” que Corey Robin ve en la raíz de toda la derecha. No, hay algo más oscuro y antiutópico trabajando aquí. Las personas que saben qué tipo de mundo nuevo quieren alcanzar mediante la revolución son un gran problema; en cambio, aquellos que sólo consideran lo que desean destruir, son una maldición. Leer o escuchar a los nuevos reaccionarios me recuerda a Leo Nafta, el tísico jesuita de La montaña mágica de Thomas Mann, quien vagaba por los pasillos de un sanatorio suizo enfebrecido contra la Ilustración moderna y en busca de discípulos. Lo que enfurecía a Nafta es que la historia no podía retroceder, así que soñaba con una venganza. Hablaba de un Apocalipsis inminente: un periodo de crueldad y de limpieza contra la ignorancia original, después de la cual el hombre surgiría para restablecer nuevas formas de autoridad. Mann no modeló a Nafta a partir de Edmund Burke, Chateaubriand, Bismarck o cualquier otra figura de la derecha europea tradicional. Lo ideó sobre la figura de György Lukács, el filósofo comunista húngaro que alguna vez fue comisario y que odiaba a liberales y conservadores por igual. Un hombre de nuestro tiempo.
NOTAS
[1] “The Mirage: The Long and Tragical History of Post-Partisanship, from Washington to Obama”, The New Republic , 17 de noviembre, 2011.
[2] First Things, noviembre de 1996. En el trasfondo de este rarísimo episodio, ver Damon Linker, The Theocons (Doubleday, 2006), Capítulo 3.
© The New York Review of Books
Posted: June 30, 2012 at 6:18 pm