BOWIE bajo presión
David Miklos
Uno: los ochenta
David Bowie siempre estuvo allí, me dice mi amigo Béla, igual de perplejo que yo ante la súbita desaparición física del músico, acaso el más grande, junto con Dylan, que hasta ayer nos quedaba vivo en la amplia arena del rock. Quiero desmentir a mi amigo, demostrarle que, en mi caso, Bowie apareció de pronto, como una marca tajante en mi existencia, así que viajo un poco en la memoria y rastreo la primera vez que, hasta donde tengo y me alcanza la memoria, lo escuché. Es difícil, porque tengo la cabeza llena de Bowie, de sus canciones y de sus actuaciones en cine, de los cientos de fotografías que he visto de él, de las decenas de personas que colaboraron con él, muchos de ellos músicos de primer orden, como él mismo. Pero haré el intento. Tenía 11 años, era 1982 y se jugaba el Mundial de futbol en España, comenzaba el verano y terminaba mi sexto curso de la primaria, el último, en una escuela a la que entré de emergencia cuando se cerró aquella en la que había pasado los seis años anteriores, una escuela activa de nombre A.S. Neill. Ya había sido gran fan de The Beatles, los había traicionado con The Rolling Stones, luego con Kiss, AC/DC y, finalmente, con ese monumento que es Led Zeppelin; había llorado la muerte de John Lennon el mismo 8 de diciembre de 1980, en la biblioteca de casa de mis padres y, gracias al regalo de un Walkman (aunque no de Sony, sino una de sus tantas imitaciones), había descubierto a Queen en un cassette de demostración que acompañaba al aparato, “Another One Bites the Dust” como canción estelar que me llevó a The Game, disco que escuché hasta el cansancio. Recuerdo que llegó a mis manos un disco solista de Roger Taylor, el baterista del grupo, llamado Fun in Space (1981), y que lo escuchaba sin tregua, en espera de un nuevo disco de Queen tras la banda sonora de Flash Gordon (1981). Ahora que escribo 1981 recuerdo que mi admiración también estaba inclinada hacia Olivia Newton-John, de la que me había enamorado después de ver Grease (1978) y Xanadu (1980, año en que, gracias a Olivia, comencé a escuchar a Jeff Lyne y su Electric Light Orchestra) y, más aún, después de escuchar Physical, aparecido ese año, y conocerla en una rueda de prensa en las oficinas de EMI Capitol en la ciudad de México. Así, pues, con ese bagaje de rock y pop llegué al verano de 1982 y al Hot Space de Queen, uno de los peores discos de la banda y que, apenas puse en la tornamesa, me confundió enormemente: ¿qué clase de canción era “Las palabras del amor”? ¿Por qué “Body Language”? ¿Qué mierda era eso de abrir con “Staying Power”? Vaya, ni siquiera al pasar al lado b el disco se salvaba con “Life Is Real (Song for Lennon)”, canción con la que Mercury, May, Taylor y Deacon le rendían homenaje al baleado John. En esas estaba cuando, al final del disco, sonó la última canción, un platillo, el inicio de una línea de bajo, un tarareo de Freddy y, sin aviso, la majestuosa manifestación de una voz venida de otro mundo, aquella de David Bowie que cantaba “Pressure pushing down on me/ Pressing down on you, no man ask for”. La canción me conmocionó hasta las lágrimas y tuve que ponerla de nuevo, ya no confundido sino incrédulo: era una de las pocas canciones perfectas que, en mis cerca de 12 años de vida, había escuchado. Fue así que me enamoré de “Under Pressure” y de Bowie, que irrumpió en mi vida con esa canción que era un himno al amor, a la amistad, a la gente en la calle, al prójimo y a un mundo por demás complejo en el que si no había empatía estábamos, sin más, fritos. Estábamos en plena Guerra Fría, temerosos todos del estallido de una bomba nuclear (asunto que en Hollywood capitalizarían un año después, en 1983, con The Day After, película más de morbo que de culto, hoy nadie la vería), y yo me preguntaba quién era ese cantante, de quién era esa voz venida de otro mundo y al que, más pronto que tarde, me encontré escuchando sin tregua. En 1983 mi paso de la pubertad a la adolescencia estuvo musicalizado por un disco que aún hoy escucho con escalofríos y emoción: Let’s Dance, esa bienvenida de Bowie a los 80, después de su despedida de los 70 y el Major Tom de “Space Oddity” con Scary Monsters (and Super Creeps) y la fenomenal “Ashes to Ashes”. En Let’s Dance y con la producción de Nile Rodgers y la guitarra principal de Stevie Ray Vaughan (que no del gran Carlos Alomar, menos aún de Mick Ronson o Reeves Gabrles ni del genial Adrian Belew, todos guitarristas que hicieron relucir aún más a nuestro camaleón), Bowie se reinventó de nueva cuenta, ahora sin una gota de maquillaje, y demostró que todo ese New Wave y New Romantic que ahora escuchábamos (hola, Duran Duran y anexas) era una real invención suya, tanto así que, recién iniciada la década, había que darle un revés con canciones como “Modern Love”, “China Girl”, la propia “Let´s Dance” (en su versión extendida) y “Putting Out Fire”, el tema de la película Cat People. Si bien no fue su mejor década, ni la más prolífica, Bowie se las ingenió para dejarnos varios himnos que aún hoy bailamos o escuchamos al borde del abismo, incluidos “Blue Jean” y “Loving the Alien”, otra grandiosa canción espacial aparecida en Tonight (1984), además del tema de la película The Falcon and the Snowman, “This is not America” (1985), interpretada junto con el Pat Metheny Group. De igual modo, Bowie actuó en Absolute Beginners (1986) y compuso una de las mejores y más conmovedoras canciones de su repertorio bajo el mismo título, a la vez que ese mismo año pudimos verlo en la fantástica Labyrinth, en la que apareció la maravillosa Jennifer Connelly, sueño guajiro de cualquiera y menor de edad como nosotros, de la misma edad que nosotros. Si alguien perdía el norte en los 80, siempre podía volver a Bowie para orientarse y entender lo que estaba ocurriendo, comprender porque New Order y Pet Shop Boys sonaban tan bien y porque en Estados Unidos tanto Michael Jackson como Prince eran los reyes más reales de su terruño, acaso los más importantes después de Elvis, todos ellos en diálogo con nuestro Starman inglés. Me recuerdo en la playa, en Mazatlán para ser más preciso, encerrado en mi mundo de sonido con el Let’s Dance en el Walkman (ahora sí uno de verdad), a tres años de su aparición, cuyas canciones me hacían pisar firme en la arena, para luego distraerme con Duran Duran, Billy Idol o aun Mecano, entre el cielo y el suelo, grupos y cantantes que siempre me hacían regresar a Bowie y los riffs de ese disco igual de perfecto que “Under Pressure”. La ventaja de que Bowie no volviera a sacar un disco nuevo sino hasta 1993 (aunque cerró los 80 e inició los 90 con sendos discos de su metálica Tin Machine), cuando nos iniciábamos en la vida adulta, fue que pudimos vivir el “Rock en tu idioma” en todo su esplendor, así como descubrir que en este continente teníamos a otros genios que nos cantaban en español: Gustavo Cerati, que tampoco está más entre nosotros, al frente de Soda Stereo, y Charly García, además del fugaz Luca Prudan a la cabeza pelada de Sumo, tres argentinos sin parangón.
Dos: los dosmil y los setenta
Confieso que vi muy por encima el video de “Blackstar” el día que lo lanzaron a la red. Me gustó lo que escuché, que me recordó al Bowie de Heathen (2002) y de Reality (2003), aunque no le presté mucha atención. Tampoco atendí su disco anterior, The Next Day (2013), aunque me fascinó el juego que en su portada hizo con el glorioso Heroes (1977), ese gran disco de su enorme trilogía berlinesa. Luego Bowie cumplió 69, estrenó “Lazarus” y Blackstar (2016), un disco que abría con la canción del mismo título, cuyo video ya era un clásico, un largo viaje de 10 minutos. Pensé que tendría tiempo de digerir el disco en los meses siguientes, con calma, así como me había ocurrido con los discos más recientes de Bowie: estaba acostumbrado a su presencia, sus creaciones me eran familiares, comprendía su hechura, los sonidos venidos desde finales de los 60 y a lo largo de los 70, esas revisitaciones que el músico hacía a su propia obra, esos guiños a sí mismo y a nosotros, sus escuchas, esos homenajes a los músicos nuevos en los que encontraba inspiración y, de seguro, una miriada de reflejos. Ya luego lo bajo, pensé, y dejé pasar el Blackstar, que no era novedad sino continuación, como descubrir que en mi casa había un cuarto nuevo, pero no desconocido. Y entonces, David Bowie se murió, ayer, la primera noticia que supe apenas me desperté. Lo primero que sonó en mi cabeza fue “5.15 Angels Have Gone”, pero no la puse: encendí la computadora y busqué “Strangers When We Meet”, la encontré, le di play y, sin más remedio, me puse a llorar en plena madrugada, con mi mujer MP y mi hija Anna aún dormidas. Cuando Bowie superó los 80 ya entrados los 90 (no olvidemos que Freddie Mercury, gracia bajo presión, murió en 1991, advenedizo), produjo uno de sus discos más encantadores y renovados, una obra maestra llamada Black Tie White Noise (1993), obra que coincidió con mi mudanza de casa de mis padres a mi primer departamento de soltero, en compañía de Alex, mi amigo más antiguo. Escuchamos el disco hasta el cansancio, siempre maravillados por la novedad de Bowie, por su elegancia, por la abrumadora perfección de sus canciones originales y de sus covers, muy en particular “Nite Flights” de The Walker Brothers, entre los cuales se contaba Scott, otro genio, aunque discreto y luminosamente oscuro. A partir de ese momento, Bowie recobró el aire y estrenó tres discos más antes del final del siglo, dos de ellos indudables obras maestras: el intrincado 1.Outside (1995) –de allí proviene “Strangers When We Meet”– y el visionario Earthling (1997), en el que nos enseñó cómo sería la música del futuro inmediato, la banda sonora del segundo milenio, adelantada, exclusiva para nosotros. Fue entonces, el 23 de octubre de 1997, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que finalmente vi a Bowie en vivo y asustado por los estadounidenses, presa de su pequeña maravilla, aunque esa noche no fue memorable porque finalmente veía al mal llamado camaleón –los camaleones, me temo, somos sus admiradores, que siempre nos adaptamos a su ingenio– sino porque yo estaba a punto de cometer uno de mis más grandes errores vitales, previo aviso de la realidad. Error cometido, entré en una especie de larga noche, me fui de México poco después de que apareciera el Hours (1999) y, lo mismo que Bowie, entré en una especie de pausa existencial, cambiamos de siglo y de milenio, la cara del mundo cambió el 11 de septiembre de 2001 y, en 2002, Bowie nos deslumbró de nueva cuenta con Heathen (2002), disco producido por el Tony Visconti, productor de la mejor obra de Bowie previa a su trilogía de Berlín, productor también de Blackstar, su último (y en el que, según Visconti, buscaban “evitar el rock and roll”, influidos, entre otros, por Kendrick Lamar, la admiración más reciente de Bowie). Durante su última década entre nosotros –década que nos sirvió para terminar de entender su legado, más en particular su obra de los 70: la mejor, con mucho–, David Bowie no sacó más que dos discos: los ya mencionados Reality, a 10 años del The Next Day, y su canto de cisne, Blackstar, meditada y perfectamente bien producida despedida de todos nosotros, los terrícolas: nuestro músico planeó su propia muerte y la volvió obra de arte, genio hasta el último segundo. Ahora puedo decirlo, haciendo eco de lo que me dijo mi amigo Béla: Bowie siempre estará allí. Yo seguiré teniendo la cabeza llena de Bowie, para no decir el corazón, la entraña toda. Y Anna, mi hija, entenderá por qué, hoy, lloré cuando, ya despierta, después de escuchar “Strangers When We Meet” en solitario duelo, le puse “Under Pressure”.
 David Miklos es autor de La piel muerta, La hermana falsa y La gente extraña, así como de Miramar, entre otras novelas. Actualmente es profesor asociado de la División de Historia del CIDE, en donde se desempeña como jefe de redacción de la revista de historia internacional Istor. Es columnista de Literal. Su twitter es @dmiklos.
David Miklos es autor de La piel muerta, La hermana falsa y La gente extraña, así como de Miramar, entre otras novelas. Actualmente es profesor asociado de la División de Historia del CIDE, en donde se desempeña como jefe de redacción de la revista de historia internacional Istor. Es columnista de Literal. Su twitter es @dmiklos.
Posted: January 12, 2016 at 11:24 pm








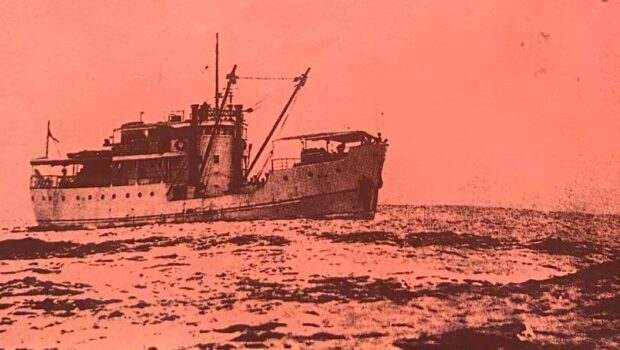



Gracias por esta carta/ensayo sobre el genio David Bowie.