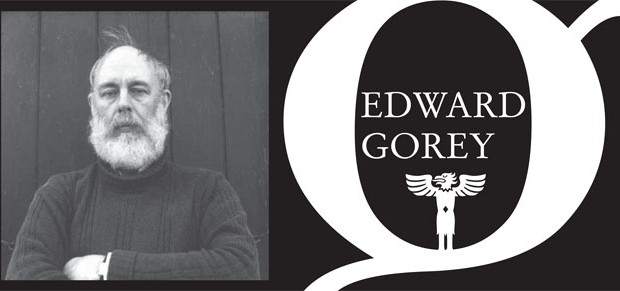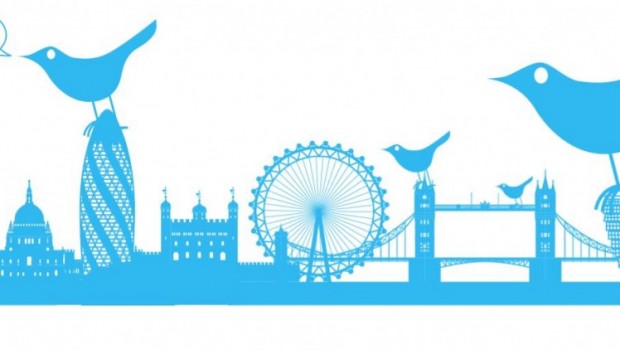Del crepúsculo de los clérigos
Armando González Torres
El nacimiento de un clérigo
El intelectual es un ser mitológico, un ente sincrético que, a lo largo de sus diversas denominaciones y transfi- guraciones, va acumulando distintos carismas espirituales y terrenales: el de la vocación ascética, el del conocimiento experto, el de la sensibilidad e inteligencia superior o el de la facultad visionaria. En Francia, principal cuna y vitrina del intelectual moderno, los ancestros de los intelectuales, es decir los sabios y filósofos agrupados en academias, encarnaron un sacerdocio laico y una fuerza independiente, a medida que los poderes de la Iglesia y la monarquía se erosionaban. A finales del siglo XIX y principios del XX, esta imagen de independencia se consolidó con la creación de un mercado cultural, con la extensión de la oferta educativa y con procesos como la autonomía universitaria. Los intelectuales en la Francia contemporánea se convirtieron, como dice Michel Winock, en un “contrapoder espiritual” que se suponía regido por las nociones de verdad y vida buena, así como por una disciplina contemplativa, sólo interrumpida por una actividad pública orientada al bien común.
Acaso el famoso “Yo acuso…” de Émile Zola, y sus secuelas, resultaron un augurio del papel que desempeñaría el intelectual en la vida de muchos países durante el siglo XX. A partir de ese momento, la participación intelectual, acorde con la noción de autonomía del arte, buscó reputarse como una fuerza moral, que apuntaba al bien común, aunque equidistante de los imperativos del Estado o las iglesias. La representación que ofrecía el intelectual no era sólo una representación política (aunque practicara la militancia), sino una intervención analítica y moral capaz de alertar la conciencia y resguardar la dignidad y los derechos inalienables del individuo. Así, con el tiempo el término intelectual, a despecho de su inicial sentido peyorativo, adquiriría el significado de custodias que tutelaban los más altos valores humanos y de guías que orientaban en las más diversas tribulaciones, desde los dilemas de conciencia hasta las encrucijadas históricas.
Clérigos y orgánicos
Si bien a lo largo del siglo XX, el intelectual adquirió diversos rostros, los dos arquetipos descollantes fueron el llamado “independiente” y el “comprometido”. El intelectual independiente, el clérigo delineado por Julien Benda, pertenece a esa tradición que predica la autonomía, que no aislamiento, de la cultura respecto de la política. Benda sostenía que si el clérigo participaba en política debía hacerlo a nombre de valores universales y con perspectivas que lo apartaran de las circunstancias y los partidos. Era una paradójica invitación a intervenir en la política desde un campo no político, donde la neutralidad radicaba en una posición profesional que debía forzosamente derivarse en integridad personal. Por su parte, el intelectual comprometido, ante su percepción de un cambio social inminente y la crisis del concepto de alta cultura, pretendía ser no sólo productor de ideas u objetos artísticos, sino portavoz y agente activo de las transformaciones, mediante su conocimiento y desciframiento, científico o intuitivo, del devenir de la historia. El intelectual comprometido alcanzaba mayor relevancia en momentos de efervescencia y expectativas de cambio y, por ejemplo, tras la revoluciones, rusa, china o cubana se generaron sucesivas oleadas de euforia, que auguraban la feliz fusión del saber con la acción y de la clase intelectual con el pueblo. Si bien hubo intelectuales de muy distinta procedencia profesional, habitualmente el escritor era el representante más visible del intelectual independiente o comprometido y, en diferentes épocas y países, autores como André Gide, George Orwell, Jean Paul Sartre, André Malraux, Albert Camus, Octavio Paz o Milán Kundera participaron en los debates más importantes y fueron punto de referencia en la discusión moral y política. El activismo intelectual, tanto de comprometidos como de independientes, sirvió para crear importantes fuerzas de opinión no sólo nacionales sino trasnacionales que libraron batallas políticas específicas, promovieron valores y nutrieron una amplia agenda de política dentro de la arena mundial de la cultura.
Al final de cuentas, la querella entre estos dos tipos de intelectuales, se reducía a la ideología, pues, en mayor o menor medida, ambos se concebían representantes de una verdad abstracta o una razón histórica y se reservaban una función casi profética. En el balance de la participación de estos dos arquetipos en las tribunas del siglo XX, pueden encontrase lo mismo actos heroicos que abominaciones, ejemplos de lucidez y sacrificio que muestras de fanatismo, intervenciones imprescindibles que protagonismos. Porque, más allá de la mitificación, el intelectual es un individuo que, como cualquier otro, tiene intereses, convicciones y prejuicios y adopta sus decisiones éticas o políticas en un entorno con fallas de información y objetivos en conflicto.
El crepúsculo de los clérigos
Hoy, tanto la idea heroica como el horizonte utópico que sostenían estos dos grandes arquetipos han desaparecido y, tras la resaca del fin de las ideologías, lo que podríamos llamar el intelectual con mayúsculas se ha difuminado en un panorama más amplio de especialistas, con ofertas de información, interpretación y sentido que compiten entre sí. Por un lado, con la extensión de la educación superior se multiplicó el número de intelectuales por “certificación” (profesionistas, académicos), dejando en minoría a los intelectuales por “vocación” de antaño (escritores, artistas). Al lado de esta muerte natural del generalista, su autoridad moral y sinceridad ha sido socavada, a veces por sus propios excesos, a veces por el escepticismo académico y social. La obra de Pierre Bourdieu, con su extensiva sospecha sobre las prácticas intelectuales como estrategias para la acumulación de poder y bienes simbólicos, es ilustrativa de este clima de ideas.
El prestigio intelectual se bifurca hoy en dos vías muy lejanas, que a veces llegan a encontrarse: la academia y los medios; el capital curricular o el atractivo de la notoriedad. Por un lado, los avances en el conocimiento y la especialización hacen más compleja y restringida la tarea de opinión y muy a menudo la discusión de materias públicas fundamentales se remite a espacios académicos y gremios de expertos. En un extremo contrario, se ha multiplicado la variedad de individuos capaces de influir a través de los medios y que van desde el conductor de noticiarios hasta el académico asimilado al mundo mediático pasando por las diversas personalidades de la farándula artística y deportiva. Así, en los espacios de debate público, se reúnen no tanto intelectuales como personalidades que, con el pretexto de la pluralidad del diálogo, propician también la espectacularidad del acontecimiento. El prestigio y el brillo social de la inteligencia en acción se desplazan a otros actores y, sobre todo, a otras instancias, donde importa menos el valor analítico y la argumentación y más la imagen y la comunicación no verbal. Así, entre las discusiones cerradas de los pares y las discusiones escenográficas de los muy impares, la conversación pública puede llegar a extremos de esoterismo o de superficialidad. En todo caso, para bien o para mal, la opinión del intelectual ya no es atendida como la voz oracular que habla en nombre de la historia o los valores universales, sino como una voz más en una polifonía democrática a menudo discordante y desconcertante. No es raro que en tal contexto los intelectuales deseosos de abanderar las grandes causas sufran periódicas crisis de identidad y que, desplazadas por otras formas de interlocución y gestión, ciertas modalidades de intervención pública del intelectual de viejo cuño disminuyan su resonancia.
Transfiguraciones del intelectual mexicano
En pocas regiones, como en América Latina, los intelectuales llamados generalistas, adquirieron tal influencia en la vida pública. Frente a instituciones y tradiciones débiles, clases políticas iletradas y servicio público deficiente, el profetismo intelectual resultaba más fácil de arraigar y podía despertar poderosas pasiones y energías sociales. Particularmente en México, los intelectuales forman parte de una añeja tradición activista que viene desde Sor Juana, pasa por los letrados jesuitas, adquiere nuevos bríos con los intelectuales de la Reforma y se consolida en el siglo XX. Los intelectuales cumplían una función extensiva: tribunos, jueces, planificadores, publicistas y, en especial, después de la Revolución de 1910, el intelectual tendió a identificarse con una misión espiritual y cultural común y con una necesidad de forjar patria. Los requerimientos de edificación nacional, la escasez de opciones laborales o la simple fascinación por el poder propiciaron una relación estrecha entre el estamento intelectual y la clase política. A lo largo de los regímenes posrevolucionarios, la figura del político que construía proyectos de nación se asoció a la del líder intelectual, que erigía tradiciones y creaba instituciones culturales, modulaba el gusto y la sensibilidad del pueblo y reivindicaba y actualizaba la cultura nacional. De este modo, aunque no faltaban los marginales irredentos, la colaboración con los fines del Estado y la patria constituía una alternativa legítima en el mundo de la cultura y muchos escritores eminentes fueron servidores públicos.
La represión al movimiento estudiantil de 1968 pareció desacreditar esta noción y polarizó las posiciones entre los integrantes de la República de la Letras. De manera mucho más clara se plantearon las disyuntivas entre el intelectual independiente y el intelectual comprometido y la inteligencia se dividió y se enredó en un largo diferendo. Es sabido que las tensiones ideológicas de la Guerra Fría, exacerbadas en México después del 68, encontraron en el campo cultural uno de los pocos canales de expresión y que los debates se expresaron en las principales instancias de diálogo cultural. Los años posteriores al 68, fueron una etapa de desconcierto en la que los intelectuales debatieron sobre su identidad y se enfrentaron ya a los guiños de un Estado con ansias endémicas de legitimación y deseoso de volver a rodearse del lustre de la inteligencia, ya a las tentaciones de la violencia revolucionaria. Hasta la muerte de las ideologías, la pugna iniciada en los años setenta osciló entre el enfrentamiento de valores, la querella ideológica y la pelea por dineros y espacios de influencia.
Actualmente, como ocurre en otras latitudes, el hombre de letras, prototipo del intelectual de antaño, ha disminuido paulatinamente su protagonismo en la vida pública. La desacralización de la historia viene acompañada de la desacralización del intelectual, sus antiguos gestos parecen paródicos frente a las nuevas circunstancias, su altruismo y vocación dudosos, sus competencias limitadas (difícilmente un escritor puede competir a la hora de opinar de la actualidad con un politólogo, a menos que deje de escribir). En particular, merced al largo proceso de evolución democrática que ha vivido el país, la política ha adquirido preeminencia y hoy son los politólogos, los economistas, los sociólogos, los diseñadores de imagen o los encuestadores quienes encarnan una nueva especie intelectual que mezcla varias supuestas cualidades, como la neutralidad profesional, el conocimiento experto y la proyección mediática. En este cambio, aunque ha desaparecido una forma de mitificación, se vislumbran nuevos anti-valores, rutinas, comodidades y reflectores que amenazan la inteligencia.
La actividad intelectual en México, pues, se ha desempeñado en un entorno ambivalente: por un lado, propenso a ejercer el culto a la personalidad intelectual; por el otro, plagado de amenazas y tentaciones provenientes no sólo de factores como el poder político, sino de diversos vicios e inercias de la propia inteligencia, desde el síndrome contestatario hasta la “empleomanía” pasando por el caciquismo que reproduce los vicios del poder en el dominio de la cultura. Sin embargo, aun en medio de esos peligros, los intelectuales a menudo han planteado preguntas fundamentales y han contribuido a afilar el albedrío ciudadano. De modo que en los escritores e intelectuales públicos mexicanos no deben buscarse héroes irreprochables, pero sí paradigmas creativos y humanos, presencias entrañables o incómodas, que han sido artífi- ces de la educación cívica y sentimental y que orientan tanto con sus virtudes como con sus errores.
Posted: April 13, 2012 at 9:48 pm