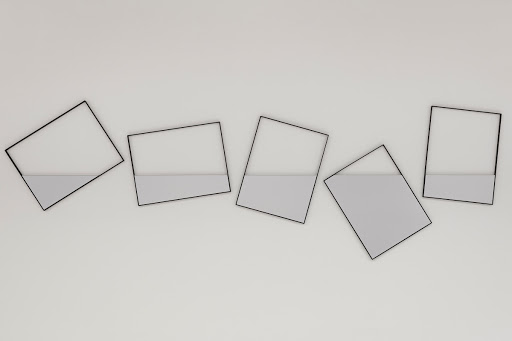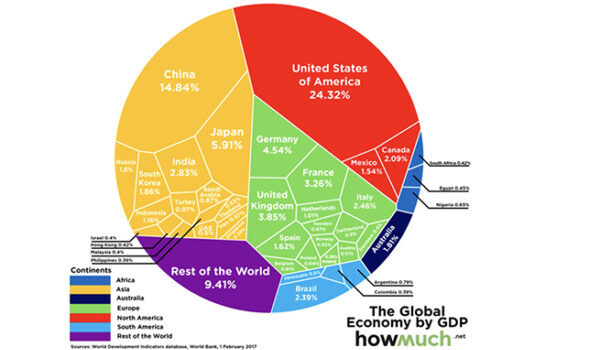Disidentes (2)
Adriana Díaz Enciso
El bosque
He regresado al bosque. Hablaba en mi entrega anterior del bosque de Epping, al nordeste de Londres, defendido por William Morris de la obsesión civilizatoria por domesticarlo todo. Regresé en el otoño, sola y acompañada, afrontando el lodo tras los días de lluvia. Me asomé, con miedo de perderme, a la antecámara de un laberinto de robles, hayas y carpes (hornbeams, el nombre en inglés de estos últimos, es mucho más dúctil para la imaginación, sinuoso como sus ramas que parecen a punto de abrazarte, y no necesariamente con cariño, como en los bosques de los cuentos). He visto el bosque en la bruma, y también bajo el sol dorado de octubre. Me he adentrado por las rutas que han marcado otros al paso de siglos, entre el verdor y sus sutiles cambios, bajo los ocres y amarillos de las hojas que a ratos se vuelven carmesí.
Para la víspera de Todos los Santos, una instalación en el centro de visitantes (ubicado en el antiguo pabellón de caza mandado construir por Enrique VIII) sugería portales entre vivos y muertos con voces que regresaban obsesivamente al bosque del que surgieron, figuras encapuchadas, trozos de madera tallados con las formas del ogham, alfabeto celta íntimamente relacionado con la vida de los árboles y que nosotros apenas podemos descifrar. Por la ventana veía desdibujarse en la niebla las siluetas de árboles, gente, perros, algunas vacas, y había algo sobrecogedor en esa sombría belleza, en la invocación del misterio que es todo bosque, tanto sobre la tierra como en la imaginación.
Otro día, frío pero radiante, una amiga me explicaba que su pareja, que creció en esta área, se niega a volver al bosque desde que dos amigos suyos fueron asesinados en los años setenta. Apenas adolescentes, sus cadáveres fueron encontrados en la espesura.
El contraste entre belleza sublime y amenaza es una curiosa dislocación en la percepción del mundo; en sus intersticios se encuentra el significado de todo aquello que buscamos pese a no saber muy bien qué es. Durante mis visitas al bosque de Epping trato de recordar que empecé a venir aquí tras los pasos de Morris, decidida a escuchar a las voces libertarias que se han alzado a lo largo de la historia del Reino Unido como un punto de apoyo para sostener la esperanza en medio de una crisis política deprimente y vergonzosa. Pero el bosque me va ganando; me hipnotiza, me arrebata y me da miedo. Me hace feliz también, y me pregunto dónde está el punto de intersección entre nuestra condición de animal social y las íntimas respuestas del alma ante el paisaje.
El laberinto
Regreso entonces a Strange Labyrinth, el libro de Will Ashon del que hablaba también en mi entrega anterior, donde ambos filamentos de la experiencia humana se entrecruzan.
El libro de Ashon –y su exploración misma del bosque de Epping– empieza como una crisis personal, intensa pero de lineamientos vagos. En el transcurso de crisis y escritura, Ashon va tropezando con una multitud de hombres y mujeres que, sacudidos por sus propios trances, han atravesado este bosque en pos de lo que él mismo admite buscar: refugio, magia, un escape. Estos encuentros conforman un retrato vívido de la historia de la disidencia en Inglaterra –o, como rectificara Ashon en una entrevista, de su contracultura. Dicha historia gira alrededor de dos ejes: la tierra, y el arte. Los personajes que atraviesan el terreno de libro y bosque (sembrado de señas contradictorias, pistas falsas y ambigüedad), tienen en común el haberse reinventado en algún momento de su vida. En palabras del autor, “utilizaron el bosque no nada más como el sitio sino como el crisol de esta transformación alquímica. Al hacerlo, volvieron a imaginar el mundo”. Es esa capacidad camaleónica de ocultarse y revelarse a la vez lo que impulsa a Ashon, en el formidable intento de escapatoria que es Strange Labyrinth, a seguirlos.
Vemos así pasar al escultor Jacob Epstein, a principios del siglo XX, buscando formas de animales en los árboles; a su esposa Margaret como una bruja consumada que conjura las fuerzas primitivas del bosque, y sus inusuales arreglos maritales, que involucraban siempre a más de dos personas (el tema del sexo en el bosque, gozoso o deprimente, libre o forzado, aparece también intermitentemente en el libro). Nos cruzamos con el actor cómico, autor y director Ken Campbell, bufón inspirado y radical del siglo XX que llamaba a los actores a dejar de ser “los juguetes castrados y subvencionados de la clase media” y volver a su origen de pillos, parias, vagabundos y gitanos; con la poeta renacentista Mary Wroth, en cuya corona de sonetos, que da título a Strange Labyrinth, Ashon ve cifrado el proceso infinito de transformación alquímica, y con Wally Hope, filósofo underground y fundador del festival de Stonehenge: un hippie. (Como veremos, Ashon tiene una compleja fobia a los hippies, que también sufrirá una metamorfosis). El final de Hope es terrible: mentalmente destruido por la medicina psiquiátrica, institucionalmente “decapitado”. En él, Ashon reconoce a uno de los muchos soñadores que se desvían del eje central de la cultura inglesa, y terminan mal. Por supuesto, vemos también al poeta John Clare, enredado en su constante lucha por reinventarse, por escapar de la trampa que le es impuesta con la etiqueta de poeta campesino y, en el nivel político y social, de las brutales consecuencias de los cercamientos de las tierras comunales, que le arrebataron su libertad y su medio de vida y lo precipitaron a la locura. Es ya legendaria la caminata de cuatro días que emprendió Clare, sin un centavo en la bolsa, durmiendo en la espesura y comiendo hierba, cuando, en 1841, escapó del asilo para enfermos mentales de High Beach, entonces al borde del bosque de Epping, buscando el camino de regreso a su hogar.
El final de Clare fue brutal también, y despierta en Ashon una respuesta visceral. Le enoja lo que identifica como la pasividad del poeta, “un fugitivo que vivía en el miedo”. En la lógica por momentos fracturada de su propia crisis, identifica a Clare como un hippie, y añade: “Me regresó a mi odio hacia los hippies, que era, supongo, odio hacia mí mismo”. Ashon empezó a escribir este libro imaginando el bosque como “un lugar donde podría escabullirme del miedo”, y le enfurece que Clare, en su propio intento de escapar, haya sucumbido. Esta visceralidad recorre el libro entero. Conviviendo en delicada armonía con la erudición y el rigor investigativo, es una de sus virtudes, y hace de Strange Labyrineth, más que un libro, un hechizo que el autor formula, vacilante, para descubrir si la magia que busca existe.
Will Kemp, el legendario payaso shakespeareano, también pasa por estas páginas en una correría delirante no exenta de desafío: su Nine Daies Wonder, atravesando el bosque de Epping al inicio de su jornada de Londres a Norwich, seguido por multitudes, bailando la tradicional danza Morris. Acababa de dejar, tras un desacuerdo, a la compañía teatral de Shakespeare, Lord Chamberlain’s Men. Kemp murió en la pobreza, su registro fúnebre en la iglesia resumido en las palabras “Kempe—un hombre”. En Strange Labyrinth, Shakespeare mismo termina encarnando a la respetabilidad, una de las jaulas de las que Ashon ansía escapar, aun cuando lo que va encontrando en sus indagaciones es que la subversión raramente termina bien para quienes encuentran en ella la única forma digna de vida.
La batalla ha sido, a lo largo de los siglos, tanto individual como colectiva. En este libro encontramos también, por ejemplo, a los Waltham Blacks, cuadrilla que, en el siglo XVIII, se levantó contra los terratenientes, y ciertamente no la única que ha intentado hacer justicia por su cuenta: el libro de Ashon es, entre otras cosas, una radiografía de la historia de la codicia en Inglaterra, y los destinos de algunos de los que se han atrevido a alzar la voz contra ella. Los Waltham Blacks, cuya meta era “hacer justicia, para asegurarnos de que los ricos no insulten ni opriman a los pobres”, terminaron todos ahorcados.
Un arco en el tiempo nos lleva a Penny Rimbaud y Gee Vaucher, de la legendaria banda punk y colectivo de arte Crass, quienes viven hoy día en una comunidad en el bosque. Rimbaud cautiva a Ashon por la honestidad con que enarbola su anarquismo y pacifismo; le conmueve además su búsqueda perpetua de la verdad y la belleza y, más aún, “el hecho de que pudiera decir esas palabras sin tener que ironizar”. En este nuevo Rimbaud, Ashon se encuentra con una amalgama discordante, casi anatema: un punk-hippie, y el estallido de esta contradicción alimenta buena parte de la búsqueda existencial en su libro. Más adelante, la ambigüedad en el camino de la subversión alcanza un clímax en la fascinación que ejerce sobre él Mick Roberts, mejor conocido como “Old Mick”, eco-activista que alcanzó fama de héroe en los años 90, durante la defensa de Claremont Road ante el proyecto de construcción de una autopista que terminaría atravesando el bosque y destruyendo comunidades aledañas. En Old Mick encontramos simultáneamente al héroe, al valiente, al delincuente y al embustero. Su intrepidez, su desconocimiento de todo límite, bien pueden ser sus más altas virtudes o un signo de locura –como ya hemos visto, la locura ronda en estas páginas a los héroes del bosque de Epping.
La locura y, a menudo, la ilegalidad. En un punto de su narrativa, Ashon afirma que no quiere detenerse en los personajes más comúnmente asociados con este bosque: William Morris y el bandido dieciochesco Dick Turpin, pero termina dedicándole amplio espacio a este último. No así a Morris, quien le parece demasiado respetable. Aunque Turpin, pese al glamour del forajido, no le parece suficientemente respetable, su figura lo lleva a una interesante reflexión sobre sus propios temores. El miedo es uno de los demonios que Ashon busca exorcizar durante su aventura por el bosque, y entre sus múltiples manifestaciones, la del miedo a la ley y a la autoridad es mayúscula. Apunta entonces a la doble función del bosque en el imaginario colectivo: si los caballeros de la leyenda arturiana van al bosque para perderse, los bandidos van ahí a esconderse.
La fascinación de nuestro autor por la osadía del bandido no es tanta, sin embargo, como para que no pueda desmitificarla de inmediato: su relación de los múltiples y atroces crímenes de que también ha sido escenario el bosque de Epping a lo largo de los siglos es suficiente para arrancarle todo barniz novelesco: “No hay nada que aprender, excepto que un escondite es moralmente neutro y, si puede ser utilizado para guarecer a artistas e inconformes, también puede ser utilizado para ocultar asesinos y cadáveres.” Esta capacidad de Ashon de caminar por la cuerda floja de la ambigüedad (psicológica, filosófica, moral) nos obliga, al leerlo, a internarnos por ese laberinto sin ninguna guía, y resolver los conflictos que suscite como mejor podamos. “Las historias”, dice, “suelen ser enantiodrómicas. Pueden moldearse para que sean aleccionadoras o liberadoras, subversivas o conservadoras, y no siempre resulta claro cuál es cuál, mucho menos cuál es preferible.”
En ocasiones, la frontera entre represión y subversión es más sutil. Ashon nos regala con un conmovedor retrato de T.E. Lawrence, el famoso “Lawrence de Arabia”, queriendo escapar también de una vida de subterfugios e imposturas, viviendo en el bosque de Epping un amor platónico con el maestro y metafísico Vyvyan Richards, e imagina a los dos amantes unidos, sobreponiéndose al miedo en el escondite perfecto, en un momento de plenitud que no fue parte de su historia. Otros espíritus son más asertivos en su búsqueda de la libertad, como Millican Dalton, “profesor de aventuras” y explorador que, a inicios del siglo XX, dejó su trabajo para dedicarse “a la búsqueda del romance y la libertad”, afirmándose en el trayecto como pacifista y vegetariano, y que a menudo acampaba en el bosque y enseñaba a los niños a trepar a los árboles.
Cercamientos
Si en la aventura y el acto escapista Ashon busca una elusiva respuesta a su crisis personal, las circunstancias que rodean a los protagonistas de su indagación –en particular las reflexiones de Penny Rimbaud– lo llevan a identificar el cerco a la libertad en su dimensión más amplia, que empieza, en la historia del bosque, con los cercamientos de las tierras comunales, y cuyo nombre más familiar es capitalismo. Son constantes en Strange Labyrinth las menciones de Mansion House, en el centro financiero de la capital inglesa, residencia del Lord Mayor de Londres y sede de la City of London Corporation, a cuyo cargo está la administración del bosque de Epping. Símbolo todopoderoso de dinero y comercio, su carácter siniestro se vuelve manifiesto hacia el final del libro. Esta corporación, de origen tan antiguo como incierto, sin estatutos ni constitución conocidos, está sin embargo oficialmente a cargo de “proteger y promover los servicios financieros de la ciudad”, “promover libertad y liberalización financieras y dar esas batallas en todo el mundo”. Ashon cita al activista medioambiental George Monbiot, para quien el nombre verdadero de esta corporación es Babilonia, y al padre William Taylor, que la califica como “un demonio inteligente y peligroso”, cuyo poder es muy probablemente mayor que el de Westminster.

Irónicamente, tras una complicada historia de alianzas y venganzas políticas, la City of London Corporation adquirió lo que ahora nos queda del bosque de Epping y, destruyendo los cercamientos que habían querido imponer en él antiguos aristócratas, se convirtió en su defensora, garantizando por ley que el bosque permanezca abierto a todos “para la recreación y gozo del pueblo”. Entre las muchas contradicciones y zonas de ambigüedad que Ashon identifica y navega en este libro, ésta resulta crucial. Cito: “Pero, si vamos a tratar todo esto como un motivo para ver el bosque como una especie de zona de liberación, hay un problema. El bosque de Epping es gobernado por un demonio, una antigua organización no elegida comprometida a exactamente el tipo de liberalización que cercó la tierra hace doscientos años y provocó la crisis económica mundial durante los últimos diez; el tipo de centro neurálgico ideológico thatcherita que aplastó a la izquierda en los años 80. En este caso, los 1880, o los 1780, o los 1380, cuando el Lord Mayor, William Walworth, mató a Wat Tyler (un hecho conmemorado por un vitral en la sede de la Corporación, Mansion House), o los 1080 u 880 o alguna otra época antes de que nadie hubiera siquiera considerado la idea de que liberalización era una palabra para permitir que las corporaciones hicieran lo que quisieran: una palabra para permitir y alentar toda restricción de acceso al espacio –físico, intelectual, psíquico, emocional– inducida para ganancia personal. Nada de esto debería sorprendernos. El bosque era tierra del rey, forestare significa excluir. El bosque mismo era una especie de cercamiento, aunque uno lleno de brechas y beneficios involuntarios. Y qué adecuado, en realidad, que el control de esa tierra haya pasado a los reyes de las Finanzas y del mercado libre.”
Reproduzco esta cita extensa porque sintetiza los múltiples niveles de experiencia y análisis que alientan Strange Labyrinth. El Wat Tyler a que alude fue, por cierto, líder de la revuelta campesina de 1381.
Hacia el final del libro, Will Ashon regresa a Penny Rimbaud y a esta temprana manifestación del capitalismo en los cercamientos y en la restricción de todas las dimensiones de la vida humana. Rimbaud señala a Descartes. He ahí el origen de este demonio, y “de toda la banalidad y desperdicio de nuestra cultura” (condena, por cierto, que William Morris, “respetable” a su pesar, ya había hecho con apasionada elocuencia). La caída cartesiana está en “la fetichización de la perfecta geometría, la línea recta”: todo lo que el bosque, y el laberinto, no son. Ese es el cercamiento en el que seguimos viviendo en la cultura occidental, con nuestro consumismo, el statu quo que apenas nos molestamos en cuestionar y que significa la ocupación incluso de nuestra imaginación, hasta que, dóciles, aprendemos a vigilarnos a nosotros mismos. En este patético panorama se asfixian nuestros intentos, bien intencionados pero endebles, de volver a conectarnos con todo lo que hemos perdido. Y fallamos. Ashon se reconoce en la trampa, temiendo correr en círculos en su intento de escapar.
La siguiente cita deja claro por qué Penny Rimbaud y Gee, los punk-hippies del bosque de Epping, son tan atractivos para el autor: “Sabía, sin siquiera pensar en ello, que estas eran buenas personas, dignas de confianza, tratando de avanzar en sus vidas de manera honorable”. Y entonces habla de un tiempo de rebeldía, en la década de 1980, “cuando realmente pensábamos que íbamos a ganar”, igual que había sucedido en los años sesenta. Luego llegaría la amargura de saber que habíamos perdido. (El “nosotros” aquí incluye a todos los que hemos deseado una y otra vez un mundo mejor, en el que sea la humana una aventura digna.)
El dolor de haber perdido… ¿qué hacemos con eso? (Escribo estas palabras tras conocer el resultado de las elecciones recientes en el Reino Unido. Como temíamos, La Bestia innombrable sigue en Downing Street.) La serenidad de Penny Rimbaud, tras luchar contra sus propios demonios y encontrar la filosofía zen, ofrece una perspectiva más amplia que abarca el dolor, el miedo y el fracaso, pero también los rebasa. Quizá porque, más que amplia, esa perspectiva es infinita.
Conjuro
Strange Labyrinth fue, al principio, una invención; un libro que Ashon decía estar escribiendo mientras exploraba el bosque, aunque no fuera cierto, como una justificación de su existencia. La escritura real nació de esa conciencia de estar perdido. “Me convencí a mí mismo… de que esta empresa en y por sí misma, podría de alguna manera salvarme.” Pese a partir de un contexto escéptico y racionalista (el nuestro, mutantes del siglo XXI), el autor busca esa salvación en la magia. Pero Ashon no cree en la magia (o al menos no al inicio de su empresa). Con insobornable honestidad intelectual, avanza entonces buscando algo que quiere menospreciar por no creer en su existencia, a la vez que siente el dolor de su falta de fe. Creer significa entonces una especie de desesperada autotrascendencia: “Estaba buscando magia, buscándola en todas partes, un salto misterioso más allá de mi propia existencia, algo en lo que no creía”. Su libro, hay que decirlo, es divertidísimo, pero es también profundamente doloroso. No es banal que empiece citando a Dante en la Divina Comedia: “A mitad del camino de la vida/ en un bosque oscuro me encontraba”, ni que vuelva suya más adelante la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz.
Son pocos los autores que se atreven a abrirse el pecho con tanta franqueza; de ahí la sinceridad, belleza y gracia (en los varios sentidos de la palabra) de su libro, que es también espejo de una forma muy inglesa de la desolación. En su búsqueda de la magia, considera que los autores que le temen están “atorados”, pero a los que creen que la han dominado los califica de “aburridos”. Los personajes que a él le atraen, y que desfilan por las páginas de su libro, no pertenecen a ninguno de estos grupos. El cómico Ken Campbell, por ejemplo, “no se dedicaba a aprovechar la magia, ni a ponerse en guardia contra ella, sino a liberarla”. El libro de Ashon es un profundo cuestionamiento del individuo creativo que no logra ahuyentar la sospecha de que la imaginación solamente es real para el verdaderamente marginado, para aquel que se rehúsa a permanecer en prisión o cercamiento alguno establecidos por la sociedad. La pregunta duele, claro, porque nunca hemos estado seguros de que esa suprema libertad sea posible.
Los excéntricos personajes que encuentra a su paso (real y figurativo) por el bosque de Epping hechizan al autor porque parecen encarnar esa posibilidad. Ya hemos hablado del eco-activista y quizá delincuente Old Mick, en cuya probidad Ashon quiere creer, con la esperanza de que sea una forma del “dios salvaje de lo ilimitado” que está buscando. Más tarde habla del Rey Arturo, aventurero en motocicleta al que un día, según cuenta, le fue revelado ser la encarnación de Arturo Pendragón, Rey de Inglaterra. El Arturo de nuestros tiempos es fundador de su propia orden druida, y lleva colgada del cinturón la espada Excalibur (la que se usó en la película del mismo nombre). Excéntricos como estos no viven necesariamente en el puro reino del delirio; este Arturo, por ejemplo, parece tener muy claros los principios del activismo ecológico. La leyenda arturiana está profundamente arraigada en la psique inglesa (y volvemos a Morris, quien compartía la fascinación), y el autor de Strange Labyrinth está abierto a explorar las manifestaciones contemporáneas de los mitos de esta cultura, cuyas raíces son inextricables del presente. Pero las discordancias son también profundas, y Ashon no se deja engañar, ni siquiera por su propio deseo de ser, quizá, engañado. Como toda noche oscura del alma, este territorio es uno que tiene que atravesar a solas, y ninguno de estos probables o improbables héroes va a mostrarle el camino.
A lo largo del libro veremos a Ashon trepar árboles, luchando no nada más contra su miedo sino también contra el sentido del ridículo. Lo acompañamos en la meticulosa preparación del encantamiento final: pasar una noche entera en un árbol del bosque de Epping, con la esperanza de lograr así canalizar no solamente su propio miedo, sino el que percibe en el aire, en el ámbito social y político. Se prepara, aún si en el fondo no cree en la transformación. Aunque a menudo arranca carcajadas del lector, la empresa es hondamente conmovedora, pues quizá no exista fe mayor que la de avanzar por el bosque oscuro pese a la falta de fe. Titubeando, siempre al borde de la caída (y hay caídas, algunas literales), Ashon decide entregarse a su miedo y, a través de éste, a un sendero posible para alcanzar no nada más su integridad, sino la totalidad. La pregunta existencial tras este acto de valentía es la de qué tipo de artista quiere ser; si el que asesina a una parte de sí mismo para avanzar por la vía recta y la obra “acabada”, o el que tiene la valentía de elegir aquello que no tiene conclusión. Como la corona de sonetos de Mary Wroth, que para él tienen un contenido inequívocamente místico.
Las últimas páginas del libro, cuyo desenlace no revelaré aquí, son un hermoso y efectivo encantamiento contra el cinismo. No nos sorprende encontrar al final una cita del autor Curtis White, que da voz a su convicción de que el romanticismo aún alienta entre nosotros. Strange Labyrinth nos guía de manera anárquica por un laberinto que culmina en el reencuentro con el romanticismo desde las ruinas y entelequias de un siglo desolado, y por eso, pese a ser un libro tan doloroso, ha sido una de las lecturas que más me han llenado de esperanza en mucho tiempo.
Por eso busqué a Ashon. La entrevista que le hice en el verano será el contenido de una siguiente entrega.
 Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo y Odio, los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía (Pronunciación del deseo, Sombra abierta, Hacia la luz, Estaciones, Una rosa y Nieve, Agua). Es también autora de la novela aún inédita Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas Proféticos de William Blake.
Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo y Odio, los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía (Pronunciación del deseo, Sombra abierta, Hacia la luz, Estaciones, Una rosa y Nieve, Agua). Es también autora de la novela aún inédita Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas Proféticos de William Blake.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: January 21, 2020 at 9:33 pm