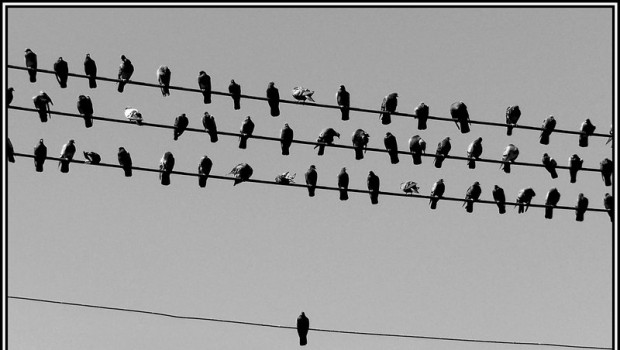El 34
Alejandro Zambra
Los profesores nos llamaban por el número de lista, por lo que sólo sabíamos los nombres de los compañeros más cercanos. Lo digo como disculpa: ni siquiera conozco el nombre de mi personaje. Pero recuerdo con precisión al 34 y creo que él también me recordaría. En ese tiempo yo era el 45. Gracias a la inicial de mi apellido gozaba de una identidad más firme que los demás. Todavía siento familiaridad con ese número. Era bueno ser el último, el 45. Era mucho mejor que ser, por ejemplo, el 15 o el 27.
Lo primero que recuerdo del 34 es que a veces comía zanahorias a la hora del recreo. Su madre las pelaba y acomodaba armoniosamente en un pequeño tupperware, que él abría desmontando con cautela las esquinas superiores. Medía la dosis exacta de fuerza como si practicara un arte dificilísimo. Pero más importante que su gusto por las zanahorias era su condición de repitente, el único del curso.
Para nosotros repetir de curso era un hecho vergonzante. En nuestras cortas vidas nunca habíamos estado cerca de esa clase de fracasos. Teníamos once o doce años, acabábamos de ingresar al Instituto Nacional, el colegio más prestigioso de Chile, y nuestros expedientes eran, por tanto, intachables. Pero ahí estaba el 34: su presencia demostraba que el fracaso era posible, que era incluso llevadero, porque él lucía su estigma con naturalidad, como si estuviera, en el fondo, contento de repasar las mismas materias. Usted es cara conocida, le decía a veces algún profesor, socarronamente, y el 34 respondía con gentileza: sí señor, soy repitente, el único repitente del curso. Pero estoy seguro de que este año será mejor para mí.
Esos primeros meses en el Instituto Nacional eran derechamente infernales. Los profesores se encargaban de decirnos una y otra vez lo difícil que era el colegio; nos instaban a arrepentirnos, a volver al liceo de la esquina, como decían de forma despectiva, con ese tono de gárgaras que en lugar de darnos risa nos atemorizaba.
No sé si es preciso aclarar que esos profesores eran unos verdaderos hijos de puta. Ellos sí tenían nombres y apellidos: el profesor de matemáticas, don Bernardo Aguayo, por ejemplo, un completo hijo de puta. O el profesor de técnicas especiales, señor Eduardo Venegas. Un concha de su madre. Ni el tiempo ni la distancia han atenuado mi deseo de venganza. Eran crueles y mediocres. Gente frustrada y muy tonta. Obsecuentes, pinochetistas. Huevones de mierda.
Pero estaba hablando del 34 y no de esos malparidos que teníamos por profesores. Prometo que no volveré a mencionarlos.
El comportamiento del 34 contradecía por completo la conducta natural de los repitentes. Se supone que los repitentes son hoscos y se integran a destiempo y de malas ganas al contexto de su nuevo curso, pero el 34 se mostraba siempre dispuesto a compartir con nosotros en igualdad de condiciones. No padecía ese arraigo al pasado que hace de los repitentes tipos infelices o melancólicos, a la siga perpetua de sus compañeros del año anterior, o en batalla incesante contra los supuestos culpables de su situación.
Ese era, definitivamente, lo más raro del 34: que no se mostraba, en lo absoluto, rencoroso. A veces lo veíamos hablando con profesores para nosotros desconocidos. Eran diálogos alegres, con movimientos de manos y golpecitos en la espalda. Le gustaba mantener relaciones cordiales con los profesores que lo habían reprobado.
Temblábamos cada vez que el 34 daba muestras, en clases, de su innegable inteligencia. Pero no alardeaba, al contrario, solamente intervenía para proponer nuevos puntos de vista o señalar su opinión sobre temas complejos. Decía cosas que no salían en los libros y nosotros lo admirábamos por eso, pero admirarlo era una forma de cavar la propia tumba: si había fracasado alguien tan listo, con mayor razón fracasaríamos nosotros. Conjeturábamos, entonces, a sus espaldas, los verdaderos motivos de su repitencia: inventábamos enrevesados conflictos familiares o enfermedades muy largas y penosas, pero en el fondo sabíamos que el fracaso del 34 era estrictamente académico. Sabíamos que su fracaso sería, mañana, el nuestro.
Una vez se me acercó de forma intempestiva. Se veía a la vez alarmado y feliz. Tardó en hablar, como si hubiera pensado largo rato en las palabras que se disponía a decirme. Tú no te preocupes, lanzó, finalmente: te he estado observando y estoy seguro de que vas a pasar de curso.
Fue reconfortante oír eso. Me alegré mucho. Me alegré de forma casi irracional. El 34 era, como se dice, la voz de la experiencia, y que pensara eso de mí era un alivio.
Pronto supe que la escena se había repetido con otros compañeros y entonces se corrió la voz de que el 34 se burlaba de todos nosotros. Pero luego pensamos que esa era su forma de infundirnos confianza. Necesitábamos, sin lugar a dudas, esa confianza. Los profesores nos atormentaban a diario y los informes de notas eran desastrosos para todos. No había casi excepciones. Íbamos derecho al matadero.
La clave era saber si el 34 nos transmitiría ese mensaje a todos o sólo a los supuestos elegidos. Quienes aún no habían sido notificados entraron en pánico. El 38 —o el 37, no recuerdo bien su número— era uno de los más preocupados. No aguantaba la incertidumbre. Un día, desafiando la lógica de las nominaciones, fue a preguntarle directamente al 34 si pasaría de curso. El 34 pareció incómodo con la pregunta. Déjame estudiarte, le propuso. No he podido observarlos a todos, son muchos. Perdóname, pero hasta ahora no te había prestado demasiada atención.
Que nadie piense que el 34 se daba aires. Para nada. Había en su forma de hablar en permanente dejo de honestidad. No era fácil poner en duda lo que decía. También ayudaba su mirada franca: se preocupaba de mirar de frente y espaciaba las frases con casi imperceptibles cuotas de suspenso. En sus palabras latía un tiempo lento y maduro. “No he podido observarlos a todos, son muchos”, acababa de decirle al 38 (o 37) y nadie dudó de que hablaba en serio. El 34 hablaba raro y hablaba en serio. Aunque tal vez entonces creíamos que para hablar en serio había que hablar raro.
Al día siguiente el 38 —o 37— pidió su veredicto pero el 34 le respondió con evasivas, como si quisiera —pensamos— ocultar una verdad dolorosa. Dame más tiempo, le pidió, no estoy seguro. Ya todos lo dábamos por perdido, pero al cabo de una semana, después de completar el periodo de observación, el adivino se acercó al 37-38 y le dijo, para sorpresa de todos: Sí. Vas a pasar de curso. Es definitivo.
Nos alegramos, claro. Pero quedaba algo importante por resolver: ahora la totalidad de los alumnos habíamos sido bendecidos por el 34. No era normal que pasara todo el curso. Lo investigamos: nunca, en la centenaria historia del colegio, se había dado que los 45 alumnos de un séptimo básico pasaran de curso.
Durante los meses siguientes, los decisivos, el 34 notó que desconfiábamos de sus designios, pero no acusó recibo: seguía comiendo con fidelidad sus zanahorias e intervenía regularmente en clases con sus teorizaciones valientes y atractivas. Tal vez su vida social había perdido un poco de intensidad. Sabía que lo observábamos, que estaba, por así decirlo, en el banquillo, pero nos saludaba con la calidez de siempre.
Llegaron los exámenes de fin de año y comprobamos que el 34 había acertado en sus vaticinios. Cuatro compañeros habían abandonado el barco antes de tiempo, incluido el 37 (o 38) y de los 41 que quedamos fuimos 40 los que pasamos de curso. El único repitente fue, justamente, de nuevo, el 34.
El último día de clases nos acercamos a hablarle, a consolarlo. Estaba triste, desde luego, pero no parecía fuera de sí. Me lo esperaba, dijo. A mí me cuesta mucho estudiar y quizás en otro colegio me va a ir mejor. Dicen que a veces es mejor dar un paso al costado. Creo que es el momento de dar un paso al costado.
A todos nos dolió perder al 34. Ese final abrupto era para nosotros una injusticia. Pero volvimos a verlo al año siguiente, formado en las filas de séptimo, el primer día de clases. El colegio no permitía que un alumno repitiera dos veces el mismo grado, pero el 34 había conseguido una excepción. Lo que más nos sorprendía, en todo caso, era que el 34 quisiera vivir la experiencia una vez más.
Me acerqué ese mismo día. Traté de ser amistoso y él también fue cordial. Me pareció que estaba más flaco y que se notaba demasiado la diferencia de edad con sus nuevos compañeros. Ya no soy el 34, me dijo al final, con ese tono solemne que yo ya conocía. Agradezco que te intereses por mí, pero el 34 ya no existe, me dijo: ahora soy el 29 y debo acostumbrarme a mi nueva realidad. De verdad prefiero integrarme a mi curso y hacer nuevos amigos. No es sano quedarse en el pasado.
Supongo que tenía razón. De vez en cuando lo veíamos a lo lejos, alternando con sus nuevos compañeros o conversando con los profesores que lo habían reprobado el año anterior. Creo que esta vez por fin logró pasar de curso, pero no sé si siguió en el colegio mucho tiempo. Poco a poco le perdimos la pista. Espero que su suerte haya cambiado, porque sin duda lo merecía.
– Santiago, febrero de 2009.
– Alejandro Zambra nació en Santiago de Chile en 1975. Ha publicado los libros de poesía Bahía Inútil (1998) y Mudanza (2003) y las novelas Bonsái (2006) y La vida privada de los árboles (2007). Su novela Bonsái fue publicada en Estados Unidos por Melville House a fines de 2008.
Posted: April 16, 2012 at 6:42 pm