El Enigma de Qaf
Alberto Mussa
EL PRIMER ÁRABE
La primera vez que la palabra árabe fue escrita —o más propiamente, inscrita— para designar a un nómada montado en un camello, fue en el 853 antes de Cristo, cuando Junduby, más mil camelleros, se unieron a Israel y a Aram para luchar contra los ejércitos asirios.
Los historiadores ignoran quién fue exactamente ese Jundub y cuál el origen de los terribles árabes. Los judíos los consideran descendientes de Ismael, primogénito de Abraham y hermano de Isaac. Griegos y fenicios coinciden en estimar que eran hijos de Cadmo. Los egipcios argumentaban que brotaron de las arenas salpicadas por la esperma de Osiris. Los persas, que eran las heces de Ahriman.
Para los árabes, árabe es todo aquel que tiene el árabe como lengua materna. Si nos atenemos a ese criterio, forman un único pueblo, aunque estuvieran divididos en centenares de tribus y en linajes puros e impuros que no necesariamente se remontan a un ancestro común.
Para los árabes de la Edad de la Ignorancia, las tribus que crearon los doce hijos de Ismael no eran árabes en el estricto sentido del término. Más bien fueron arabizadas por los verdaderos árabes, oriundos de Yemén, de quienes aprendieron el idioma y adoptaron las costumbres.
Las leyendas cuentan acerca de un tal Yarub, primer ocupante de las montañas del sur y, también, el primero en pastorear cabras, quemar incienso y preparar la infusión que llamamos café.
El tal Yarub fue también el primer hombre que habló en árabe. Sólo que esa lengua, al contrario de las demás lenguas humanas, no surgió después de que cayó la Torre de Babel. La inventó el mismo Yarub.
“Quiero una lengua infinita, en la que haya infinitos sinónimos”, esta era su célebre frase.
Y la labor incansable de Yarub hizo del árabe una lengua infinita. Pero tropezó con un problema: sustituía una palabra por otra sin jamás lograr que tuviese el mismo sentido, de manera exacta, inequívoca. Siempre surgía alguna idea nueva, un matiz, algo que escapaba a la acepción original.
Tal fue el caso de jâmal (camello), que al principio parecía un supuesto sinónimo de jamal (belleza); o de bayt (casa), que Yarub intentó crear como equivalente de bayd (huevo).
Por desgracia, tales fracasos llegaron a ser de conocimiento popular e inspiraron a los primeros vagabundos, que empezaron a componer poemas. Yarub dio armas a los hombres para que acabaran con ellos. Pero no tuvo éxito; el vicio de la poesía había contagiado a las mujeres, quienes ocultaron a los forajidos despojándose de sus propias ropas para cubrirles.
Yarub afrontó esa ignominia y mantuvo el cerco hasta que uno de los poetas —Awad, llamado también Awad— compuso la sátira en la que un mismo término podía tener doble sentido. Aquello fue el fin.
—Las palabras ni siquiera son sinónimas de sí mismas —concluyó bajando la mirada.
Al llegar a este punto, las versiones se contradicen, pero lo cierto es que Yarub, en lo sucesivo, evadió todo contacto humano y, en la soledad de las montañas, trató de alcanzar la perfección de su lengua.
Vivió como un solitario veintiocho años. La barba y el cabello le crecieron tanto que resultaba irreconocible, a pesar de ser la única persona capaz de crear un vocablo de un instante a otro, para descubrir alguno que resultase semánticamente idéntico a su predecesor y poseyese, asimismo, un significado único.
Ya en su lecho de muerte, tras haber fracasado infinitas veces, congregó a sus hijos para redimirse.
—No creo en sinónimos.
Y no dijo una palabra más.
EL LABERINTO OCULAR
Quienquiera que escuche a uno de esos narradores populares en los mercados y cafés de las ciudades árabes, seguramente escuchará hablar de una mujer fantástica que siempre aparece vestida de negro de pies a cabeza, cubierta por un velo diáfano del mismo color, y que roba, mata, incita al adulterio, propaga enfermedades y difunde todo tipo de males, apareciendo y desapareciendo tan súbitamente que se supone un genio femenino.
En realidad, ese ente se llama Sayda y es un ser humano.
Debe haber nacido en el siglo anterior al de al-Ghatash, una de las tribus paganas que recorrían la región de Qudayd, donde había un famoso santuario lítico en honor a Manat, diosa del destino que lleva a la muerte.
Cuando Sayda era todavía una niña, frecuentó a los sacerdotes de la diosa. Y de ellos escuchó el oráculo de su propio final. La juventud es incompatible con la muerte: Sayda quiso confirmar el vaticinio compareciendo una vez más delante de Manat; sólo que disfrazada de hombre. No se sabe cuántas veces utilizó el ardid del disfraz aunque modificado. Cuentan que llegó a cortarse los cabellos, a vaciarse el ojo izquierdo y a amputarse algunos dedos en manos y pies.
Los oráculos diferían en la forma, pero tenían el mismo sentido. Sayda, entonces, resolvió desafiar a la diosa. No quiso sólo contradecir a los oráculos, sino que pretendió ser inmune a la muerte.
No se conoce exactamente cómo, pero Sayda logró infiltrarse entre los peregrinos de Manat para escuchar los destinos de todos ellos. Hizo así el gran descubrimiento. Además de confirmar que un número indeterminado de oráculos podía tener una interpretación única (como en su caso), percibió que había un número máximo de interpretaciones posibles correspondientes exactamente a 3.732,480 destinos personales.
Sayda los catalogó a todos y llegó a escribirlos en las cambiantes arenas del desierto. Pero como la memoria de Sayda era como una inscripción de piedra, conocía los 3.732,480 destinos y podía escapar no sólo de los suyos, sino de todos los demás.
Según el testimonio de las arenas, cada uno de los 3.732,480 destinos formaba un laberinto. La muerte era, con certeza, inevitable; pero las personas con destinos iguales no necesariamente llegaban a ella por los mismos caminos.
Lo que volvió inmortal a Sayda fue percibir un punto de contacto entre los 3.732,480 laberintos —lo que le permitía saltar de uno a otro, antes de morir—. Era posible hacer eso cambiando de mano en el instante de llevar el pan a la boca, mudando súbitamente de dirección al caminar, haciendo uno y otro gesto irrelevante o, incluso, robando, matando, incitando al adulterio, propagando enfermedades, difundiendo el mal.
Cabe hacer aquí un paréntesis. Fue con base en la historia de Sayda que especuladores eruditos analizaron el número 3.732,480, comprobando que era equivalente a la expresión 3x5x12 a la quinta potencia. Este era el número de combinaciones posibles entre los siete astros empleados en la astrología antigua y los doce signos zodiacales.
Son esos doctores los verdaderos responsables de la teoría de que la humanidad entera, desde el primer hombre hasta la población que hay en la actualidad, cuenta solamente con 3.732,480 personas. El resto, esa inmensa legión humana, son tan sólo cuerpos dotados de conciencias falsas. El único problema de los doctores es que no saben distinguir las personas verdaderas de esos cuerpos autómatas que se juzgan gentes.
Pero nada se ha probado. Lo que se sabe es que Sayda vive y que Manat ya no se venera en Qudayd.
– De O enigma de Qaf, textos leídos en el Festival de literatura de Paraty, Brasil, 2006.
– ALBERTO MUSSA (Río de Janeiro, 1961) estudió matemátcas, literatura, lenguas africanas e indígenas. Es traductor de poesía árabe preislámica. Ha sido galardonado con el premio Machado de Assis, Casa de las Américas y Associação Paulista dos Críticos de Arte.
Posted: April 8, 2012 at 9:47 pm


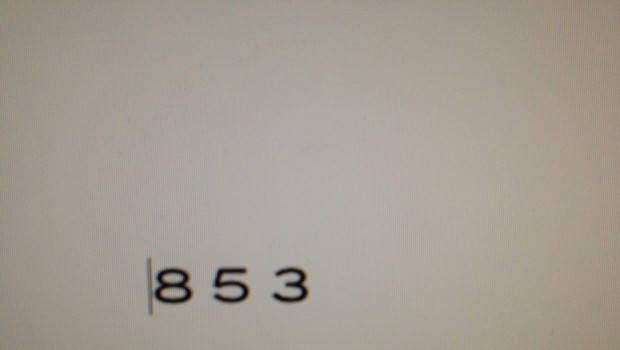






![[ CHICA MUERTA SE TOMA UN DESCANSO ]](https://literalmagazine.com/assets/download-1-1-e1650598518503.jpeg)
