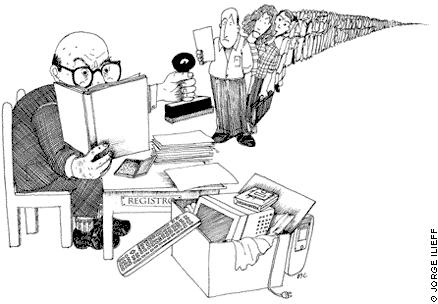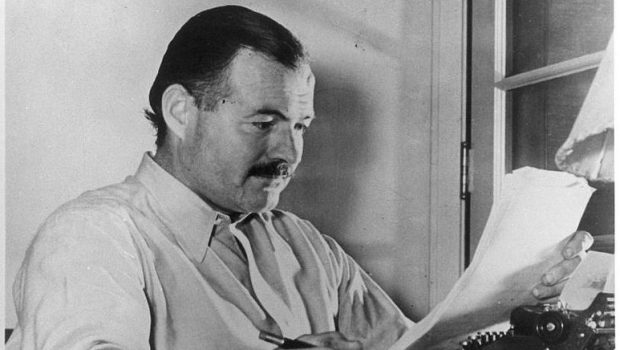El formato
Malva Flores
Así como algunas personas tienen miedo a las alturas o las arañas, yo tengo un pavor religioso a los formatos. Mi infierno —lo sé desde ahora—, estará lleno de copias, hojas rosas y azules con números y datos que conforman una identidad, la mía, creada por la burocracia: una identidad que, desde luego, no es la mía. En los círculos dantescos vagaré buscando algún papel extraviado, cuya ausencia en mis documentos probatorios me confinará a un círculo más severo, lleno de los papeles perdidos de los otros, esos que, como yo, tienen tanto miedo del formato que una vez obtenido lo extravían, pues su presencia es una prueba contagiosa de la perversidad de los hombres grises, legisladores del mundo. Siempre, un nuevo formato requiere de otro, de la presentación de otro, ése que perdiste.
No sé cuándo exactamente inició esta fobia, pero sí sé que es paralizante. En los últimos quince años me ha convertido en un nudo ciego: me aterroriza tanto que he preferido esconderme, pues no hay nada más dañino para el alma que enfrentarse con un burócrata: no sólo porque siempre pierdes, sino porque siempre pierdes algo más de ti: el burócrata, como el fantasma, se alimenta de tu miedo: entre más temor o enojo expreses frente a él, mayor será su poder y el tuyo habrá disminuido proporcionalmente. Crece ante tus ojos como las sudorosas pesadillas de la infancia: una fila de seres idénticos, sin rostro, parados frente a una ventanilla donde alguien habla un lenguaje incomprensible, lleno de fórmulas.
El propósito de cualquier formato es demostrar que tú eres tú, aunque sólo representes un número, una letra que solicita algo. En la aprobación de esa solicitud se cifra su poder y tu previsible desastre. En el formato se funden tus deseos, tus esperanzas, incluso tu alimento y el de tus hijos. Por eso el formato es la antesala del dios más vengativo: el ser en cuyos múltiples ojos asoma la parda mirada del resentimiento. Es un resentimiento justificado, por cierto. En la cadena burocrática el acenso no está exento de humillaciones y sólo algunos, muy pocos, alcanzarán la cúspide.
He enfrentado al formato con las armas precarias que mi genética dispuso. La obsesiva, enfermiza, enseñanza materna de atender los cuestionarios y responder exactamente lo que se me pregunta, me ha conducido a una playa de erizos: la absoluta falta de sentido común. El formato, el que sea, siempre pregunta cosas absurdas que implican respuestas similares. Si uno contesta atendiendo a la gramática, regresa al último lugar de la fila. Me ha ocurrido incontables ocasiones y mis respuestas siempre producen una mirada de fastidio, como si yo fuera una idiota que no entendiera. Y es verdad: no entiendo. Es tanto el pavor que me provoca que lleno mil veces el mismo formato porque mi mano suda, tiembla e invariablemente se equivoca. Y uno no puede aprender de sus errores porque el revisor de formatos es una hidra impenetrable. En alguna ocasión discutí la nacionalidad de mi hijo. Yo escribí: mexicana. La señorita tachó mi respuesta y dijo: mexicano. La siguiente vez pensé: “no me vuelve a ocurrir”. Escribí: mexicano. Nuevamente volví al final de la fila por analfabeta.
Hay otras preguntas que suponen una revisión de índole moral. En un viaje de regreso de Bogotá, luego de librar innumerables retenes por donde pasé temblando, abordé al fin el avión. Me dieron la papeleta de la aduana. La revisé y contesté lo mejor que pude hasta que llegué a una pregunta insidiosa: “¿Transporta usted algún tipo de semilla?” Si decía que no, pasaba a la pregunta 20. Si decía que sí, debía explicar las circunstancias de mi cargamento. Todas aterradoras, pensé, y ya me imaginaba tras las rejas. El café que traía, molido, ¿podía considerarse una semilla? Fueron las peores cinco horas de mi vida y mentí. Me obligaron a mentir y al llegar a México me acerqué al último retén mirando con cara de evidente culpabilidad a los perros que husmeaban las maletas y a los agentes aduanales, de soslayo, justo como en la secundaria desviaba la vista hacia la ventana cada vez que el maestro preguntaba algo. Una especie de asfixia se apoderó de mí, ahogo que terminó en vómito en cuanto pude salir del aeropuerto. Dejé de viajar.
Aunque nadie lo entienda, por causas similares, dejé de manejar. No tengo tanto miedo de los accidentes como de los formatos que me vería obligada a llenar en la aseguradora, en caso de un percance. Sin embargo, sigo pagando puntualmente mi seguro.
En los últimos meses, el dios de la desconfianza, el terrible dios de la burocracia y los papeles extraviados, ha hecho de mí su presa. No sólo tuve que presentar los interminables y ociosos documentos que prueban que en mi universidad sí hago lo que hago; preparar mi declaración ante el SAT o buscar, infructuosamente, los papeles para la pensión de mi padre. Además de esas labores —humillantes por donde se les vea—, debía obtener visas de recreo o estudio para mis hijos. Los formatos, ahora, debían llenarse en inglés y alemán, pero el idioma “formato” ya es universal.
Después de una angustia que fue minando progresivamente mis dudosas capacidades, obtuve al fin las visas y mientras padezco en forma anticipada la ausencia de mis hijos, no dejo de pensar que el propósito de los hombres grises, los sin rostro, es que nosotros tampoco lo tengamos. Que seamos una masa, un número: una igualdad amorfa que recita en formato.
 Malva Flores es poeta y ensayista. Su libro más reciente es La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Literal Publishing/ Conaculta, 2014). Es columnista de Literal. Twitter: @malvafg
Malva Flores es poeta y ensayista. Su libro más reciente es La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Literal Publishing/ Conaculta, 2014). Es columnista de Literal. Twitter: @malvafg
Posted: June 24, 2015 at 11:02 pm