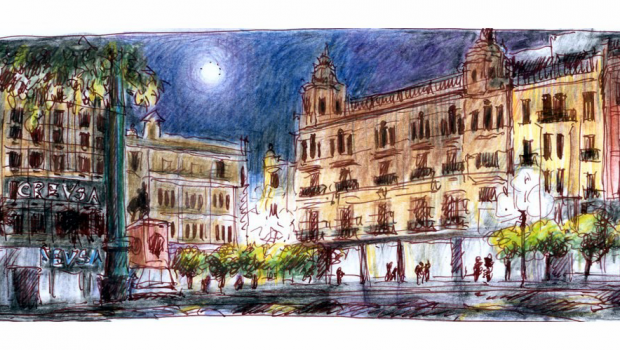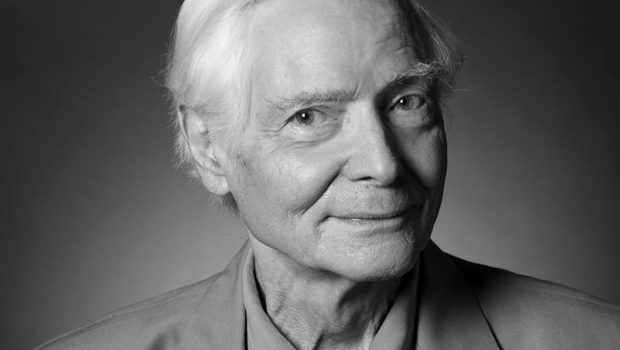El tañido de una flauta
Elizabeth Corral
Cuando el autor habla de El tañido de una flauta, la primera novela, señala las bases de su poética: “al escribirla establecí de modo tácito un compromiso con la escritura. Decidí, sin saber que lo había decidido, que el instinto debía imponerse sobre cualquier otra mediación. Era el instinto quien determinaría la forma”. Y desde entonces el instinto determinó formas complejas, tejidos compactos en los que varias tramas, algunas mínimas, se ajustan con la precisión con la que lo hacen las diferentes partes de un fi no mecanismo de relojería.
En El tañido de una flauta encontramos reunidos los rasgos distintivos de la escritura de Pitol. La novela se divide en capítulos numerados que funcionan como fragmentos en los que se recogen los recuerdos y las emociones de los dos protagonistas, un cineasta y un pintor, que nos hacen conocer a otros personajes de manera indirecta, incluso a Carlos Ibarra, núcleo de la narración. Algunos capítulos largos están junto a otros cortos, aun cortísimos, con lo que se crea un tempo particular de lectura y se dibuja una forma asimétrica. Tiempo y espacio, las coordenadas que sustentan toda narración, parecen anularse por la mezcla constante de lo cercano con lo lejano, de lo inmediato con lo antiguo, resultado de los mecanismos de la memoria. El cineasta y el pintor, uno desde Venecia y otro desde su casa en Xalapa, hablan de Londres, París, Roma, Nueva York, Belgrado, México, Varsovia, las Bocas de Kotor, de sucesos que ocurren en su presente y de los que ocurrieron hace diez, veinte y hasta más años. Hablan de lo que han conversado, visto, hecho, sentido, y de lo que han hablado, visto, hecho y suponen que sentido todos los demás con los que se relacionan; saltan sin mayor aviso de un lugar a otro, de una época a otra, de una voz a otra, según les venga el recuerdo. Así se crea la sensación de un no tiempo y de un lugar que es todos los lugares: “Todos los tiempos son en el fondo un tiempo único, Venecia comprende y está comprendida en todas las ciudades”, leemos en Juegos florales, opinión que confirma la de Gabino Rodríguez, el gran esotérico de El tañido… con la que Pitol abrirá El arte de la fuga: todo está en todo.
Pero los narradores de Pitol no se solidarizan por completo con los protagonistas, sino que cobran una distancia etérea que recuerda lo que el escritor sostiene de Thomas Mann cuando lo coloca en el grupo de los excéntricos por ser “el creador de un género soberbio de parodia”. Lo dice refiriéndose a la sutiliza que hace que ésta pase desapercibida a pesar de la influencia decisiva que tiene en la historia. Lo mismo sucede en las obras de Pitol, donde se dan fi suras que nos permiten descubrir lo que los personajes no se confiesan o no conocen de sí mismos, como la falta de sustancia del cineasta de El tañido…, a quien inteligencia, sensibilidad, conocimientos y humor no le quitan lo hueco: por más que nos muestre su mejor cara, no deja de ser un personaje de paja que se consume al contacto de una sola chispa. La distancia entre el narrador y los personajes es diminuta pero implacable.
En El tañido…, como en todas las novelas de Pitol, se presentan personajes y sucesos a través de muchos ojos. Esta multiplicidad añade peso y complejidad a las historias y al mismo tiempo confirma la imposibilidad de conocerlas a cabalidad. Pero en esta multiplicidad se dan también las coincidencias, algunas sorprendentes como las que atraen al pintor de obras premonitorias de El tañido… y otras menos espectaculares, en las que dos o más personas sencillamente comparten la opinión sobre alguien o algo. Éstas interesan, porque en las estructuras “de la descomposición” de Pitol, las simples concordancias funcionan como reflejos, los primeros de una larga lista de reflejos —rectos o distorsionados, simétricos o asimétricos, dobles o múltiples— que juegan en todos los planos de sus obras: entre los personajes, al interior de sus vidas, entre sucesos, entre la obra de los personajes y la que leemos: en El tañido de una flauta se dan entre la novela siempre en fuga de Carlos Ibarra y El tañido de una flauta de Pitol y entre ésta y El tañido de una flauta de Hayashi, el japonés autor de la película que desencadena los recuerdos del protagonista cineasta:
El hilo central, en apariencia muy tenue, se inserta en un trozo de material colmado de matices, penetra en zonas de tejido espeso, recamadas de colores y texturas, sin lograr, no obstante una aparente timidez, perderse, lo que manifiesta una vez tras otra, su resistencia pura, su tensión perfecta, y crea en derredor suyo una desnudez y una transparencia espectrales….
Las novelas de Pitol crean refracciones que hacen pensar en la última escena de La dama de Shangai mencionada en Juegos florales, la sala de los grandes espejos de feria que se quiebran en mil partes y multiplican hasta la muchedumbre a los dos únicos personajes. Así se multiplica la imagen de Carlos Ibarra en boca de los personajes, la obra en series del pintor Rodríguez, la cara de Peter Lorre en la portada que Era concibió para El tañido de una flauta.
En el capítulo 27, el penúltimo de la novela, el cineasta describe la última escena de la película de Hayashi, donde el personaje que se asocia con Carlos Ibarra abandona sin un centavo la posada de ínfima categoría en la que vive y acepta compartir el techo del poeta malviviente del pueblo, última mudanza antes de morir. El tiempo es inclemente, una lluvia cerrada, “como en Rashomon”, un manto gris que añade oscuridad a ese mundo que la cámara del japonés recrea prodigiosamente: a pesar de su perturbación, el cineasta mira con ojo profesional la película que muestra la vida de su amigo. Nos cuenta cómo el supuesto Carlos se desprende del reloj, su último bien, para pagar la deuda del inmundo hostal y comprar las últimas botellas para embriagarse mientras emprende con el poeta el ascenso a la pocilga final; describe el horror del personaje cuando comprende que por fi n la vida se ha librado de él, la carrera en medio de la lluvia torrencial que lo lleva hacia el acantilado, el breve gemido antes de caer al mar. El cineasta piensa en hablar con Hayashi, preguntarle cómo supo la historia de Carlos. Le dirá que tiene cartas que confirman algunos de los datos de la película, que “no sólo fue amigo de Carlos, sino que es el original de ese muchacho un tanto absurdo, el joven ofuscado que aparece en un pasaje de su película…”. Pero pronto desiste. No tiene caso enterarse de más detalles sobre la muerte de Carlos. Apaga la luz del cuarto lujoso de Venecia y se dispone a dormir.
El ambiente descrito en este capítulo recuerda las pinturas y grabados orientales, imágenes a las que se añaden las evocadas por la película de Kurosawa que se menciona. Se nos habla de lugares como Macao, Tokio, de la aldea de pescadores al borde de la montaña, de la cueva con un montón de paja que el poeta llama casa, como las de muchos personajes de La montaña del alma de Xingjian. El tañido de una flauta de Hayashi está lejos de reproducir el mundo occidental de Carlos Ibarra del que se nos ha venido hablando en toda la novela, y esto condiciona profundamente el efecto de lectura, porque aumenta la distancia de por sí existente por la mediación del narrador y del protagonista. Los comentarios intercalados de éstos pierden peso porque estamos acostumbrados a ellos; lo que aquí importa es la versión de Hayashi, al parecer bien informado sobre el final de Carlos. Por eso en este capítulo cobran sentido aspectos mencionados antes, algunos de ellos fundamentales, como la posibilidad de que Carlos, a pesar de la interpretación de su amigo (“equivoca el sendero”), haya optado por la muerte como paso consecuente de la libertad y la desacralización que antes había elegido como vida, una suposición entre otras que permite la ambigüedad de la escritura.
“Una obra se potencia o se descarga según las que estén a su lado”, dice el pintor de El desfile del amor, haciendo explícito un atributo esencial de la poética de Pitol. Es un rasgo que ha estado presente desde el principio de su carrera y que explica por qué incorporó cuatro de los cuentos de su primer libro en el segundo, por qué ha incluido cuentos como capítulos de novela, por qué ha creado volúmenes con cuentos y ensayos publicados antes en otros libros y revistas. Pitol juega con las transformaciones de los textos dependiendo del contexto, a los que trata como a las palabras con que se construye multitud de oraciones dependiendo del orden que se les dé, palabras a las que se les cambia de tonalidad con un adjetivo, a las que se les transforma el ritmo con un adverbio. Una conciencia estética que se despertó en Pitol cuando reencontró en distintas partes de Europa cuadros que de adolescente conoció en los museos de Nueva York que visitó varias veces. Los cuadros, dice, parecían otros. Por eso el capítulo veintisiete de El tañido de una flauta parece tan diferente a “Ícaro”, a pesar de que las diferencias entre uno y otro son mínimas. En el “aislamiento” del cuento, sin el tejido narrativo de la novela, se da un acercamiento diferente, como cuando nos olvidamos de la totalidad del cuadro para detenernos a mirar con detenimiento un detalle. Entonces el protagonista, Ibarra, se coloca en el primer plano; entonces lo oriental de la película de Hayashi se diluye frente al nombre de Carlos; entonces también ignoramos la envidia del cineasta que permea la imagen que hace de su amigo y sólo nos fi jamos en la historia terrible de un personaje en la última etapa de su degradación; entonces asociamos esa historia con la de Ícaro que da nombre al cuento: “Ícaro” y capítulo 27 de El tañido… son al mismo tiempo iguales y diferentes, como los cuadros de una serie de Rodríguez que representan las mismas fi guras con distintas tonalidades.
Posted: April 9, 2012 at 4:26 am