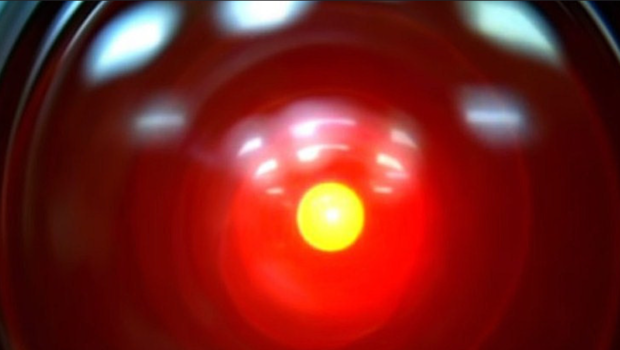Preguntas en un monasterio
Pablo Majluf
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Déjenme contarles de la vez que viví una temporada en un monasterio milenario en el desierto de Siria, un poco antes de que estallara la guerra civil en 2011.
Llegué por recomendación de un cristiano australiano al que conocí en un hostal mientras visitaba el misterioso castillo medieval Crac de los caballeros, en pie desde la primera cruzada en el siglo XII. Leía La filosofía perenne, de Aldous Huxley, una antología poco conocida sobre la dimensión mística de las religiones superiores que sostiene que todas tienen un mismo designio ulterior que consiste en reunirse con la base inmanente, o en términos cristianos, regresar a Dios.
El viajero vio mi libro en la orilla de la cama y me preguntó si me estaba gustando. Le dije que era de lo más enigmático que había leído y, como si él ya lo conociera, asintió. Me dijo que si me interesaba ese camino —el camino de la filosofía perenne— debería ir al monasterio de Deir Mar Musa Al-Habashi, o San Moisés el Abisinio, en el desierto de Nabk, unos 80 kilómetros al norte de Damasco; un monasterio del rito siríaco cuyo origen es dudoso pero habitualmente se rastrea al siglo VI y se atribuye a Moisés el Abisinio, hijo de un rey etíope que gracias a una epifanía renunció al principado (como Buda) y se volvió ermitaño y santo en esa zona. El monasterio está en montañas con cavernas adaptadas para viajeros y emisarios de otras religiones. El australiano me dijo que ahí vivían monjes muy sabios y que si quería aprender de primera mano debía ir a visitarlos.
Para llegar, uno debe tomar la típica furgoneta blanca del Medio Oriente y cruzar el desierto hasta la localidad más cercana, luego caminar un buen rato entre peñascos hasta el pie de la montaña, y finalmente subir unos cuatrocientos escalones hasta la entrada del templo principal, cuya única luz, si uno llega de noche, como yo, viene de la luna y las estrellas, aunque en el Medio Oriente se ven mucho más grandes y luminosas.
Toqué el portón y después de mucho tiempo me abrió un monje de nombre Butros, que en árabe es Pedro y cuyo semblante e indumentaria eran como uno hubiera imaginado: túnica gris, sandalias desgastadas, barba canosa. Era un poco tosco pero rápidamente me asignó, sin ninguna indagatoria —ni quién era yo ni qué hacía ahí—, una cueva para dormir y me dijo que la única regla para quedarse era ayudar en los trabajos del monasterio, hacer la oración matutina e ir a misa todos los días al anochecer, y que en ese justo momento estaba por comenzar la misa del día, que por favor me presentara. Así que dejé mi mochila afuera de mi cueva y me dirigí al templo principal.
Lo que para mí siempre había sido un trámite soporífero, solemne y burocrático —la misa—, en el monasterio fue una ceremonia realmente mágica. La bóveda del santuario estaba adornada con frescos bizantinos del siglo XI y XII, pintados por monjes que vivieron ahí mismo e iluminados con velas. Alrededor del altar, hacían un círculo monjes sentados en silencio sobre tapetes estilo persa, acompañados de beduinos del desierto y de otros huéspedes de todo el mundo.
Entré en el preciso momento. El abad, Paolo, me pidió mi nombre, hizo una broma sobre nuestro homónimo con San Pablo, me pidió tomar una biblia en el idioma que quisiera y sentarme.
De repente un beduino empezó a tocar el laúd y otro el ney, un tipo de flauta árabe, y los monjes comenzaron a cantar. Se reproducía una música tan árabe que daba por momentos más la sensación de Las mil y una noches que de un ritual cristiano, aunque después supe que una de las vocaciones del monasterio era precisamente el sincretismo entre las religiones, como en La filosofía perenne.
Una de las cosas que hace tan tediosa la misa común en México es la homilía, o sea, la interpretación del evangelio. Poco emotiva, aleccionadora, relacionada a la insulsa vida de los feligreses, con el típico chascarrillo travieso de humor parroquial. En el caso de Paolo, al revés: una grande homilía llena de histrionismo, poesía y buen humor. Pero, sobre todo, constantes alusiones a los aforismos místicos que leía en aquel libro.
El clímax fue la eucaristía, que en la misa común ya está sistematizada. Difícil igualar cuando empezó a circular el pan, no una oblea de fábrica administrada por un funcionario sino pan árabe fresco del lugar, pasado de mano en mano para que todos arrancaran un pedazo; y una copa de vino, para que todos tomaran un sorbo. Una esencialidad que, a juzgar por lo relatado en los evangelios, era muy parecida a las cenas de Jesús con sus amigos, particularmente la última en que se hizo la transubstanciación.
Después de la misa finalmente conocí a Paolo, un jesuita italiano —de ahí el histrionismo— que había restaurado el monasterio en los años noventa gracias a una cooperación bilateral entre la diócesis de Homs, en Siria, y los jesuitas italianos. El monasterio había sido abandonado en el siglo XIX y estaba en ruinas. Paolo lo volvió a hacer funcional a la vida monástica, incluida una cocina, las cuevas para dormir con estufas de leña para el frío, huertos, baños y hasta una magnífica biblioteca.
Finalmente, también, vinieron sus preguntas: ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Preguntas que, se imaginarán ustedes, tenían inevitable connotación espiritual.
***
Los místicos que estudia Huxley coinciden que para reunirse con esa base inmanente de todas las cosas, uno debe morir para el yo, o el ego, que se interpone. Y que eso se logra espiritualizándose con una serie de ejercicios, que van desde el ayuno y el silencio, hasta la oración, la caridad, la mortificación y principalmente el amor. Por eso se dice que los hombres buenos se espiritualizan y los malos se encarnan. Y para eso es la vida monástica.
Los místicos también dicen que aquello es lo más difícil del mundo. Como dice Mateo, “ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; y estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.” Y eso le contesté a Paolo. Estaba ahí para entrar por la puerta estrecha; una curiosidad que, ahora sé, era más periodística que espiritual —¿qué misterio se escondía del otro lado de esa puerta? ¿Qué podía ser tan difícil?—, pero en ese entonces no estaba tan claro.
No le hizo mucho caso a mis disquisiciones, quizá demasiado racionales para la vida espiritual, pero me asignó a la biblioteca, donde encontré algunos de los místicos originales que se hallaban en la antología de Huxley: Meister Eckhart, Nicolás de Cusa, Fénelon, Kempis, Dionisio Areopagita; pero también los de otras religiones, desde Rumi y Kabir hasta Chuang-Tze. Y donde también conocí a Cécile, una joven fotógrafa francesa con ojos azules muy bellos que estaba ahí de voluntaria social.
Comenzaron a pasar los días y me fui quedando más y más hasta que habían pasado, sin darme cuenta, varias semanas. Al contrario de lo que decían los místicos, por momentos me parecía una vida de hecho demasiado fácil: aislada, sin distracciones, ni notificaciones digitales, en paz. Oración en la mañana, estudio en el día, excursiones al desierto, meditación, silencio, música, contemplación y aquellas misas.
Paolo me dijo que esa facilidad era aparente para quienes venían a refugiarse huyendo del mundo. Y es que no faltaban los occidentales que llegaban con toda la frivolidad del new age creyendo que ahí podían esquivar las tribulaciones de la vida. Pero era una ilusión. Una vez ahí se daban cuenta que se estaban engañando, o nunca se daban cuenta, que es peor. Aquella vida es pura vocación, un llamado interno de enorme sacrificio, donde las tribulaciones no sólo son ineludibles sino acaso más abrumadoras porque después ya no hay adónde huir. La introspección es inevitable y esa siempre es dolorosa.
Los monjes hacen votos extremos. Había uno que llevaba un buen rato sin hablar, uno o dos años. La dieta es frugal en serio, casi sólo aceitunas, pan, jocoque, miel y pocas veces falafel y huevo. Y todos son célibes. Algunos muy entrenados logran canalizar la energía sexual internamente sin necesidad de llegar al orgasmo —como en el tantrismo de la India—, pero de todas formas es una severa restricción, muy vocacional, que, como dijo el propio San Pablo a los Corintios, no es para todos, cosa que ya tantos sacerdotes en el mundo real han demostrado y que a mi parecer la Iglesia tercamente ha desestimado, con consecuencias desastrosas. Paolo entendía esto bien: la carne llama, esta vida no es para todos.
Yo me di cuenta que jamás podría entrar por esa puerta ahí ni así, precisamente por mis ratos en la biblioteca con aquellos ojos azules. Seguramente habré sido tentado metafóricamente por el Diablo, pero preferí serme honesto, y creo que al final era la primera y gran solicitud de Paolo. Además, si uno está verdaderamente dispuesto a dar el paso, no simplemente se queda en el monasterio y ya. Empieza un aspirantado formal, luego un noviciado, después vienen los votos, los viajes a Roma, la obediencia a un maestro, atenerse a una serie de reglas, etcétera. Es dejar el mundo, cambiar de vida, despedirse, renunciar. Habría sido un gran engaño también, porque me importaba más esto que hago ahora mismo con ustedes: escribir y contar historias. No sé sea el camino avalado por los ascetas, pero en mi caso ha sido el más expedito a la felicidad.
Después de haber decidido regresar, a pesar de que aquellos ojos no podrían venir conmigo, unos días antes de bajar de la montaña y dejar atrás la estrecha puerta, ya era habitual que se aparecieran los centinelas de Assad el carnicero por ahí. Pedían documentos y hacían preguntas. A mí me tocó una pequeña pero intimidatoria entrevista. Nadie, ni los monjes más conectados con el tiempo, se imaginaban que en pocos meses caería una terrible oscuridad. En toda mi estancia en Siria siempre tuve la sensación de que Assad tenía enorme respaldo popular y todo bajo control, pero ahora, recordando las visitas de sus agentes al monasterio, es evidente que ya intuía algo, prueba de que nadie sabe nunca lo que se cuece debajo de aparentes momentos de calma en cualquier país.
Un año después, Paolo fue acusado de auspiciar opositores y arrestado por el régimen. Más tarde, secuestrado por ISIS, quien lo usó un tiempo como rehén de negociación. Desde entonces no se sabe de él nada. Viendo las recientes imágenes de prisiones subterráneas, cámaras de tortura y centros de extermino a la sombra de la caída de Assad, y conociendo los métodos sanguinarios del Estado Islámico, prefiero no imaginar su posible destino. Sólo le agradezco haberme hecho preguntas que, en más de un sentido, me salvaron.
 Pablo Majluf. Es autor de Confesiones de un deliberado (Literal Publishing, 2024) entre otros títulos. Es columnista semanal de la revista Etcétera y escribe en Literal, Letras Libres, Reforma y Juristas UNAM. Expanelista en “La hora de opinar”, de ForoTV, junto con Leo Zuckermann. Asimismo, conduce el podcast Disidencia. Estudió periodismo en el Tecnológico de Monterrey y Comunicación y Cultura en la Universidad de Sydney, Australia. XTwitter: @pablo_majluf
Pablo Majluf. Es autor de Confesiones de un deliberado (Literal Publishing, 2024) entre otros títulos. Es columnista semanal de la revista Etcétera y escribe en Literal, Letras Libres, Reforma y Juristas UNAM. Expanelista en “La hora de opinar”, de ForoTV, junto con Leo Zuckermann. Asimismo, conduce el podcast Disidencia. Estudió periodismo en el Tecnológico de Monterrey y Comunicación y Cultura en la Universidad de Sydney, Australia. XTwitter: @pablo_majluf
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: January 6, 2025 at 6:10 pm