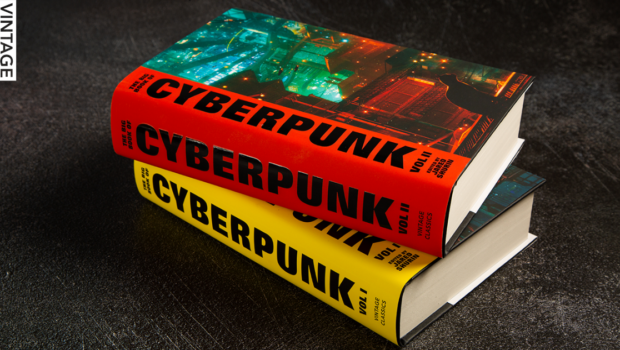Tirar del hilo para develar la genealogía oculta
Michelle Roche Rodríguez
El propósito que guía estas reflexiones es tirar del cabo suelto de la literatura venezolana, como si del hilo de Ariadna se tratara, para revelar la genealogía de las escritoras de mi país oculta durante un largo siglo. Me formé en el seno de una tradición donde las obras escritas por mujeres han tenido escasa influencia. Si bien no había prohibiciones para que ejercieran la profesión, debido a la complementariedad de su género al masculino, a sus experiencias se las tomaba como de menor importancia. Temo decir que esta propensión apenas comienza a borrarse.
La tendencia se inició en el primer cuarto de la centuria pasada con Teresa de la Parra, quien cosechó todo lo que la literatura ofrecía. Sus cuentos coqueteaban con lo fantástico y sus novelas variaron del realismo al costumbrismo. Sin embargo los críticos que luego de su muerte en 1936 asentaron la tradición letrada venezolana fueron apáticos con su obra, y aunque se la incluya en antologías, de ella se subraya su género y no sus ideas: en Literatura venezolana del siglo XX (2009), Rafael Arráiz Lucca se refiere a la autora como «una señorita» y, cuarenta años antes que él, Arturo Uslar Pietri había categorizado a Ifigenia (1926) de «libro mujer». Además de menosprecio, estos descriptores sugieren que si bien la novela citada y Memorias de Mamá Blanca (1929) forman parte del canon, al resto de su obra se le considera inferior o inexistente.
Hasta ahora no he leído un solo ensayo crítico que analice los cuentos de ella en el contexto de la narrativa breve producida por sus contemporáneos, por lo cual no tengo manera de saber si eran peores. De hecho, no tuviéramos noticias de tales relatos si no fuera por la aparición en 1982 de Obra (Narrativa, ensayo, cartas) en el catálogo de la Biblioteca Ayacucho, con una edición a cargo de Velia Bosch. Esto no quiere decir que fueran malos, sino que nadie se interesó por esos textos hasta Bosch. Lo único que puedo asegurar con propiedad es que, si bien el ensayo Influencia de las mujeres en la formación del alma americana tiene una marcada tendencia hacia la identidad de género, discute asuntos que apremiaban a los intelectuales de principios de siglo, como la conformación del Estado nacional frente al imperialismo yanqui y el mestizaje como rasgo de las antiguas colonias españolas. Esta fue una de las reflexiones postulada por mí en la tesis doctoral que presenté el año pasado en la Universidad Autónoma de Madrid. El ensayo producto de tres conferencias dictadas en 1929 se publicó por primera vez en 1965, treinta años después de la muerte de la autora, en el catálogo de la Editorial Arte, con el prólogo donde Uslar Pietri usa la nefasta caracterización señalada.
Me pregunto cómo se leería la historia de la literatura venezolana si se categorizara a Las lanzas coloradas de novela-hombre o se dijera que Uslar Pietri era un «señorito».
El hilo de Ariadna. El problema del menosprecio y del mito de los logros aislados es que más allá de Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca, las venezolanas de generaciones posteriores carecemos de modelos a seguir, por eso estamos obligadas a tirar de los hilos ocultos de la tradición. Según el mito griego, el ovillo que entregó Ariadna a Teseo permitió a este encontrar su camino fuera del laberinto después de matar al Minotauro. La tradición venezolana durante el siglo pasado fue un lugar hecho de encrucijadas y calles a medio construir, verdaderos laberintos en cuyas entrañas anidaba el monstruo de la misoginia que en el mejor de los casos llevaba a los críticos a ignorar el aporte de las mujeres. Como De la Parra estaba en el canon parecía que no hacía falta «canonizar» la obra de ninguna otra. Pero ¿qué pasaba con aquellas que no se identificaban con sus obras? Por mucho tiempo, yo fui una de ellas, aunque en mi novela Malasangre (2020) haga evidentes homenajes a Ifigenia. Una robusta tradición de autoras nos hubiera permitido comprobar las maneras en que la imaginación había representado a nuestro género fuera de la perspectiva masculina y nos hubiera ofrecido la garantía de que no éramos intelectuales de segunda.
Los libros-hombre y los señoritos nos quitaron tales prerrogativas.
Para revelar la genealogía de las escritoras que las precedieron, nuestras contemporáneas Ana Teresa Torres y Yolanda Pantin publicaron en 2003 una antología critica. Mi generación conoció la obra de muchas autoras gracias a El hilo de la voz. La trascendencia de esta compilación, así como la importancia de las obras de Torres y Pantin son materia para varias columnas. Cito el título aquí porque en el estudio crítico de su primer tomo se divide el aporte de las escritoras a lo largo del siglo XX en cinco generaciones, lo cual me ofrece un marco temporal para referirme a quienes sucedieron a De la Parra, agrupadas en el período entre 1936 y 1958, años que marcan el fin de las dictaduras de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958). En paralelo a la lucha por los derechos civiles y a la creciente presencia de las mujeres en el espacio público de la época, comenzaron a tejerse tramas que protegieron la inclusión de las autoras en el campo literario, aunque todavía el valor social de la mujer lo determinaban sus roles de esposa y madre, no de intelectual. Elisa Lerner, narradora y dramaturga nacida en 1932 cuya obra es materia de intensa revisión hoy en Venezuela, describió en un artículo de los sesenta a las narradoras de esa generación como «las novelistas conyugales», pues como no podían eludir el destino del matrimonio, debieron referirse a esa institución en sus obras. Y porque hablaban del rol de esposa visto como subsidiario al del hombre, los críticos las menospreciaron.
Aquella generación estaba conformada por las fundadoras de la Asociación Venezolana de Mujeres y de la Agrupación Cultural Femenina; la primera logró que en el código civil venezolano se otorgara la plena personalidad jurídica a las mujeres y, la segunda, que se tomaran medidas enfocadas en el mejoramiento de su educación. Sus logros se borraron la década siguiente, cuando se impuso la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, por eso los registro aquí como un cabo suelto de la cultura.
Antonia Palacios es la única narradora venezolana del siglo XX cuyo renombre se acerca a De la Parra. Su novela Ana Isabel, una niña decente se publicó en 1949, dos décadas después de que apareciera Memorias de Mamá Blanca. Su popularidad se debe tanto a citada novela como a sus escritos periodísticos y, muy especialmente, al Taller Calicanto, que dictó en su casa durante los años setenta, al cual le debemos la formación literaria de la generación de poetas asociada con el Grupo Tráfico, como la nombrada Pantin, Igor Barreto, Armando Rojas Guardia y Rafael Castillo Zapata, todos conocidos más allá de las fronteras venezolanas.
Veinte años son muchos para la ausencia de escritoras en una tradición. El hallazgo reciente del dato de que Los buzos, la primera obra de Lucila Palacios (pseudónimo de Mercedes Carvajal de Arocha), se publicó en 1937 me hace pensar que la apatía de los críticos nos hizo perder muchas obras de las décadas de los treinta y los cuarenta. Antonia Palacios era difícil de ignorar porque se codeaba con la élite intelectual de su época —Uslar Pietri, Pablo Rojas Guardia o Miguel Otero Silva—, y se casó con Carlos Eduardo Frías, director de la célebre revista Elite, y fundador de la agencia publicitaria ARS. Además, descendía de la familia materna de Simón Bolívar y perteneció a la Generación del 28, un grupo de estudiantes que hicieron oposición a la dictadura de Juan Vicente Gómez y del cual salieron los ideólogos de la democracia venezolana. No sé qué opina Lerner de ella, pero novelista conyugal o no, más al centro de la cultura venezolana no se podía estar.
Aunque debo dejar hasta aquí las reflexiones, Antonia Palacios y Lucila Palacios merecen cada una un texto aparte. No quiero terminar sin señalar un dato fundamental que las equipara: ambas ingresaron al campo cultural venezolano desde el periodismo. El asunto me interesa muy especialmente, pues yo también utilicé esta puerta de entrada. Pienso que el periodismo y la crítica son maneras de tirar de los hilos ocultos para develar genealogías. Por esa razón ando buscando (en el pasado tanto como el presente) a las mujeres de palabra.
Notas
Teresa de la Parra Obra (Narrativa, ensayo, cartas), edición de Velia Bosch, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1982.
Ana Teresa Torres y Yolanda Pantin, El hilo de la voz, Fundación Polar, Caracas, 2003.
Lucila Palacios, Los buzos, Cooperativa de Artes Gráficas, Caracas, 1937.
Antonia Palacios, Ana Isabel, una niña decente, Monte Ávila Editores, Caracas, 1997.

Michelle Roche Rodríguez (Caracas, 1979) es narradora, crítica literaria y periodista. Ha publicado Álbum de familia: Conversaciones sobre identidad y cultura en Venezuela (2013), Madre mía que estás en el mito (2016), la colección de cuentos Gente decente (2017, Premio de Narrativa Francisco Ayala) y Malasangre (2020). Colabora con varias revistas literarias españolas y medios culturales venezolanos. Trabajó en el diario El Nacional, fue profesora en la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello y fundó Colofón Revista Literaria en 2014. Reside en Madrid desde 2015. Su página web es www.michellerocherodriguez.com.
Fotografía © Emilio Kabchi.
© Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: July 18, 2023 at 8:14 pm