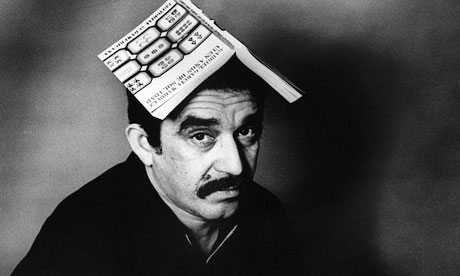Viaje a Japón
Andrés Ortiz Moyano
Si se fijan, existe en la industria del ocio un indisimulado patrón a la hora de generar contenidos y estilos basados en las nostalgia del pasado. No sé si existen pruebas pero yo no tengo dudas. Este patrón establece que lo que nos vamos a zampar en moda, pelis, productos, etc. debe recordar a lo que se consumía tres décadas antes con una capita de barniz y el IPC actualizado, claro. Les pongo ejemplos reales. En los 90, lo que molaba eran los hippiosos 60; en los 2000, los sobreestimados 70; la década pasada, nos strangerthingamos para ahogarnos en los 80 con las hombreras, el pelo cardado y la espantosa música electrónica. Y ahora, mientras estos se van retirando, asoman los noventa con el descaro legítimo de quien le toca su turno en el lucrativo rancho de los consumidores nostálgicos.
Los 90 fue la generación de mi niñez, por cierto. La primera que los de mi añada saboreamos con inocencia y despreocupación. En un mundo recién librado de la Unión Soviética, el American Way of Life inundó nuestra cultura con un impacto sin parangón desde los 50. Los americanos eran los reyes del mundo, y además eran los buenos a los ojos de un niño gracias a las estanterías llenas de GI JOE, pelis imposibles como Parque Jurásico, o la nueva edad de oro de Disney. Y Bill Clinton arrasando dentro y fuera del despacho oval.
En Europa, otro tanto. La misma caída del muro tuvo como efecto arracimado la confianza en la UE como inminente Arcadia, el progreso liberal como filosofía de vida y el auge de las clases medias.
Pero más allá del egocéntrico occidente, había otro país que representaba como ninguno ese futuro maravilloso que nos sobrecogía, sobre todo a los chavales, con admiración. Una fascinación aliñada no sin dosis de misterio y exotismo, como en las buenas novelas de aventuras juveniles.
Estoy hablando de Japón, por supuesto. El Imperio del Sol Naciente, para un niño de la época, era muchas cosas y todas buenas. Eran robots, eran trenes veloces, eran karaokes y váteres que te limpiaban el culo con extraordinario confort. Era el origen de los mangas violentos, otros guarros, de los animes que cincelaron nuestra cultura del bien y del mal a base de mamporros y mucha sangre. Desde Dragon Ball y Saint Seiya (a.k.a. Los Caballeros del Zodiaco) hasta la épica Campeones (Capitán Tsubasa) o el irreverente Chicho Terremoto (Dash Kappei).
Japón era el país de Nintendo y de SEGA; de Super Mario, Zelda, Kirby, Sonic y los Final Fantasy. Los que no entendíamos nuestras vidas sin callos en las manos por jugar a una consola de videojuegos comprábamos religiosamente revistas todos los meses para deleitarnos, sobre todo, con las fotos pixeladas de los corresponsales en Japón. Esas imágenes borrosas nos prometían un futuro inminente aún mejor del que ya disfrutábamos por el simple hecho de que venía de Japón. Que igual nunca llegaba, pero la ilusión de la magia es la magia en sí.
Todo tenía que ver con Japón. Todo convergía allí. Incluso los Guns’n Roses dieron brincos, punteos y notas en el histórico concierto de Tokio del 92. La banda de rock más famosa del mundo, justo antes de su inminente e irremediable decadencia, en el país de la tecnología propia de ciencia ficción, del idioma más ininteligible y el más lejano de nuestro conocido occidente. Ciertamente, ¿cómo no va a enamorar a un crío imberbe un país capaz tanto de crear increíbles videojuegos como un personaje bajito (Chicho) que se sobrepone a la adversidad cuando ve las bragas de la vecina?
Visité Japón en 2015. En este tiempo he recorrido todos los continentes de la Tierra y visitado más de 40 países. Pero, créanme, ninguno te da la sensación de estar en otro planeta como Japón, por sus particulares costumbres y, especialmente, el imposible idioma japonés. Tras leerme (y aburrirme) con el Viaje al Japón de mi admirado Rudyard Kipling, absorbí con denuedo y pasión todos y cada uno de los tópicos nipones con los que crecí. Paseé por la metrópolis por antonomasia: la inmensa Tokio; transité por el cruce de Shibuya; comí sushi; me fotografié con mangakas; visité templos; me asomé al sumo; dormí en un futón; me limpié el culo con los váteres confortables y canté en karaokes. Me perdí por la venerable Kioto y la ultramoderna Osaka.
De alguna forma, el círculo se cerró para aquel niño de los 90. Pero no sin cierta nostalgia de que aquel exótico reino, inalcanzable aún para la mayoría, hubiera perdido brillo. Su crónico aislamiento, férrea cultura tradicional, caótica política y paquidérmica economía, llevaron a Japón a un segundo plano internacional que algunos añoramos; por supuesto, de manera parcial, subjetiva e incluso injusta.
Pero es que a pesar de todo necesitamos a Japón. Sí, créame. No por su irresistible cultura o su eterno embrujo. No por los anhelos de cuarentones peterpanescos que en su día fueron niños y todavía se creen guays porque hacen crossfit. No, escúchenme, usted y yo necesitamos a Japón. Puede, de hecho, que sea de las pocas esperanzas que nos quedan para detener el voraz apetito autoritario del gran dragón chino en el Indo Pacífico.
Y es que Japón desempeña un papel crucial ante la amenaza expansionista de China. Los motivos son numerosos. Por un lado, su ubicación estratégica; por otro, su importancia económica, poderío militar y, quizás lo más importante de todo: sus valores democráticos y respeto al estado de derecho. A diferencia de Pekín, Tokio es fundamental para aspirar a un inmenso territorio cuyo orden sea el derecho internacional y no los designios de sátrapas comunistas.
Quizás ahora la pregunta sea, ¿podemos confiar en el país de mayor ancianos del mundo para un futuro dinámico, arriesgado y enormemente complejo? Bueno, los japos no se están quedando quietos desde luego.
Son socios prioritarios del Tio Sam desde el Tratado de Cooperación Mutua y Seguridad, firmado después de la II Guerra Mundial. Además de una obvia estabilidad política durante décadas, Japón alberga bases militares estadounidenses como la de Yokosuka o la de Okinawa.
También es miembro del Quad, una agrupación estratégica que también incluye a EEUU, India y Australia, quienes realizan ejercicios navales conjuntos, intercambian información y coordinan su actividad sin perder de vista a los chinos. Precisamente, esa unión con los grandes antagonistas en la región como son los indios y los aussies, se traduce en otros acuerdos específicos para tejer, bajo los auspicios de Washington, una tela de araña que acabe atrapando al gigante rojo. Difícil, sin duda, pero no imposible y, sobre todo, muy deseable para los que queremos seguir viviendo en un mundo imperfecto pero en libertad.
Necesitamos a Japón, insisto. Y si no me creen, vayan, disfruten de un vuelo en una aerolínea de Emiratos u otra obscena petromonarquía si lo prefieren para hacer más llevaderas las horas de viaje. Pero no lo dejen; Japón siempre es una buena respuesta.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: July 19, 2023 at 8:54 pm