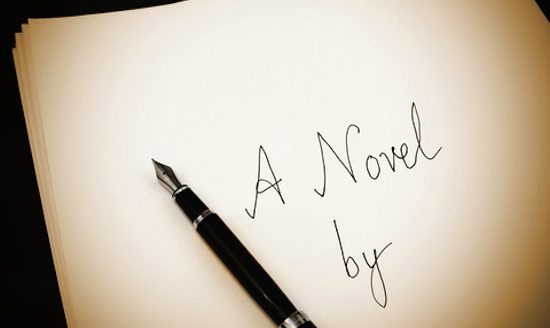Amateur
David Medina Portillo
Al primero que oí hablar sobre la relevancia de la conversación fue a Gabriel Zaid. En varios de sus ensayos señala que algunos aspectos decisivos de nuestra cultura suceden en el intercambio cotidiano del pensamiento expuesto en el espacio concreto de las revistas, diarios y demás medios como vehículos naturales de opinión. Más tarde encontré en Oakeshot la misma observación aunque, esta vez, la imagen se remonta a la mañana misma del hombre: en un claro de los bosques primigenios un grupo se reúne para conversar y, al paso de las generaciones, advierte que caminan erguidos: “Es la capacidad para participar en esta conversación, y no la capacidad para razonar convincentemente, para hacer descubrimientos acerca del mundo, o para inventar un mundo mejor, lo que distingue al ser humano del animal y al hombre civilizado del bárbaro”. En este orden, diríamos que el antropoide original de Oakeshot vendría a ser un eco paleofónico de Stevenson, por ejemplo.
La cita anterior destaca el encuentro al margen de cualquier objeto sobrepuesto al simple gusto de conversar. La plática —digamos— en oposición al método socrático de la verdad; esto es, ajena al diálogo en tanto modelo y método del saber en donde el demonio de la razón displicente nos conduce hacia la luz. El párrafo de Oakeshot sugiere así un reverso despreocupado de los Diálogos: más la tertulia que el simposio, la caminata por el campo antes que una expedición para cavar en la llanuras de la verdad (Fedro). La buena conversación, creía Stevenson, no debe ceder al interrogatorio y, más aún, debería suscitarse y andar sin para qué.
En sus párrafos dedicados al tema, Stevenson sugiere incluso que aquello que más apreciamos en algunas de las formas de la literatura es apenas la sombra de una buena plática: la espontaneidad como horizonte sobre el que discurren las anécdotas y las descripciones, los escenarios de la memoria dando vida a una fecha o un lugar, el perfil de los personajes entre los destellos de una frase inteligente o al contacto de un humor que disuelve las efervescencias de nuestra solemnidad… Tales gestos, en efecto, podrían articular el mapa anímico de una conversación, pero sus rasgos imprescindibles serían aquellos desplazamientos al antojo de un interés esencialmente tentativo. Nadie es dueño de una certeza en la medida en que la última palabra no expresa el típico desplante de suficiencia sino que, antes bien, el peso de nuestras afirmaciones apenas cierra otro círculo en las espirales de la curiosidad.
Evidentemente, el ensayo es una de las formas idóneas para este tipo de expresión ya que no existe aquél que no quiera compartir algo, es decir, un ensayo que carezca totalmente de cierta dosis de conversación. De algún modo, creo, la experiencia de un ensayista pasa antes por los episodios de un buen conversador, así sea haciendo propio un recurso que Savater suscribe al inicio de La infancia recuperada: como no sé contarles una buena historia, les hablaré de algunas que me han contado. Ahora bien, no insistiré con una definición más del género; al contrario, del tema me interesa aquello que escapa con facilidad a las definiciones. Me refiero al carácter personal, subjetivo, que subyace en la actitud de todo ensayista en tanto conversador. Dice Savater: “tras el rostro del hombre que llega de muy lejos, espera el oscuro fluir de las historias”. Y uno se acerca para escuchar con el entendimiento y la sensibilidad pendientes no sólo de las anécdotas y episodios determinantes sino, también, atentos a los gestos y silencios que son como el alma que habita el cauce de dichas historias. Berlin, Connolly o Paz —por citar tres figuras al azar— son de aquellos que llegan de “muy lejos” y en sus páginas casi los oímos respirar. Y es justamente esta relación de equivalencia entre el escritor y su tema lo que marca la diferencia. Así por ejemplo, el ayer grecolatino no tendrá la misma sal y aroma en los párrafos de Reyes que en el hedonismo desencantado de un Connolly en The Unquiet Grave. De igual modo, los personajes del drama ruso no son idénticos ante los ojos de Berlin o de Paz, como no han sido los mismos con los que Pitol conversa en sus diarios de viaje y de lecturas. El autor de El viaje se acerca a Tsvietáieva entablando una conversación en donde el sentido de las palabras importa tanto como su ambigüedad, los lugares y fechas tanto como los énfasis y las ausencias del interlocutor. En algún lugar Pitol confiesa incluso que, para escribir, necesita conocer al personaje, haber hablado con él antes de inventarlo… De esta manera —se ha dicho— las páginas de El arte de la fuga pueden seguirse como quien recorre los trazos de una bitácora en donde los hombres y mujeres de la vida real se entienden con los imaginarios o los habitantes de la tradición y de la historia. Sobre el hilo de la plática convivirán así el candor del soldado Schveik y la cruzada secular de Vasconcelos, las sesiones hipnóticas del doctor Pérez junto con los párrafos coléricos de Thomas Mann en contra de las democracias europeas.
Tal diversidad continua mantiene despierto el ánimo del conversador, sujeto de lo que Edward Said destaca como el sentido de la curiosidad y el descubrimiento. Y es esta suerte de oído particular el que celebro en la obra de un escritor y que no tiene cabida en las páginas que acumulan, como decía Reyes, las disciplinas del documento, siempre afectadas por alguna de las variedades del espíritu curricular. Contra los protocolos y las estrategias del método, con su barbarie técnica y su utilería conceptual, se ofrece así la opción de un pensamiento vivo trenzado a pasos de experiencia individual; una realidad viva y por lo mismo no instrumental, que responde naturalmente a la solicitud de sus afinidades electivas antes que a los ensalmos de la nota al pie. Vistos así y en contraste con el saber profesional, especializado, digamos que en un ensayo de Connolly o de Paz no hay otra cosa que el mapa de sus tanteos y asociaciones: una trama de la sensibilidad y la inteligencia inaugurando otra realidad que enriquece la nuestra.
En lo personal me gusta el término amateur utilizado por Edward Said para definir este tipo de actitud opuesta a la profesionalización del conocimiento. Según las Representaciones del intelectual, la especialización es el mayor enemigo del pensamiento contemporáneo y no los medios masivos de comunicación ni las leyes del mercado que lo determinan, como hemos lamentado con sobrada insistencia en las últimas décadas. Los datos duros del mercantilismo han desechado después de una hojeada el interés de las editoriales y diarios por las obras del pensamiento y el arte pero, en sentido estricto, el entorno hostil siempre acompañó la vida de quienes consideramos hoy algunas de las claves del pensamiento contemporáneo e, incluso, cabría anotar que esta gravedad de las circunstancias fue la ruta crítica para muchas de las páginas de Gide, Camus o Thomas Mann. En este sentido, comenta Said, la mayor amenaza no está en los valores de una época poco propicia para las expresiones de cualquier actividad no estimable en términos de dividendos a nuestro favor sino, curiosamente, el peligro radica en hacer lo que una instancia exterior (la academia, el Estado o la empresa) supone que debamos hacer. Los ejemplos a este respecto son tan cotidianos que pecan por su obviedad. El profesional en economía presta sus servicios del mismo modo que el experto en narrativa del siglo XIX encaja en alguna línea de investigación. ¿Podría ser de otra manera? Naturalmente, nadie espera que nuestro asesor en capitales de riesgo hable de Tomás de Cuellar o que un especialista en el Facundo diserte sobre seguridad pública. El peso de esta verdad es tal que, decíamos, pertenece ya al sentido común y, en consecuencia, cualquier afirmación ajena al círculo de los peritos carece de autoridad al ingresar en terrenos que no son de su competencia.
Ahora bien, precisa Said, esta forma de asumir la realidad significa con demasiada frecuencia una lamentable pérdida de visión. Así, es usual que la especialización del conocimiento omita el sentido histórico, social e individual de la experiencia a cambio de una teoría o método objetivo. Y el problema no está en el conocimiento mismo, desde luego, sino en la perspectiva exclusiva desde el que se aborda, desechando todo vínculo o contraste con otras expresiones del saber. Ciertamente, al cabo dicha omisión responde a una disputa apenas relacionada con las tareas del pensamiento. En efecto, para ilustrar esto último Said cuenta cómo en los Estados Unidos las intervenciones de un célebre lingüista en asuntos de política exterior, por ejemplo, han sido recibidas con desdén dado que su autor, a ojos de los expertos, carece de la acreditación necesaria para intervenir en el debate. Después de todo, la consistencia o no de sus razonamientos ha sido lo de menos.
Contrariar las aristas de esta tendencia hacia el saber instrumental implica escatimarle créditos al formalismo técnico en favor de un pensamiento más conversable. Expresada así tal sugerencia podría pasar quizá por mera simpleza. Sin embargo, cuando las refl exiones de Said ponderan como si fuera un respiro cierta actitud de aficionado, se refiere, precisamente, a un deseo de actuar tocados por nuestro sentido de la curiosidad, más allá de los límites que impone una profesión. Un interés inextinguible con la libertad para considerar, por ejemplo, “el esfuerzo brutal que conlleva la creación tanto de arte como de conocimiento” mediante una visión de conjunto negada al soliloquio. Se trata así —y según los personajes concretos— de una actitud que establecerá conexiones disímbolas en la medida en que los agentes y protagonistas del conocimiento y el arte nos son ajenos a los compromisos o rechazos, disyuntivas o convicciones que se suceden de acuerdo con una condición y momento particulares dentro del todo social y cultural.
En sus páginas sobre poetas, sobresalen sagaces estudios como los que versan sobre José Martí, Leopoldo Lugones o la obra inicial de Pablo Neruda, en los cuales la perspicacia analítica del escritor merideño va unida a una singularidad de visión poco frecuente entre los críticos. De Lugones afirma que “más que un poeta lírico, fue siempre un poeta épico, extraviado en un tiempo de decadencia de las epopeyas”. Un modo de dilucidar la marcada deriva del poeta, que de miembro de un movimiento de renovación se congela más tarde en una figura patricia, donde el rasgo moral tiende a sustituir los preliminares hallazgos verbales. “Parece querer a veces —observa Picón Salas— que la poesía cumpliera en su patria el cometido moralizador que tuvo en el siglo de Augusto”. Una acertada observación de quien, al ahondar en la figura del poeta sureño, comprueba que “el genio verbal del argentino contenía, a la vez, la revolución y la contrarrevolución, lo modernista y lo antimodernista”.
Me parece que esta actitud de aficionado sugerida como antídoto contra la especialización es, a su modo, una defensa de la conversación. En este sentido, pienso que el amateur de Said sería un buen vecino de aquel conversador que aparece en las reflexiones de Oakeshot que cité al inicio. Para este último, añado, cada actividad humana corresponde a una voz que se integra o no a la metáfora mayor de la conversación. De acuerdo con ello, dice Oakeshot, nuestro aprendizaje fundamental debiera comenzar con una iniciación en los hábitos morales e intelectuales que nos ejerciten en la participación dentro de esta conversación en donde, claro, puede haber “pasajes de argumentación y no se prohíbe que quien habla sea demostrativo; pero el razonamiento no es soberano ni único, y la conversación misma no integra un argumento”.
Finalmente, el amateur y el conversador buscarán acercarse a esta imagen seducidos por el carácter tentativo de la conversación, es decir, integrándose con la disposición de quien participa en una “aventura intelectual que no se ha ensayado”, dando por hecho que no habría conversación posible sin una esencial diversidad de voces:
[…] se nos insta a considerar todas las expresiones como contribuciones (de mérito diferente pero comparable) a una investigación, o un debate entre los investigadores, acerca de nosotros mismos y el mundo que habitamos. Pero este entendimiento de la actividad y la comunicación humana como una investigación, aunque parece acomodar una diversidad de voces, en realidad sólo reconoce una: la voz del discurso argumentativo, la voz de la “ciencia”, y todas las demás se reconocen sólo respecto de su aptitud para imitar esa voz. Sin embargo, puede suponerse que los diversos idiomas de la expresión que integran la comunicación humana corriente tienen algún lugar de reunión e integran una diversidad de alguna clase. Y, tal como lo entiendo, la imagen de este lugar de reunión no es una investigación ni un argumento, sino una conversación. (Michael Oakeshot, “La voz de la poesía en la conversación de la humanidad.”)
Posted: April 11, 2012 at 7:05 pm