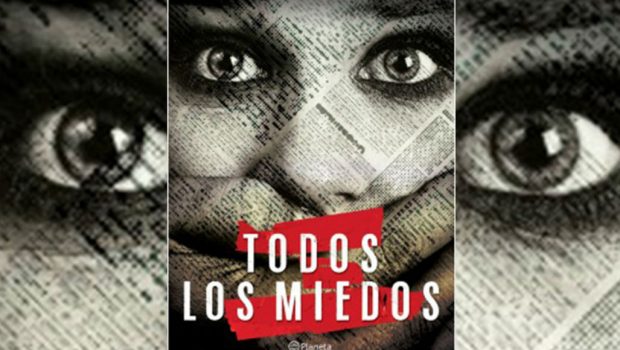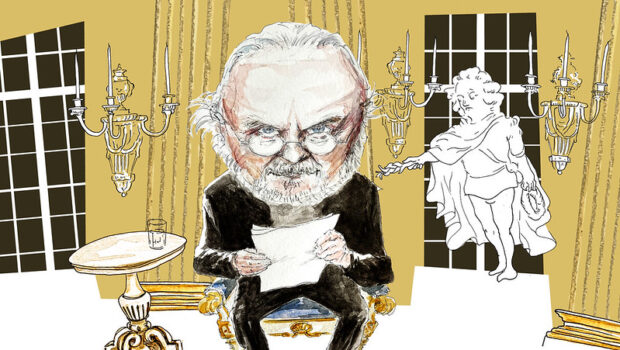Beatles y Sudafed
David Miklos
1. Las pantallas, la fiebre y el delirio
Hace algunas noches, Anna, mi hija de siete años, tuvo fiebre y sufrió uno de sus primeros delirios: fue a nuestro cuarto a decirme que, por favor, sacara la televisión del suyo, que las imágenes no dejaban de sucederse en la pantalla. O algo así.
Ella estaba angustiada y yo dormido, tanto que, al principio, pensé que era Bárbara la que me hablaba. ¿Qué hacía mi novia hincada al pie de la cama, a mi lado? ¿Qué me pedía, desde esa posición enana? ¿Qué la aquejaba?
Pasado mi propio y fugaz delirio, acosté a Anna junto a mí, pero hacía tanto calor (“¿Qué pasa, David?”, me preguntó Bárbara) que decidí llevarla de regreso a su cuarto, que es más fresco que el nuestro. Saqué la pantalla (apagada, claro está), la puse en la sala y volví a dormirme.
No sé cuánto tiempo después, escuché el llanto de Anna y fui a verla. Me dijo que la llevara a otro lugar del departamento, que no estaba cómoda allí. Le quité la colcha de encima (que Anna señalaba como causa de su molestia), la cubrí con la sábana, me recosté junto a ella y la abracé.
Su fiebre comenzó a ceder.
Y ambos caímos dormidos.
Hacia la madrugada, cuando los pájaros comenzaron a trinar, Anna ya no tenía más fiebre y regresé a mi cuarto, en donde Bárbara aún dormía.
Recordé, entonces, mi propia infancia, mis propios delirios afiebrados.
Fui un niño enfermizo, siempre con algún problema respiratorio (asma, bronquitis, tos, congestión, alergias), y uno de los medicamentos que mi pediatra solía enviarme era Sudafed, un jarabe con pseudoefedrina en su mezcla, sustancia que garantiza la lucidez de dichos delirios y que, hoy, es ilegal en México, pero en Estados Unidos puede comprarse en cualquier farmacia..
Antes de caer dormido de nuevo, sentí la familiaridad que me provocaba la cama en la que Bárbara y yo dormimos a diario y la extrañeza que había sentido en la cama de Anna, en donde nunca antes había pasado una noche.
Vaya, ni siquiera una hora completa.
Mi hija suele caer dormida pronto y, si no lo hace, sabe ocuparse, sola, hasta ser y caer vencida por el sueño: la he visto ponerse a leer un libro, linterna en mano o, simplemente, cantar, sonora, luego quietamente, hasta arrullarse.
No era distinta esa extrañeza a la que, hoy, me provoca pensar en mi cuarto de infancia, ese lugar que ahora no es más, ocupado por el escritorio, los libreros, los libros y papeles casi infinitos de mi padre.
En mi delirio infantil afiebrado y adulterado por la pseudoefedrina, casi siempre aparecía una motita de polvo o de luz, a la que se sumaba otra, luego otra más y así ad nauseam, como los puntos negros y blancos y de colores inciertos que aparecen y se persiguen sin tregua en la pantalla del televisor cuando la transmisión se acaba.
Qué curioso, pienso ahora que escribo e intento encontrarle un sentido a mis palabras, que el delirio afiebrado e infantil de Anna también estuviera asociado a una televisión, a las imágenes que se sucedían frente a ella sin tregua, aun con la pantalla apagada y sin la mediación de una sustancia química, hoy prohibida o muy regulada (mucho tiempo después, ya de adulto, un doctor me contó que el Sudafed le provocaba sonambulismo a ciertos niños, que se salían a la calle sin más y, sin más, regresaban a sus cuartos después de un paseo nocturno, siempre y cuando nada se interfiriera con su andanza, como suelen hacer los muy despiertos gatos).
Y entonces, recuerdo otro delirio, gracias a una experiencia más reciente y que también involucra a Anna.
2. Un día en la vida de Sgt. Pepper
La primera vez que escuché “A Day in the Life”, track 13, punto más alto y culminación del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles, tendría siete u ocho años, la misma edad que Anna tiene ahora.
Recuerdo ese crescendo angustiante de cuerdas después de que Lennon canta, por primera vez, “I’d love to turn you on” y todo se descompone hasta que suena el despertador y luego McCartney prosigue “Woke up, fell out of bed”.
Al final, de la canción queda un acorde en el aire, las cuerdas aún vibrantes de un piano, que ceden su lugar al silencio y, después, a unas voces salidas de la nada, luego silencio, final.
La versión sonora de mis delirios afiebrados, pues, siempre redivivos.
Hace algunos días, cuando el Sgt. Pepper estaba por cumplir 50 años, bajé la nueva mezcla realizada por Giles Martin, hijo de Sir George, y la puse en el coche, primero solo, luego con Anna.
No sé qué fue lo primero que la cautivó, aunque creo que bien pudieron haber sido los sonidos de animales en “Good Morning Good Morning”, esa granja que deviene jungla, entre gallos y elefantes, con ese toque infantil que hace de algunas canciones de The Beatles una buena entrada para nuestra crianza.
“¿Te gusta esa música?”, le pregunté a Anna. “Sí”, me respondió, sin más, y siguió escuchándola.
Al día siguiente, muy temprano, cuando la llevaba a la escuela, Anna me pidió: “Papá, ¿puedes poner de esa música?” Sabía a lo que se refería, pero le pregunté de cualquier modo: “¿Cuál música, Anna? ¿La de ayer”. Mi hija respondió que sí y puse el Sgt. Pepper desde el principio.
Poco antes de llegar a nuestro destino, comenzó a sonar “Getting Better”, una de las mejores canciones del disco, de pronto mi favorita, y sentí una rara paz interior.
Pausa.
Estacioné el coche, bajamos y nos encaminamos a la escuela de Anna.
De regreso, en el coche, me brinqué todas las canciones que seguían y llegué a “A Day in the Life”, el delirio.
Casi no había tráfico y los semáforos me ofrecieron su luz verde.
Tuve una revelación.
De pronto, tantos años después –cuatro décadas–, comprendí, es decir, entendí el significado entero de “A Day in the Life”, como si abriera una caja negra celosamente preservada después de un accidente existencial.
Llegué a casa.
Bárbara aún dormía.
Me acosté junto a ella y nos fundimos en una sola cuchara humana.
Dormité.
Soñé algo.
Hasta que nos despertamos juntos y comenzamos, ambos a la par, un nuevo tramo del día, el primero para ella, el segundo para mí.
Mientras el agua caía sobre mi cuerpo, descubrí que no sabía más lo que significaba “A Day in the Life”.
Sonreí.
Y me sentí muy afortunado, el delirio de vuelta en mi caja negra más íntima.
 David Miklos es autor de La piel muerta, La hermana falsa y La gente extraña, así como de Miramar, entre otras novelas. Actualmente es profesor asociado de la División de Historia del CIDE, en donde se desempeña como jefe de redacción de la revista de historia internacional Istor. Es columnista de Literal. Su twitter es @dmiklos.
David Miklos es autor de La piel muerta, La hermana falsa y La gente extraña, así como de Miramar, entre otras novelas. Actualmente es profesor asociado de la División de Historia del CIDE, en donde se desempeña como jefe de redacción de la revista de historia internacional Istor. Es columnista de Literal. Su twitter es @dmiklos.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: June 25, 2017 at 4:55 pm