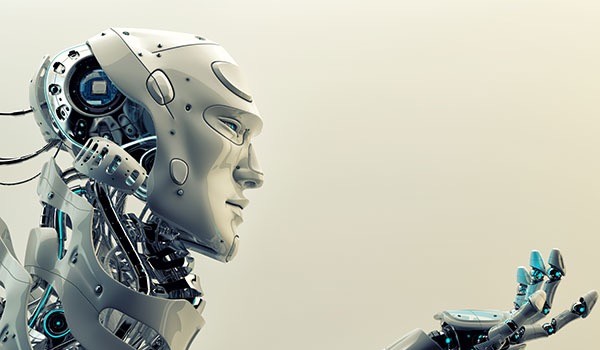Belleza monstruosa
Sergio González Rodríguez
A su lado, uno se siente inmerso entre el hechizo y el temblor. Abre usted las páginas de una revista y ahí están ellas. Enciende su videoreproductor y aparecen ellos. Entre las escenas de algunas películas se cuelan sus rostros retadores. Sale uno a la calle, y a la vuelta de la esquina se topa de frente con una criatura que ostenta la misma apariencia: una belleza monstruosa. Ante ésta, impera en el ánimo el sentir de los perseguidos por la conjura alienígena de la vieja cinta Los usurpadores de cuerpos de Robert Wise, o la posterior de Abel Ferrara; cuando no su variante hipnótica: Sobrevivientes de John Carpenter. ¿Cómo distinguir el pinchazo de las y los bellos monstruosos? ¿Qué los distingue de otras personas?
Ante todo, una prevención: la belleza monstruosa es algo más que una fisonomía armónica o disarmónica. De hecho se trata de un vuelo fronterizo de atributos que desafían nuestras ideas convencionales de belleza, construidas por un canon alrededor del imaginario que los hombres guardan de las mujeres. Todo comenzaría con dos aspectos, cuya fuerza irradiadora va de los centros metropolitanos a la periferia: se trata de los desvíos externos y los desvíos internos en la norma de lo bello corporal. En cuanto a los externos, su origen obedece a la amplitud de algunos rasgos que se generalizan desde por lo menos tres décadas atrás a la fecha: el auge de lo interesante, de lo anómalo, de lo raro, de lo exótico, de lo imperfecto, de lo mixto: lo sagrado cotidiano a escala global.
El mundo del espectáculo del siglo XX succionó lo sagrado cotidiano de tal belleza, que se coaguló en las figuras que inauguraron el prestigio de la diversidad regional respecto de los modelos caucásicos o blancos: Josephine Baker y lo negro; Dolores del Río y María Félix o lo mexicano; Carmen Miranda y lo brasileiro; Zsa Zsa Gabor o lo centroeuropeo; Sofía Loren o lo mediterráneo. No obstante, éstos y otros rostros y figuras expresaban una especie de respuesta a la altura del reto cosmopolita de sus predecesoras blancas: querían encarnar la muestra de una pureza remota y distinta, diferenciada en lo femenino y lo masculino que coincide con los primeros acercamientos al orden urbano de los países alternos mediante la imagen. Con los años, este fenómeno se fragmentará hasta alcanzar rango de identidad multicultural desde el punto de vista de las metrópolis.
En cuanto a los desvíos internos, el cuerpo femenino y masculino admitió poco a poco las “irregularidades” fisonómicas respecto del clásico maniquí de los años veinte, treinta, cuarenta y cincuenta, que heredó la belleza misteriosa de las mujeres fatales de finales del siglo XIX (rostro y piel de muñeca de porcelana, boca pequeña y pincelada de carmín, ojos grandes y azules, cejas arqueadas, medidas de ánfora griega, estampa integral de adorno urbano que parecía afirmar un adagio: “Si carácter hasta ahora ha sido destino, ahora carácter será moda”). Los imperativos de la vida activa de las mujeres en la ciudad imprimieron un cariz decisivo a las nuevas concepciones de la belleza: la movilidad lo mismo social que espacial, y la igualdad ante los hombres.
En los años sesenta y setenta las mujeres dieron otro giro más radical: se identificaron con una apariencia adolescente y desparpajada, natural y ágil, que ejemplificaría la modelo inglesa Twiggy (rubia, de ojos azules enormes, boca de gruesos, curvos labios y piernas de niña) o, más tarde, la actriz Ali McGraw (cobriza, cejas y ojos oscuros, densos, boca recta y sonrisa limpia, de alto, estrecho y sólido esqueleto). Entre tales extremos se comprobaba la paulatina aceptación de la delgadez extrema —anoréxica— y de los contrastes fisonómicos como nuevos elementos de la belleza y del glamour, que durante los siguientes años serán definitivos. ¿Quién no recuerda aquella película en que Dudley Moore perseguía a “la mujer perfecta” en la persona de la atlética, huesuda, larguirucha e impávida Bo Derek, cuyo atributo climático eran sus senos enhiestos?
Norman Mailer, el escritor norteamericano y experto en develar la belleza de los mitos femeninos de nuestra época, opinaba que el ideal más alto del siglo XX —la legendaria Marilyn Monroe— llevó hasta su muerte en 1963 un conjunto de rasgos físionómicos y cosméticos provenientes de la década de los treinta. Su figura de maniquí siempre a salvo de la ruina y del agobio en un tiempo de depresión, de pobreza, reflejaba el esplendor libérrimo de vivir en corto lo cotidiano y sus secretos: los afectos promiscuos, la sexualidad pródiga, la tristeza secular, la angustia ante el poder criminal, el estigma de los políticos, la carne en fuga de muerte.
No deja de ser llamativo que, al paso del calendario, los rostros célebres de otros años se reinstalen en el centro de las idolatrías. Además de la simple nostalgia y la búsqueda retroactiva de contenidos reciclables para el espectáculo y la publicidad, la tendencia a imitar a Marilyn Monroe (Madonna), a Brigitte Bardot (Claudia Schiffer) o a Gina Lollobrigida (Cindy Crawford) expresaba los significados que el propio Mailer ubica en el núcleo de la historia de la segunda mitad del siglo XX: el panorama de la autoridad, el dinero y el vacío. Contra estos tremendos nudos, la misma época proporcionaría un antídoto estimulante: el deseo de la belleza en cada uno de nosotros y su repertorio de respuestas, que van desde la percepción de la impotencia hasta el sentir de lo nauseabundo. Una muchedumbre de mujeres bellas se vuelve un tormento; en medio de lo arisco del mundo la belleza debe ser un accidente, no una norma. Cuando sucede lo contrario, lo feo puede acceder a paradigma estético. Éste es el estigma que deja la modernidad tardía.
El modelo actual de lo bello comenzó a despuntar desde tiempo atrás; su evangelio fue la llamada ropa unisex, el igualitarismo del atuendo entre los hombres y las mujeres. Asimismo, el auge de las minorías sexuales y sus reclamos familiarizaron a las personas con otras formas de entender las relaciones humanas en el plano de los afectos y la convivencia. La fisura que flota entre nuestra mirada y el indicio anómalo. El enfoque sobre la belleza debió admitir también otros entendimientos, que desbordaron la esfera del mercado: no debe olvidarse que el consumo es otro ramaje del afán de prótesis que reafirma la autoestima en nuestros días.
Si se fija uno bien en un pasaje de tiendas y escaparates, en un desfile de modas, en un bar o en una fiesta, se descubrirá esta certeza: lo femenino y lo masculino —que antes eran inamovibles y distintivos— ahora intercambian sus valores y sus prestigios en medio del desconcierto público. ¿Resuena aún el atavismo que despertaban los hermafroditas en la antigüedad romana, que de acuerdo a Tito Livio se les arrojaba al fondo del mar con el fin de exorcizar su mal agüero? Esto aproximaría al significado profundo del efecto andrógino, sobre el que reflexionó Michel Serres al referirse a Sarrasine, la clásica novela de Balzac sobre el tema: “En ella se explora la alteridad: ¿cómo pasar de izquierda a derecha, de uno a otro lado del espejo, del sentido, del valor, del mapamundi o de la propia lengua?” (cf. L’Hermaphrodíte, Flammarion, 1987). Asimismo, el cuerpo adquiere un rango tan competitivo en lo intelectual como en lo físico; el “estar en forma” —a través del empeño nutricio, el gimnasio, el deporte, la danza— ahora se convierte en algo tan obligatorio en todas las edades como en otra época lo fue el uso del sombrero.
Con todo, Estrella de Diego estipula algunas diferencias conceptuales al respecto: “El hermafrodita revela una mirada culturalmente masculina, una mirada explícita que deja muy poco a la ambigüedad. Por el contrario, la androginia desvela una mirada mucho menos obvia que podría corresponder a la femenina. El hermafrodita es presencia y el andrógino ausencia —características que definen lo masculino y lo femenino— y, tal vez, se puede asociar el hermafroditismo a la plurisexualidad y el andrógino a la asexualidad, al poder y a la falta consciente/inconsciente de poder, o dicho de otro modo, el hermafrodita simboliza el placer y el andrógino el deseo” (cf. El andrógino sexuado, Visor, 1992). Los deslindes anteriores resultan ilustrativos en tanto referentes inmóviles; pierden en parte su vigencia si se recuerda que la belleza monstruosa está constituida mediante promiscuidades movedizas, donde en un mismo instante y una misma persona conviven o se alternan lo hermafrodita y lo andrógino.
En breves palabras, la belleza monstruosa es una síntesis transversa de mezcla racial en el orden fisionómico (al estilo de Linda Evangelista o Keanu Reeves); de intercambio de género o androginia en el orden simbólico (al estilo de Juliette Lewis o Brad Pitt); de culturismo anatómico en el orden de la forma (al estilo de Thalía o Chayanne); y de potencia física/sexual en el orden de la función (al estilo de Arnold Schwarzenegger o Sharon Stone).
De esa materia están hechos los nuevos bellos y las nuevas bellas. El grado de apego que se obtenga respecto a semejantes órdenes indica la supremacía estética. Y ésta se encuentra ya al alcance de muchas personas. Lo monstruoso se desborda como jamás pudo suponer cualquier impulso paranóico.
Un ejemplo claro de las nuevas convenciones se presenta en el dossier publicitario que el diseñador Gianni Versace realizó con el célebre fotógrafo Richard Avedon para presentar su colección de otoño-invierno de mediados de los noventa. Versace reunió a cinco top-models (Christie Turlington, Nadia Auermann, Cindy Crawford, Stephanie Seymour y Claudia Schiffer) y las hizo posar sus nuevos diseños al lado de hombres desnudos —como se demuestra, el polémico libro Sex (1992) de Madonna de ningún modo agotó esta alternativa visual. Las telas metálicas de los vestidos entallados con mangas y faldas de vuelo fluido y revelador, las microfaldas combinadas con sweaters de angora en colores pastel, los tacones altísimos, las tobilleras de escolar, los microvestidos de piel en tonos brillantes y el resto de las indumentarias establece una coreografía de gestuales andróginos y por siempre adolescentes. La pubertad sería el ábside en la sabiduría corporal.
Este trueque entre el género masculino y el femenino ya es canónico en la fotografía de modas en nuestros días: muchachas misteriosas, robóticas, de líneas angulares, cuerpos atléticos y cabello al ras que parecen muchachos. Y viceversa. En este juego de reversibilidades se refleja la belleza monstruosa. No obstante, lo decisivo reside en que bajo la amplísima zona que abren dichos modelos de belleza espectacular, proliferan las individualidades volátiles: las mujeres y los hombres que desarrollan un estilo íntimo, diferencial e irrepetible de ser para otros. La nueva fe: la preferencia extrema; su nuevo misterio: el asco bello.
– Sergio González Rodríguez. Escritor y periodista mexicano. Desde 1993 fue Consejero Editorial y colaborador del diario Reforma. Uno de sus títulos más recientes es la novela El vuelo (2008).
© Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: April 16, 2012 at 7:11 pm