Cosmos
David Miklos
1.
Crecí en un suburbio al norponiente de la zona conurbada del Distrito Federal, en una colonia que fue el resultado de un fraccionamiento de un rancho de Manuel Ávila Camacho llamado La Herradura, ubicado en Huixquilucan, Estado de México, y en donde, a finales de los años 1960, mis padres compraron un lote y levantaron una casa en la calle Cerrada de Bosque del Rayo, con vista a Paseo de la Soledad y a una cañada por la cual corren los restos de un río, hoy convertido en desagüe.
De hecho, mis padres eligieron un terreno en la cima de una barranca y no al pie del río, temerosos de que las aguas negras apestaran en extremo, y tuvieron razón: durante la temporada de lluvias, el río crecía y en el agua se formaba una espuma que volaba por todo el fraccionamiento a manera de falsa nieve; durante la temperatura de secas, el agua, exigua, desprendía uno de los aromas más mefíticos que mi memoria sensorial recuerde.
No muy lejos de casa de mis padres, mi hogar de infancia y primera juventud, hay un parque sobre el que se alzan un par de torres de luz, cuyos cables corren de norte a sur y de cañada en cañada, a lo largo de ese tramo oriental del Estado de México.
Durante muchos años, un camino de asfalto partió el parque en dos, calle fallida que conectaría Bosque del Rayo con Bosque del Secreto, y que el poder de algún vecino, o de la propia doña Chole, viuda del general Ávila Camacho, llevó a su inconclusión.
Fue allí donde di mis primeros pasos, no sé si antes o después de mi primer cumpleaños, bajo los cables de alta tensión y sobre la grava negra y el chapopote desgastado, con vista al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, hacia el suroriente.
Durante muchos años también, el parque no tuvo mayor mantenimiento y estuvo abandonado al designio tanto de las estaciones como de los elementos, un parque virgen y salvaje enmarcado por cuatro calles, una de ellas, de nuevo Paseo de la Soledad, allá abajo, al pie de la barranca.
Hacia septiembre, el costado sur del parque, pasada la temporada de lluvias, se llenaba de unas flores de pétalos morados, centro amarillo y tallos y hojas de un verde casi fluorescente, cuyo nombre científico es Cosmos bipinnatus, de la familia Asteraceae, también conocidas como mirasol o girasol púrpura, y son endémicas de México y de inicios del otoño.
Recuerdo mis paseos por el parque, recogiendo flores y armando ramos junto con mi madre, para decorar la casa, el aroma de los tallos cortados, su perfume astringente y exquisito, preservado para siempre en mi recuerdo.
Tanto así que La Herradura, sus paisajes y ese parque en particular se convirtieron en Montebello y en los escenarios de varias de mis novelas, sobre todo de la primera, La piel muerta (2005) –traducida al inglés como Debris (2016) y publicada por Literal Publishing–, en donde dejé registro de las flores de cosmos, que hoy no crecen más allí:
En septiembre llegan tus cosmos.
Durante la temporada de lluvias el parque reverdece, crecen plantas de tallos altos, una pequeña selva. Ya no. Al final del verano florecen los cosmos. Cada vez menos. Cuando Lola llega al fraccionamiento, la casa de mi madre se llena de cosmos. No más.
Alguna vez escribí, no recuerdo dónde –aunque pensaba que había sido en La piel muerta–, que esas flores eran una especie de representación de las almas buenas o inocentes o puras y que, ahora que el suburbio se había sumado a la ciudad, los cosmos no encontraban más cabida allí (no más).
Luego descubrí que en Huasca, Hidalgo, en las milpas recién quemadas los cosmos encontraban su mejor hábitat, lo mismo que en algunos sitios del Estado de México, más al norte y más al poniente de La Herradura.
Y hoy, que amanecí por primera vez en Toluca y luego manejé hacia Santa Fe, pude ver cosmos en sendos costados de Avenida Lerma.
2.
Hoy amanecí en Toluca, constatación de que a mis 46 años aún hay primeras veces.
De hecho, he visitado Toluca en varias ocasiones durante los últimos cuatro meses, y descubro que esa ciudad que siempre me pareció de paso hacia algún otro destino, es en realidad un macrocosmos urbano.
No siempre en broma he dicho que la Ciudad de México –me cuesta mucho trabajo no decirle Distrito Federal– es una especie de suburbio exaltado de Toluca, ciudad de atributos quizá no evidentes, pero sí muchos.
También he dicho, siempre en serio, que Toluca es el epicentro de mi existencia, que cualquier movimiento allá lo siento con mucha intensidad acá, en el espacio que ahora ocupo y que hoy es sede del imperio horizontal que comparto con mi pareja actual.
Ayer, viajé por primera vez solo y sin compañía de Bárbara a su ciudad –ella ya estaba allí: yo la había llevado el día anterior–, a la casa en la que vive su madre, en las fronteras entre Metepec, Lerma y San Mateo Atenco, en lo que vendría a ser el suburbio de Toluca de Lerdo.
Poco después de dejar la autopista atrás y enfilarme por una avenida no del todo bien pavimentada –Frontera San Isidro, se llama– y que de pronto parece adentrarse en el campo, entre caballos y viejas huertas ocupadas por casas de diversa e informe arquitectura, comenzaron a aparecer a sendos costados del camino flores de cosmos, salpimentadas aquí y allá en un paisaje que no podía ser otro sino el mismo paisaje de mi infancia.
La sensación de pertenencia fue instantánea.
Yo soy de aquí, me dije.
Y lo sentí en cada célula texana, luego mexiquense, de mi cuerpo.
Era cumpleaños de mi Bárbara –mi novia, como muchas veces le digo, pero es mucho más que mi novia– y yo llevaba los ingredientes para hacerle una comida a ella y a su madre Alicia –mi definitiva suegra– y celebrar.
Mientras que Bárbara padecía una gripe profunda, Alicia había salido del quirófano hacía apenas tres días.
Así que nuestra celebración fue un tranquilo apapacho y yo preparé y les serví un par de los platillos que mejor me salen, brindamos con limonada rosa y gasificada y luego nos dedicamos a dormir una larga y restauradora siesta, en esa casa en la que yo en realidad nunca había estado, aunque allí se encontrase, ya lo dije, mi declarado epicentro.
A la siesta le siguió la noche y el sueño.
Un sueño apacible y largo, restaurador también.
De regreso al DF –para mí siempre será el DF, nunca la Ciudad de México, menos aún el hashtag en el que han pretendido convertirla–, vi de nueva cuenta los cosmos de mi infancia, allí, a uno y otro costado del camino, un camino no muy distinto a los caminos de La Herradura o de Montebello, realidad y ficción, que sumadas son la vida.
Almas puras, pensé.
Almas buenas, me dije.
Almas inocentes, constaté.
Y supe entonces que la inocencia, de la mano de la pureza y de la bondad y en el mejor sentido de la palabra, es una virtud no muy distinta de la felicidad más plena.
Hoy, ahora, en este mismo momento, Bárbara recorre ese mismo camino, y pronto llegará aquí.
 David Miklos es autor de La piel muerta, La hermana falsa y La gente extraña, así como de Miramar, entre otras novelas. Actualmente es profesor asociado de la División de Historia del CIDE, en donde se desempeña como jefe de redacción de la revista de historia internacional Istor. Es columnista de Literal. Su twitter es @dmiklos.
David Miklos es autor de La piel muerta, La hermana falsa y La gente extraña, así como de Miramar, entre otras novelas. Actualmente es profesor asociado de la División de Historia del CIDE, en donde se desempeña como jefe de redacción de la revista de historia internacional Istor. Es columnista de Literal. Su twitter es @dmiklos.
Posted: December 7, 2016 at 1:42 am



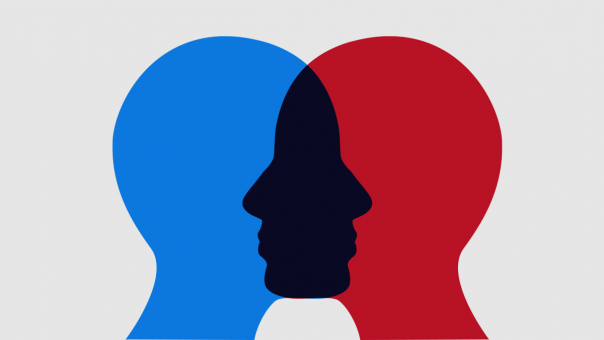







Tan lejos y tan cerca. Vecinos sin saberlo. La mayor parte de mi vida viví en Paseo de la Soledad (por cierto también nací en Texas) y tu texto me transportó a una colonia que no existe más como tal y que sin embargo fue el escenario de mi pubertad y adolescencia y sigue siendo, con todas sus transformaciones y saturación, el barrio de mis papás.
Tal cual. Para mí La Herradura es el contenedor de un pasado muy vivo. Y allí siguen mis padres, sus vigilantes.
Me encantan las flores de otoño, y Toluca y Bárbara 😬 Nos vemos pronto!
¡Hola, Paola! Que así sea. Un abrazo.