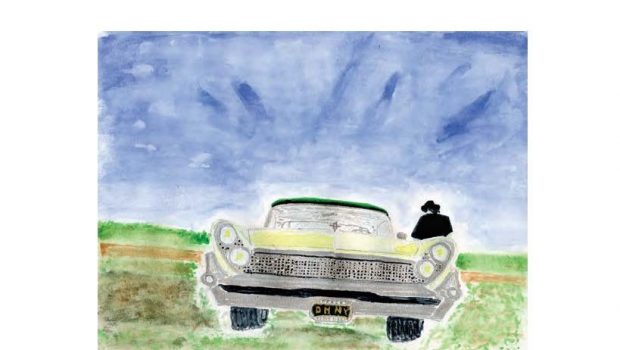De cómo hemos escrito algunos textos…
Adolfo Castañón
Durante mucho tiempo —y todavía hoy— admiré a los escritores fluidos y espontáneos que de un solo trazo emitían sus chorros verbales sin asomo de duda o de incertidumbre. Un caso es el de los supersabios que llenan las páginas de los periódicos con opiniones sobre casi cualquier asunto: la violencia, los impuestos, los partidos políticos, los adelantos de la ciencia. Ante esas emisiones espontáneas sigo siendo, como al principio, un vacilante aprendiz. Esa situación creo haberla dramatizado en algunos cuentos donde ensayo interrogar el surgimiento y las circunstancias emergentes de la palabra (como en “La opaca” y de “Esas que sólo estudian con el maestro”).
Pero, hay que admitirlo, no es lo mismo escribir una reseña bibliográfica, un ensayo, un poema en prosa, un poema en verso, una serie de aforismos, una carta, una crónica de viajes, una entrevista, una página sobre cocina, un cuento o incluso una traducción.
Empezaré por la traducción ya que ella ha sido mi escuela y mi gimnasio, mi taller y mi cocina.
I
Uno de los remordimientos literarios que tengo es precisamente el de no haber traducido más libros y el de haber iniciado traducciones que nunca concluí. Una de las que sí terminé fue la del libro de George Steiner: After Babel, que traduje como Después de Babel, aunque quizás hubiese sido aceptable poner: Después Babel. Primero, por supuesto, leí el libro y fui subrayando todas las palabras que no conocía o cuyo significado me parecía confuso. Luego fui averiguando el significado de cada concepto y de cada frase. Pasé luego a hacer la primera de las varias versiones que realizaría, y que terminaron siendo cinco de todo el libro y seis o siete de algunos tramos. Y toco aquí una de las primeras cuerdas de mi guitarra autocrítica: la escritura es una laboriosa artesanía, un ir pasando y repasando las frases por la pluma, por la mano, por la lengua y los labios, por el oído propio y ajeno. Esa artesanía es una constancia, una perseverancia que lleva al sastre literario a planchar y volver a planchar las frases hasta que queden tersas y sean pasables. En el caso del libro de George Steiner me tardé tres años en realizar ese trabajo. Debo confesar que cada vez que el autor citaba un libro, digamos de Noam Chomsky o de Benjamin Lee Whorf, de Ariosto o de Rilke, yo iba y leía completo el libro y el poema citado y, por supuesto, trataba de encontrar una versión en español o de hacer una. Hice varios vaciados de aquella traducción porque no lograba yo poner a George Steiner en español hasta que me atreví a romper el orden de su sintaxis y calzar en los zapatos del castellano los pies compactos de la gramática inglesa. A esa traducción le debo mucho ya que, gracias a ella, me solté la mano y la lengua: sentí que se abría ante mí una escritura crítica y ensayística, una baraja que debía apropiarme y que aún sigo explorando. La traducción es para mí una necesidad y debo decir que detrás de muchos de mis textos hay un movimiento implosivo determinado por ella.
Los primeros adelantos de mi libro El reyezuelo se publicaron en 1977 en la revista ácrata, es decir anarquista, sintomáticamente llamada Caos, magazine animado por el viejo patriarca don Ricardo Mestre —gordo como un conejo cebado— y por los jóvenes temibles José Luis Rivas y Héctor Subirats. En Caos colaboraban Fernando Savater, ya medianamente conocido y se traducían con su permiso a Cioran y a Castoriadis. En el número 6 de Caos publiqué parte de la primera serie de El reyezuelo —el título es un homenaje a la novela Eumeswill, de Ernst Jünger, donde El Cóndor permite la publicación de un periodicucho que sirve para delatar a los opositores—. El Reyezuelo nació al final del sexenio del penúltimo presidente folclórico de México: el Lic. José López Portillo cuya Teoría general del Estado —el mundo es muy pequeño— me había tocado corregir y revisar para su publicación algunos años antes, contratado por un misterioso notario, el Lic. Roberto Hoffmann Elizalde. Fueron célebres los excesos y exageraciones, los desplantes, ademanes y desmanes de aquel presidente nuestro tan charro —en el sentido colombiano de la palabra— y tan decidido a crearse un carisma como de película mexicana de los años cuarenta y cincuenta. Pero López Portillo no fue el único funcionario pintoresco. Junto a él y alrededor pululaba una banda no menos excéntrica y anómala, desde su esposa y su hermana hasta sus más cercanos e íntimos colaboradores y colaboradoras. De hecho, a mis ojos todavía adolescentes, la sociedad mexicana misma, la alta y la baja, la media y la intermedia y casi toda la clase política y la intelectual y artística, participaban de ese clima involuntariamente carnavalesco y trágico-cómico.
Yo trabajaba entonces en una editorial llamada enigmáticamente Fondo de Cultura Económica. Aunque ahora veo que quizás me tenían contratado como una especie de enfant terrible, de crítico literario impulsivo, mordaz y mordiente (¿no había yo sido el editor de la revista juvenil llamada Cave Canem?), más útil como espantapájaros literario que como artesano del lenguaje. Sea como fuere, me daban a roer, para revisarlas y depurarlas de erratas, viejas traducciones que la editorial quería volver a poner en circulación. Así pues, leí los libros de Jacob Burkhardt (a quien ya conocía) Cochcrane, Mommsen, la biografía de Alejandro Magno por Droyssen o el libro de Shottwell sobre la Grecia clásica. Al mismo tiempo, me dio por leer —gracias a Jorge Luis Borges y Alejandro Rossi— el prodigioso libro de Edward Gibbon: Decline and fall of Roman Empire. Finalmente era yo un muchacho de mi tiempo y tenía alrededor un mundillo de escritores y poetas: algunos aspirantes a artistas que eran tan jóvenes como yo, otros maduritos o ya talludos, y otros más en franca decadencia, a los que no podía dejar de ver con mirada irónica. Al leer cierto día uno de los libros que estaba revisando di con una cita de Juvenal y el humor fue dando a luz, sin darme cuenta, a las primeras estampas de El reyezuelo. En ellas fui poniendo atuendo y túnica romana a mis amigos y conocidos, al tiempo que aderezaba el deprimente paisaje nacional con la noble estatuaria y numismática latinas. Aunque trabajé en él muchas veces después de escribir aquellos primeros intentos, El reyezuelo fue un libro que salió de un tirón. Está compuesto en un 30 por ciento de noticias nacionales leídas en la revista Proceso, otro tercio por chismes inconfesados o inconfesables de la familia literaria mexicana, 30 por ciento de improvisada erudición grecolatina y, el resto, por el humor y la voluntad estilística de cocinar sabroso aquella imposible mezcla. El pastel no salió tan mal y además de las diversas ediciones que ha tenido, sus páginas me han dado la ambigua satisfacción de ser detestado por quienes piensan que los retraté ahí y, a la vez, ser odiado por quienes me reprochan el no haberlos hecho objeto de mis corrosivos homenajes. Cada personaje, cada circunstancia de El Reyezuelo, es cruel y evidentemente real; pero la realidad es aburrida y El Reyezuelo quiere divertir y divertirse juzgando —punto clave en mi fisonomía intelectual—, enjuiciar y enjuiciarse con humor e ironía; hacer, como me diría años más tarde Octavio Paz en una dedicatoria, de la injuria una sonrisa y una flor. En El Reyezuelo se da un movimiento implosivo de palimpsesto, una cristalización eléctrica y magnética de collage que funde una asamblea heterogénea de fuentes en un solo puño, en un solo aplauso, en una sonrisa.
II
Palimpsesto significa desde la etimología, aquel pergamino ya escrito y que se raspa para poder volver a escribir sobre él. El texto que se lee en un pergamino puede coincidir con la historia oficial, esa de bronce que quiere ser histórica y estar escrita en mármol: “raspar” ese texto para ver qué es lo que hay debajo es intentar releer, des-construir, destejer esa historia para buscar, con sus cabos sueltos, una trama personal. Ese “raspar” es el eje de toda operación legible: ¿qué se recuerda?, ¿qué se olvida? En ese “raspado” entre texto público y experiencia personal se da la búsqueda del presente y tal destilación es el detonador de la memoria y de la escritura. Escribir es raspar y al reparar hacer campo y hacer a mar (otras variantes de este palimpsesto: “hacerse a mar, hacerse amar”). Esta etimología también resulta útil para desentrañar el modo de composición de Recuerdos de Coyoacán. Se trata de un poema largo y sostenido que, desde el principio de su enunciación, se supo extenso. Está dedicado “A Octavio Paz: alma, región luciente”, con unas líneas que provienen del poeta español José Bergamín, cuya obra ha influido tanto la del mexicano. Recuerdos de Coyoacán aspiró desde un principio a hacer y a ser un “palimpsesto”, a escribir y reescribir raspando sobre un papiro ya utilizado. El substrato del poema “Nocturno de San Ildefonso”, el poema que escribió Octavo Paz a su regreso a México, después de 1968, y que fue recogido en Vuelta (1969- 1975), probablemente escrito cuando tenía 54 años. Pero a su vez dicho “Nocturno de San Ildefonso”, resulta una reescritura del poema que Alfonso Reyes tituló “San Ildefonso” (fechado en 1943), tanto como de algunos otros poemas del propio Reyes. La reescritura que aspira a actualizar “Recuerdos de Coyoacán” no es una paráfrasis sistemática, perrunamente literal. El poema arranca de un “recreo”, de una recreación amena, lúdica y jubilosa pero también sentimental de ese poema donde el Octavio Paz de 60 años se reencuentra con el Paz de 20. Este encuentro, esta anagnórisis, la practicó antes Jorge Luis Borges y está también en el centro de algunos grandes poemas del romanticismo, como puede ser el “Preludio” de William Wordsworth. El reencuentro del adulto con el adolescente lo practicó Alfonso Reyes en “San Ildefonso” —escrito cuando tenía 52 años— y en otros poemas de su etapa final.
 La idea de “raspar” un pergamino previo para luego escribir algo sobre él es un procedimiento que tiene que ver con la crítica “genética”, con la búsqueda de las fuentes y la filología. Pero situarse en el lugar de ese amanuense dispuesto a “raspar” para reescribir un pergamino es una idea relativamente moderna, activa en la lírica de los parnasianos como Leconte de L’Isle y José María de Heredia hasta la tradición inglesa discernible en The Waste Land de T.S. Eliot. En alguna ocasión he definido Recuerdos de Coyoacán en términos de un exorcismo por medio del cual el autor, el sujeto elocuente, la persona que lleva el nombre de Adolfo Castañón, trata de aplacar dentro de sí mismo la fuerza o el campo energético llamado Octavio Paz echando mano de otra corriente polinizadora, de otro campo energético llamado Alfonso Reyes. Pero atrás o debajo de ellos se estaban enfrentando en realidad dos ideas de la literatura, dos claves de la escritura y de la lectura: la moderna, que va en busca del presente, como en el caso de Octavio y de D.H. Lawrence; y la clave tradicional, clásica, de corte horaciano donde está en juego la eficacia persuasiva y, asimismo, queda relativizado el concepto de autor y de autoría.
La idea de “raspar” un pergamino previo para luego escribir algo sobre él es un procedimiento que tiene que ver con la crítica “genética”, con la búsqueda de las fuentes y la filología. Pero situarse en el lugar de ese amanuense dispuesto a “raspar” para reescribir un pergamino es una idea relativamente moderna, activa en la lírica de los parnasianos como Leconte de L’Isle y José María de Heredia hasta la tradición inglesa discernible en The Waste Land de T.S. Eliot. En alguna ocasión he definido Recuerdos de Coyoacán en términos de un exorcismo por medio del cual el autor, el sujeto elocuente, la persona que lleva el nombre de Adolfo Castañón, trata de aplacar dentro de sí mismo la fuerza o el campo energético llamado Octavio Paz echando mano de otra corriente polinizadora, de otro campo energético llamado Alfonso Reyes. Pero atrás o debajo de ellos se estaban enfrentando en realidad dos ideas de la literatura, dos claves de la escritura y de la lectura: la moderna, que va en busca del presente, como en el caso de Octavio y de D.H. Lawrence; y la clave tradicional, clásica, de corte horaciano donde está en juego la eficacia persuasiva y, asimismo, queda relativizado el concepto de autor y de autoría.
Esa indecisión de índole ética y estética se manifi esta en el poema desde el primer verso hasta el último. Asimismo, en el curso de sus barajas se da un juego continuo entre el humor “actual” de la lengua hablada (y aun periodística), la alusión y la cita a ciertos lugares clásicos de la lírica castellana, para no hablar de las sangrientas efemérides nacionales o los lugares de la memoria mexicanos. Este juego u oscilación entre una forma de escritura y otra es el responsable de la peculiar tensión del poema, donde afloran diversos metros, desde el octosílabo —que es la pauta dominante— hasta los versos de 6, 10 y 12 o más sílabas que, según yo, representan el diálogo entre las diversas voces del poema y de la tradición. Debo confesar que esta exposición que lleva a pensar en un cálculo y en una premeditación exageradas es parcialmente falsa pues el poema se fue gestando, no hay otra palabra, en mi interior a lo largo de muchos meses, aunque no hubiese yo escrito ninguna línea. Cuando lo escribí, en diciembre de 1997, estaba yo muy impresionado por la última aparición pública de Octavio Paz, con motivo de la presentación de la Fundación que llevaba su nombre, la mañana del jueves 17 de diciembre de ese año. Salí a Francia pocos días después, consciente de que sólo volvería ver a Octavio Paz en sueños, en “esa borrosa patria de los muertos”.
Como en otros años que he realizado este mismo viaje, tuve la oportunidad de concentrarme durante un mes. Teóricamente, iba preparado para trabajar en una edición anotada de los escritos mexicanos de Alfonso Reyes. Pero en cuanto saqué todo mi material y me dispuse a la tarea, me concentré sí, pero no en lo que tenía programado hacer —anotar la obra poética y en general literaria de Alfonso Reyes—. La verdad es que me fui “de pinta”, me quedé en el recreo, es decir, en un patio imaginario jugando a los versos y a las sílabas contadas con los fantasmas de Alfonso Reyes, sus amigos de Contemporáneos y con la presencia espectral de ese personaje nacido en 1914, Octavio Paz, quien fue tan importante en mi vida no sólo como poeta y escritor, sino también como maestro, ser humano y (para hacer un guiño a Carlos Castaneda) como tirano. Octavio Paz me había insistido en los últimos años y días en que lo traté sobre la necesidad apremiante de que asumiese a plenitud mi vocación poética. Con Recuerdos de Coyoacán acudí a cumplir aquella cita pendiente a la que Paz me había urgido. Cuando empecé a escribir el poema, me di cuenta de algo: en realidad y en rigor, todos los poemas los ha escrito la misma mano del mismo poeta que ha escrito todos los poemas desde siempre, llámense Isaías, Nezahualcóyotl, Antonio Machado, Alfonso Reyes, Rubén Bonifaz Nuño o José Luis Rivas. Ese sujeto elocuente es el que está en el lugar del poema, y este sitio es el espacio de la creación o, mejor dicho, del recreo, del juego. Por supuesto, una vez realizado el primer borrador, reescribí y volví a reescribir. Hice por lo menos tres versiones manuscritas y, luego, no menos de 25 mecanografiadas. Finalmente y cuando se tradujo un fragmento al francés, volví a trabajar en Recuerdos de Coyoacán. La escritura fue tan dolorosa y conflictiva que, durante su redacción, tuve varias pesadillas (cf. “Oro tigre”): el poema me perseguía como un animal que sigue a su sombra. Pero ya publicado y una vez que se lo entregué a Paz a través de Marie José, días antes de que él “des-naciera”, me empecé a sentir aliviado. El poema que siguió fue Tránsito de Octavio Paz, que ha tenido cierto éxito de público; sin embargo, la escritura de Tránsito fue menos conflictiva pues en su interior se encuentran dialogando poetas que tienen no pocas cosas en común: W.H. Auden, el propio Paz y un Castañón menos mercurial y resbaladizo. El poema es en sí mismo mucho más regular y aspira, quiere aspirar, el aire que rodeaba a los amigos y lectores de Octavio Paz. Tuve la fortuna de ver reunidos ambos textos en un libro publicado en la República Dominicana en 1999, cuando México fue invitado de honor de la Feria del Libro y los amigos dominicanos, que sabían que yo acababa de escribir Tránsito, me propusieron reunirlos en un solo volumen. El prólogo se debe a la ensayista y poeta Soledad Álvarez, mientras que la portada es de la artista plástica Desirée Domínguez, nieta de Fabio Fiallo, amigo dominicano de Rubén Darío.
Posted: April 16, 2012 at 7:03 pm