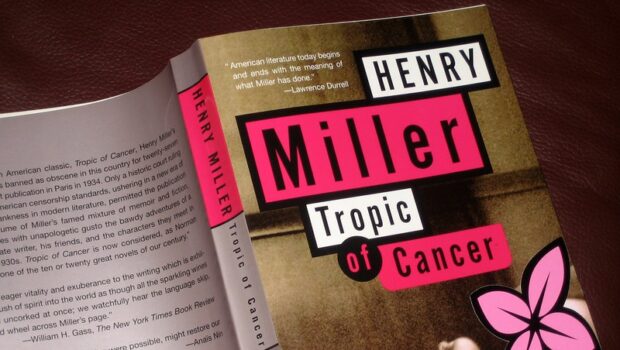El acto que trasciende a la palabra
Ricardo López Si
Gabriel Zaid explicaba en Los demasiados libros que mientras los libros se multiplican en proporción geométrica, los lectores lo hacen en proporción aritmética. Dicha reflexión encontraba fundamento en la idea de que, de no frenarse la pasión por publicar, pronto tenderemos un mundo con más autores que lectores. Lo anterior me recordó a lo que Martin Amis pensaba sobre el suicidio: hay más cartas suicidas que suicidios. En su novela Dinero, el autor británico dice que las cartas suicidas son parecidas a los poemas en ese sentido: casi todo el mundo intenta escribir una carta suicida. Por ello no sorprende que haya recurrido a una idea de Albert Camus como el leitmotiv que reverbera en toda la historia: el suicidio es la única cuestión realmente filosófica.
Existen dos tipos de suicidas en la literatura: los falsos suicidas de los que hablaba Amis y los suicidas por vocación. Aunque es posible que todos los suicidas por vocación hayan encarnado en algún punto de sus tormentosas sendas el papel de falsos suicidas. A lo largo de la historia moderna, escritores prolíficos y celebrados como Johann Wolfgang von Goethe, Virginia Woolf, Anne Sexton, Sylvia Plath, Cesare Pavese y Alejandra Pizarnik firmaron, a su manera, cartas suicidas que dejaron un testimonio fiel sobre su contexto. Paradójicamente, la mayoría de ellos abordó directa o indirectamente la idea del suicidio en su punto más alto como creadores, tras ser legitimados por la industria y su círculo intelectual.
En Goethe irrumpió la idea del suicidio como una conciencia estética del abismo. El héroe goethiano hipersensible que causó conmoción en Europa occidental sería el preámbulo del byroniano y el stendhaliano. Consciente de su influencia como faro del romanticismo entre los pensadores de su época, vertió sus impulsos suicidas dentro de una novela epistolar. Así, encontró un pozo de salida en las posibilidades de la literatura de ficción. En Las desventuras del joven Werther, el protagonista debe lidiar con la pena que le supone no poder tener a su lado a la bella Carlota, comprometida con Alberto, un hombre once años mayor que ella. «¡Si al menos hubiera podido obtener el favor de morir por ti, de sacrificarme por ti, oh, Carlota! Perecería con valor, con alegría, si yo pudiese darte el reposo y las delicias de tu existencia: pero !ay!, no es dado sino a muy pocos elegidos el derramar su sangre por el objeto de su amor, y de volver a reanimar con su muerte una vida más activa. […] ¡Dan las doce!… ¡Ea, pues…! ¡Carlota! ¡Carlota, adiós!… ¡Adiós!…», escribió en una carta Werther antes de pegarse un tiro en la frente que lo dejó agonizante. Ante la consternación de Alberto y la desesperación de Carlota, quienes habían llegado a su auxilio, la escena dio lugar a un hallazgo de suma importancia en el universo de Goethe: sobre la mesa se hallaba abierta Emilia Galotti, la tragedia de Lessing.
Finalmente Goethe moriría por causas naturales, en Weimar, a los 83 años —una edad avanzada para ser la primera mitad del siglo XIX—, pidiendo más luz en su casa: Licht! Mehr Licht! El gesto fue interpretado en la cultura popular como el clamor de un intelectual irredento por obtener una última dosis de sabiduría en el umbral de la muerte, aunque bien pudo haberse tratado —como advertía Daniel Fernández en La Vanguardia— de un vulgar grito de desesperación en pos de abrir una ventana.
Virginia Woolf, bandera del modernismo anglosajón y feminismo, fue aún más ambiciosa: coqueteó con el suicidio dentro y fuera de su literatura. El impacto causado por la prematura muerte de su madre por una fiebre reumática y la de su hermanastra a causa de una peritonitis le provocaron varios cuadros depresivos. El fin del viaje, su primera novela, fue una metáfora premonitoria y catártica de la inquietante relación entre su vida y obra literaria. En lo que parecía ser un ejercicio de autodescubrimiento, volcó la rabia contenida tras los abusos sexuales perpetrados por su hermanastro al servicio de la literatura: «Cuando el protagonista masculino la tocaba, su cabeza se esforzaba por no estar allí. Rachel sentía su cabeza, separada del resto del cuerpo, yaciendo en el fondo del mar. Aprendió a embotar sus emociones y apagar las reacciones de su cuerpo ante el deseo de un hombre, se quedaba tumbada, fría y quieta como una muerta». Apenas un día antes de su publicación, tuvo que ingresar a un sanatorio a consecuencia de un trastorno bipolar que le provocaría serías afectaciones mentales a lo largo de su vida.
Después, con el éxito de La señora Dalloway y la escritura de Las olas y Orlando, lo que la crítica literaria celebraba afanosamente como el origen del monólogo interior, en realidad se trataba de una lucha introspectiva de Woolf por encontrar sosiego en las letras. Las voces salvajes y discrepantes no buscaban estimular un juego literario propuesto para descolocar al lector, sino que formaban parte de una sucesión de gritos descarnados a modo de supervivencia. Con el espejo de Emily Dickinson, Woolf había intentado quitarse la vida en dos ocasiones: la primera con apenas 22 años, luego de arrojarse por la ventana. La segunda, varios años después, durante el desayuno, metiéndose cinco gramos de veronal en una cuchara. Para evitar un nuevo fracaso, el 28 de marzo de 1941, a sus 59 años, llenó los bolsillos de su abrigo con piedras y se sumergió en el río Ouse. Su cuerpo fue encontrado por un grupo de niños tres semanas más tarde. Para despedirse de su esposo Leonard, escribió una estremecedora carta:
Querido:
Estoy segura de que me vuelvo loca de nuevo. Creo que no puedo pasar por otra de esas espantosas temporadas. Esta vez no voy a recuperarme. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que estoy haciendo lo que me parece mejor. Me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todos los aspectos todo lo que se puede ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que esta terrible enfermedad apareció. No puedo luchar más. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Y sé que lo harás. Verás que ni siquiera puedo escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte que… Todo el mundo lo sabe. Si alguien pudiera haberme salvado, habrías sido tú. No me queda nada excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo.
No creo que dos personas pudieran haber sido más felicites de lo que hemos sido nosotros.
Woolf tuvo una marcada influencia en dos poetas fundamentales del siglo XX: Anne Sexton y Sylvia Plath, quienes también lidiaron son severos trastornos bipolares. De hecho, Sexton y Plath, vinculadas emocionalmente por la ausencia de su padre durante la infancia y por la idea de embarcarse en una poesía confesional, llegaron a conocerse y ser amigas tras un encuentro primigenio en un taller de Robert Lowell. Sexton registró hasta diez actos suicidas fracasados. El 4 de octubre de 1974, pocos años después de haber ganado el Pulitzer, inhaló el monóxido de carbono que salía del escape de un Cougar rojo. Se había encerrado en el garage de su casa tras despojarse de los anillos y ponerse un abrigo de piel heredado por su madre. Su muerte le puso fin a un calvario emocional desencadenado por su adicción al vodka y un apetito sexual irrefrenable. En su poema ‘Deseando Morir’ escribió: Los suicidas ya han traicionado el cuerpo. / Nacidos sin vida, no siempre mueren, / pero deslumbrados, no pueden olvidar una droga tan dulce / que hasta los niños mirarían con una sonrisa.
Plath, como se sabe, protagonizó una escena perturbadora, apenas un mes después de la publicación de su única novela, La campana de cristal, un retrato tímidamente autobiográfico sobre su primera aproximación con el suicidio. El 11 de febrero de 1963, después de asegurarse de servirle el desayuno a sus dos hijos pequeños, metió la cabeza en el horno y abrió la llave de gas. Su marido, el también poeta Ted Hughes, se había marchado con otra mujer. El escándalo que envolvió su acto suicida eclipsó durante los años subsecuentes su legado literario, aunque en 1982 se convirtió en la primera poeta en recibir de manera póstuma el Pulitzer por sus Poemas Completos, donde se incluye ‘Soy vertical’: Comparado conmigo, un árbol es inmortal, / y una flor, aunque no tan alta, es más llamativa.
Pese a que en su poesía y novela se pueden encontrar señales que advertían un inminente colapso, la faceta más inquietante y reveladora de Plath se puede leer en sus diarios. Inconscientemente formó parte del célebre grupo de diaristas autodestructivos, junto a Cesare Pavese y Alejandra Pizarnik. Éstos no sólo plasmaban en un diario todo lo que rondara sus pensamientos para poder reconocer lo que los estaba consumiendo por dentro, sino para aferrarse a ello con uñas y dientes.
Cesare Pavese, como Plath, se tomó el suicidio como una cuestión más personal. Si bien de toda su obra borbotea un desencanto fulgurante provocado por la amenaza del fascismo, el tedio existencial, la voluntad del fracaso y una acentuada misoginia, El oficio de vivir debe ser interpretado como el diario de un suicida en toda la regla: un trabajo empecinado en convertir el pensamiento en acción, como dilucidó Ricardo Piglia. El acto que trasciende a la palabra.
18 de agosto
Lo que tememos más secretamente siempre ocurre.
Escribo: Oh, tú, ten piedad. ¿Y luego?
Basta un poco de valor.
Cuanto más determinado y preciso el dolor, más se debate el instinto de la vida, y cae la idea del suicidio.
Al pensar en ello parecería fácil. Sin embargo, mujercitas lo han hecho. Se requiere humildad, no orgullo.
Todo esto da asco.
Basta de palabras. Un gesto. No escribiré más.
En Il vizio assurdo, Davide Lajolo cuenta que el 25 de agosto de 1950 Pavese alquiló una habitación en un hotel sórdido de Turín. Tras fracasar al intentar seducir a tres mujeres por teléfono, se dio una última oportunidad con una bailarina de cabaret que había conocido días atrás. Ésta, al igual que las anteriores, lo rechazó tajantemente. Al otro día Pavese es descubierto tendido sobre la cama por uno de los trabajadores del hotel. La escena no es de todo distante a la que maquinó Goethe: sobre la mesa se encuentran tubos de somníferos vacíos y un ejemplar de Diálogos con Leucó, el buque insignia de su obra literaria. Ante la posibilidad de que Pavese tuviera presente a Werther, es probable que haya decidido dejar un mensaje que pudiera distanciarlo definitivamente. En la primera página del libro —su libro—, escribió una nota: «Los perdono a todos y a todos les pido perdón. ¿Está bien? No hagan tanto problema.»
Alejandra Pizarnik, una de las voces más genuinas y poderosas de la poesía latinoamericana del siglo XX, trazó una hoja de ruta similar. En sus Diarios, publicados por Lumen, hay desencanto, oscuridad, resignación, hecatombe, aversión y vacío. Pero también hay fuerza, belleza, vocación, intensidad, luminosidad y tensión. Pizarnik fue, ante todo, la voluntad de llevar el estímulo ficcional de las palabras a lugares nunca antes conocidos. La concepción del suicidio como manantial poético la acompañó desde sus primeros esbozos literarios, aunque incluso, por momentos, llegara a parecer un montaje experimental, casi teatral.
15 de junio
Miedo de mí. Cada vez que pienso en mí dejo de reír, de cantar, de contar. Como si hubiera pasado un cortejo fúnebre.
Pizarnik creció atormentada por desordenes alimenticios, lo que propició su precoz dependencia por las pastillas. Tuvo una relación inestable con su hermana mayor, a la que envidiaba profundamente. Era judía, tartamudeaba, tenía acné, un español con reminiscencias eslavas y un aspecto andrógino que la condenó al ostracismo en el contexto de la Argentina peronista. El daño fue irreversible. Se acostumbró a vivir entre las sombras. Nunca más volvió a encajar en el mundo exterior. Intentó quitarse la vida dos veces antes, pero le faltó convicción. El 25 de septiembre de 1972 aprovechó una salida del hospital psiquiátrico para concluir su obra. Ingirió cincuenta pastillas de seconal. Antes escribió en el espejo de su cuarto: «No quiero ir, nada más, que hasta el fondo». Tenía 36 años. Murió de poesía.
Quizá, para seguir encontrando pistas, valga la pena reinterpretar la conjetura de Toltstoi sobre la felicidad en las primeras líneas de Ana Karenina: Todos los falsos suicidas se parecen; los verdaderos suicidas son suicidas por diferentes motivos.
 Ricardo López Si es coautor de la revista literaria La Marrakech de Juan Goytisolo y el libro de relatos Viaje a la Madre Tierra. Columnista en el diario ContraRéplica y editor de la revista Purgante. Estudió una maestría en Periodismo de Viajes en la Universidad Autónoma de Barcelona y formó parte de la expedición Tahina-Can Irán 2019. Su twitter es @Ricardo_LoSi
Ricardo López Si es coautor de la revista literaria La Marrakech de Juan Goytisolo y el libro de relatos Viaje a la Madre Tierra. Columnista en el diario ContraRéplica y editor de la revista Purgante. Estudió una maestría en Periodismo de Viajes en la Universidad Autónoma de Barcelona y formó parte de la expedición Tahina-Can Irán 2019. Su twitter es @Ricardo_LoSi
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: March 9, 2021 at 7:56 pm