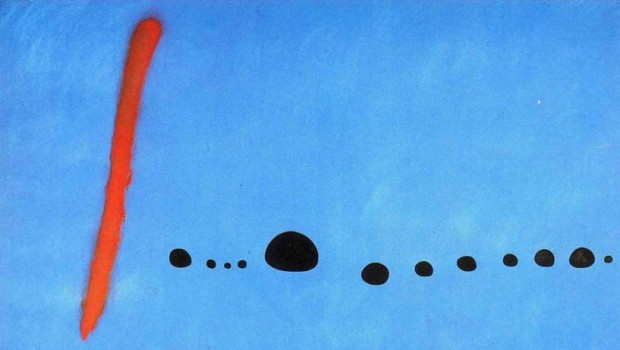El placer de la lectura
Varios autores
El placer siempre es incómodo y, por esta razón, es víctima de todo tipo de prohibiciones. La lectura gozosa, quizás, se volvió un acto aún más transgresor cuando pasó del dominio público al ámbito privado. Por eso ha sido censurada o acotada para que el lector no encuentre textos que lo lleven a replantearse su realidad. En su famosa novela Fahrenheit 451, Ray Bradbury imaginó un Estado totalitario que quema libros para que no se lean. Sin embargo, el mismo autor, años después de la publicación de esta obra, declaró: “no es necesario quemar los libros para destruir la cultura, sino que basta con dirigir a la gente para que no los lea”. El gobierno que reprime la libertad que ofrece la lectura es un fantasma que conocemos bien, pero creo –como Bradbury– que hay algo más peligroso: dejar de leer por iniciativa propia o quedar atrapado en lecturas efímeras, lecturas que no provocan nuestra imaginación y nos tratan sólo como consumidores.
Por placer. Pertenezco a la que posiblemente sea la última generación que lee por placer. O bien, que prefiere leer antes de sentarse frente a una pantalla de televisión, cosa que ahora es mucho más fácil. La solución ideal para que “ese niño/a deje de estar dando la lata” hoy día es, desde que son muy pequeños, ponerlos frente a la pantalla de cualquier dispositivo y que se embote.
Es una pena que no disfruten del placer de descubrir mundos diferentes, vidas extraordinarias, aventuras increíbles o sustos escalofriantes. Porque perderse eso, desde un ejercicio de detección armado por Agatha Christie o Georges Simenon, o de los libros de viaje de M.F.K. Fisher, o de las fábulas desérticas de Paul Bowles, o de la radiografía de una era en la prosa y la poesía de José Emilio Pacheco, se me antoja una pérdida muy grande.
Tengo una relación muy especial con Daphne DuMaurier y su novela emblema: Rebecca. Fue la primera novela “adulta” que leí en mi niñez –1983. Un año más tarde leí, también por placer (y curiosidad) 1984 de Orwell; quizá no entendí muchos de los conceptos en ese momento, pero la voz narradora me fascinó. Desde entonces, encuentro una recurrencia, si no temática, sí estructural en lo que escribo, de la DuMaurier. Y esa influencia no hubiera existido, si yo no hubiera aprendido, en los primeros años, a leer por placer. Leo, ahora a veces en una tableta, otras en papel. Pero no lo dejo. Dejar de leer por el mero gusto de hacerlo, o hacerlo, como dijo Jorge Fabricio, por mera ideología, es el peor crimen que podemos cometer deliberadamente contra nuestro cerebro.
Parafraseo a Octavio Paz: Contra el silencio y el bullicio, leo y disfruto la Palabra, libertad que se inventa y me inventa cada día.
Marx Arriaga escribió: “El mercado insistirá en que leer es divertido porque quiere desarrollar en ti una necesidad de consumo”. Al señor Arriaga le faltó disfrutar más sus lecturas para entender la diferencia entre el acto de la lectura como actividad vital gozosa que nos libera y nos reinventa, y el tedioso y castrante adoctrinamiento de un puritanismo ideológico que en todo placer ve pecado y condena.
Leo, luego existo…; y si leo por placer, existo más.
El desprecio tradicional del Estado mexicano por la lectura es triste y monstruoso. Querer hacer politiquería con él, fingiendo que sólo el enemigo lo siente, es una hipocresía enorme. Entre una cosa y la otra, nadie combate de verdad ese desprecio: nadie promueve el hecho de que la lectura por placer –ese placer que siempre decimos despreciar, bien catolicotes– es la que más tiene sentido, la que nos abre al mundo y a quienes somos.
Sentada bajo una enorme jacaranda, pasé las más dichosas tardes de mi adolescencia leyendo Los Buddenbrook, El extranjero, Cien años de soledad, Rayuela, Muerte en Venecia, Les Rougon-Macquart… y todos los otros títulos que mi papá me dejaba escondidos en un lugar “secreto” junto al árbol. Tuve prohibido ver a mi padre durante dos años, pero en la primera entrega el libro traía una notita suya: “Esto no podrán quitárnoslo”. Eso es la literatura: libertad, amor, resistencia.
¿Qué es lo que más irrita de las palabras a los normalistas del director de materiales educativos de la SEP? El desprecio a la lectura cuando no es instrumental, cuando no sirve para “la emancipación de los pueblos”, la fe religiosa u otras elevadas encomiendas. Eso es cerrar las puertas de los libros en las narices a cualquier lector. Un lector hace su propio camino de libros guiado por la curiosidad, el placer, la inteligencia y la resonancia que tiene en su interior aquello que lee; la lectura lo formará como individuo, guste o no, y lo llevará, entre otras cosas, a hacerse libremente de una visión del mundo. Pero claro, a los aspirantes a guía espiritual, el “goce individualista” les quita el poder que en fondo desean. Y por eso quieren despojar del goce lector, individual y libre, a los niños mexicanos que educarán los normalistas.
Bruno Bettelheim, en su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, dice que él nunca hubiera recibido en su consultorio a niñas y niños con problemas si éstos hubieran leído cuentos clásicos. Añadiría yo que también los que provienen de las tradiciones orales y los pertenecientes a la literatura contemporánea cumplen con esa función: exhibir los grandes temas de la humanidad (la muerte, la enfermedad, la rivalidad fraterna, el divorcio de los padres, la orfandad, el abandono, etcétera) y darles una salida. Quienes hayan leído libros por placer desde la infancia habrán ejercitado el músculo de la imaginación, tan necesario para sortear obstáculos y resolver problemas cuando han pasado a la vida adulta. Junto con un entorno familiar propicio y una educación de calidad, la lectura placentera será una gran aliada para ayudar a resolver el gran tema que a todos incumbe: darle un sentido a la vida.
Para los que estudiamos la literatura latinoamericana, resulta de particular interés la distinción (que por cierto, antecede nuestro rincón de la república mundial de las letras) entre el arte útil o comprometido —aquel que busca forjar mejores ciudadanos, según Platón— y el arte dulce, o “arte por el arte”, como lo definió Gautier en cierto momento. Durante el posgrado me puse a indagar sobre la enorme cantidad de autores políticos latinoamericanos: Sarmiento, Gallegos, Vasconcelos, Asturias, Vargas Llosa y un largo etcétera. Sigo pensando que sostenemos el récord mundial de novelistas presidentes o candidatos a presidente, de poetas secretarios o subsecretarios que han vivido de la burocracia en lugar de la enseñanza, de autores incómodos que intentan llenar el molde diplomático. Quizás por eso mismo, sigue siendo tan vital insistir —tal y como señaló Aristóteles en su gran defensa de los poetas ante el llamado de Platón de echarnos de la República— en que como especie, escribimos y leemos fundamentalmente por placer. El grado en que ese placer esté entremezclado con la política o no, en la medida de lo posible, debería de ser cuestión de una libre preferencia personal ejercida por autores y lectores. Si la historia nos ha enseñado algo, es que cualquier otro camino termina inevitablemente en la censura, donde todo lo demás es silencio.
Me hubiese gustado ser bendecido con el vasto misterio de la concentración absoluta, descubierto por Jacob Mendel, el librero de viejo de origen judío idealizado por Stefan Zweig que, absorto en la lectura, ignoró el desencadenamiento de una guerra. Yo, en realidad, me formé leyendo diarios deportivos. Sensacionalistas. Me doctoré en maquinar titulares, casi siempre exagerados. Imperfectos. Nunca aspiré a la precocidad de Mozart o del niño genio de concurso en Magnolia. Llegué tarde a los libros. No fui evangelizado por Julio Verne o Mark Twain. Mucho menos por Robert Louis Stevenson. Tampoco me llamaban por las noches desde las estanterías Los hermanos Karamazov y otros libros con insomnio, como a António Lobo Antunes. Quizá el primer titulo que leí con absoluta devoción fue Open, las memorias de Andre Agassi, el tenista rebelde que salía con Brooke Shields y jugaba con shorts de mezclilla, mallas neón y zapatillas de colores. Entonces la lectura cobró forma de verano, de guarida y de bote salvavidas. Dejó de ser un falso acto intelectual para convertirse en en gesto primitivo, casi irracional. Y aquí estoy para contarlo. Con cicatrices de por medio, sí, pero ileso. Hedonista converso y radical.
Leer a la deriva. Aprendí a tejer y leer casi simultáneamente. Recuerdo (¿o invento?) la textura del estambre con la misma placidez con la que rememoro no sólo la felicidad de unir sílabas y correr tras ellas hilando palabras, frases y sentido. No me acuerdo qué libro era, lo que si vuelvo sentir siempre es la felicidad de hacerlo. El goce de la acción, de tejer aunque no sepa qué terminaré construyendo y de leer para también como lectora construir otras veredas de pensamiento y de sensualidad. Leer a la deriva tan necesario como caminar, perderse, desviarse. Solo perdiéndose uno encuentra. Me inquieta este empeño contemporáneo por tener siempre un objetivo ¿qué eso no es la competencia? Siempre me ha parecido que es un error promover la lectura como un deber. Seremos mejores lectores cuando nos atrevamos a leer sin propósitos, leer porque sí, porque me da la gana, porque se me antoja. Leer por leer, como cuando tejo por tejer, porque cuando me abandono a la lectura sucede entonces que me encuentro con los otros, como cuando un punto me lleva a otro y a otros. Esos desvíos y la posibilidad del hallazgo activan al eros, a ese impulso vital por hacer, por estar, por moverse, por cambiar. Quizá el verdadero reto no es encontrarle un “propósito” al acto de leer sino desnudarlo hasta vaciarlo de obligaciones y redescubrirlo sólo desde los sentidos. Leer a la deriva para ir hacia todas partes.
La Gran Revolución Cultural Proletaria de China, mejor conocida como Revolución Cultural, fue una purga de elementos residuales del capitalismo y la tradición tanto en la política como en la sociedad chinas, un movimiento comandado por un solo hombre, Mao Zedong, luego por sus esbirros, a lo largo de una década y a partir de 1966. Pese a la hambruna y la muerte de entre 23 y 46 millones de chinos tras la imposición del Gran Salto Adelante entre 1958 y 1961, asunto que le costó el mandato a Mao, el regreso y la imposición del maoísmo como ideología dominante fueron todo un éxito.
En el México de hoy, el llamado obradorismo no es ni una ideología dominante, aunque el partido que la enarbola, Morena, actualmente en el poder, dice que se trata de la cuarta transformación del país, si bien no hay cambio alguno de régimen y el gobierno actual no es muy distinto de sus predecesores, sostenido por una misma y nunca renovada clase política.
Movimiento a la postre burgués y no proletario convertido en partido político, Morena vuelto gobierno ha dicho que su objetivo último es combatir a la corrupción y darle prioridad a los pobres, ha decretado el final del neoliberalismo y, al mismo tiempo, ha implementado una austeridad neoliberal a ultranza, además de lanzarse a la construcción de una refinería, un aeropuerto y un tren turístico en una zona protegida como puntas de una lanza más bien roma.
En el proceso, el gobierno actual se ha dedicado a destruir, más que a transformar, instituciones consolidadas, tanto académicas como gubernamentales, así como autónomas, sin más plan que volverlas cenizas, muchas veces con un desconocimiento o un abandono franco de la constitución mexicana.
Algunos de sus voceros, marxistas y hasta maoístas trasnochados, muchos de ellos funcionarios luego menores, parecer creer que, en efecto, el obradorismo es una suerte de purga necesaria, y que el acceso a la cultura y al conocimiento son, para usar una palabra opiácea, pecados: la lectura, para tomar un ejemplo, no puede ser un goce, sino un elemento de emancipación. ¿Emancipación de qué?
No deja de ser triste y afortunado a la vez: tan lejos de Mao, por suerte, y tan cerca del PRI, travestido en un movimiento que saca a la luz viejos usos y añejas costumbres de censura y cancelación, sin un claro derrotero ni un proyecto consistente de nación. ¿Sobrevivirá Morena en 2024? ¿Seguirá siendo una fuerza dominante, con tendencia hegemónica? ¿El obradorismo será, por fin, una ideología, más allá de una mera y refrita cartilla moral? Espero que mis preguntas sean retóricas.
Leer es la posibilidad de habitar otros cuerpos y de encontrarnos con otras historias, tal vez algunas que hemos querido ignorar o dejar en el olvido. Por ello es vital lograr que más y más personas lean, para no olvidar. La lectura es un acto de vida o muerte.
El placer de la lectura es descifrar en la danza de letras y números el álgebra de Baldor, el gozo enorme de comprender su belleza.
El placer de la lectura es el refugio de mi infancia, el secreto para hacerme fuerte en la adolescencia, y la vuelta a ese refugio muchas veces, todas las veces.
El placer de la lectura lo conocen y lo comparten, porque eso pasa con lo que se ama, bibliotecarios, profesores, abuelas, mediadores, todos y todas quienes día a día con o sin instituciones mantienen viva la hoguera de la palabra, sus historias. Y quienes no comparten este placer, harían muy bien en no estorbarles.
El nefasto placer de la lectura. ¿Qué clase de placer sanguinario disfrutan los lectores con el Cthulhu lovecraftiano o qué placer onanista y perverso les brinda el Divino Marqués y la corruptaza Anaïs Nin? En la búsqueda del placer de la página lo que se terminan encontrando son las obsesiones pérfidas y creencias siniestras de conquistadores, marqueses, piratas, capitalistas y capitanes de balleneros. ¿Quién necesita eso en su día a día? ¿Quieren recorrer lugares inexistentes, sagrados y profanos que no podrán incluir en su currículo? Pues lean a Calvino y a Dick (no, no los lean). ¿Dónde está el “placer” de los extranjerizantes Dostoievski, Koestler y Orwell, quienes sólo saben chillar y criticar gobiernos? Y ni hablemos de la poesía, esa indulgencia inútil de gente que nomás no puede completar un simple renglón. Lo que la sociedad necesita es una purga de letras, un comisario que controle esas tentaciones, esos impulsos frívolos, irresponsables y peligrosos (nomás vean lo que le pasó a Madame Bobary, pero no lo vayan a leer ni por error). Los jóvenes en un país donde se lee poquísimo no necesitan Ilíadas ni Cementerios marinos ni Cementerios de mascotas ni saber de La condición humana ni de un tal Pedro Páramo, lo que requieren es una doctrina talibán que les encamine al honor y el bienestar de la lectura comprometida: los panfletos, los manuales, las cartillas morales y los exaltados panegíricos a nuestros líderes. Lecturas necesarias para no tener que volver a leer. La lectura es un lujo de pueblos ociosos, de privilegiados con sirvientes y coches deportivos, de gente que come postre en el desayuno. No se trata tampoco de quemar los libros o por lo menos no todos. De algo tienen que estar llenas las bibliotecas, aunque nadie las visite y menos nadie espere encontrar ahí placer alguno.
*Imagen de Ron Mader
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: August 10, 2021 at 11:24 am