En cinco minutos levántate María
Pablo Ramos
A mi madre
Miro alrededor,
heridas que vienen, sospechas que van,
y aquí. estoy
pensando en el alma que piensa
y por pensar no es alma.
Desarma y sangra.
Charly García
Soñé que iba a quedarme dormida, que se paraba el reloj despertador porque no le había dado cuerda e iba a quedarme dormida. Abrí los ojos y era verdad: el reloj estaba parado. Lo tomé sin encender la luz, para no despertar a este hombre, pero la cuerda se trabó a la segunda vuelta y por más que intenté destrabarla dándole un poco para el otro lado no hubo caso, la forcé y estoy segura de que acabo de romperla. Otra vez. Las agujas marcan las dos de la mañana pasadas. Las puedo ver en la oscuridad porque son fosforescentes. Tienen un resplandor verdusco que se carga con la claridad del día, o con la luz de la lámpara, y que se va apagando, poco a poco, durante la noche. Todavía se puede diferenciar la aguja larga de la cortita, y están casi juntas, inclinadas hacia la derecha sobre el número dos. Tal vez el reloj se paró hace más de media hora.
No pude volver a dormirme. Lo intenté, me di vuelta de un lado y del otro, varias veces. Pero algo pasó, escuché algo, clarito, algo que me arrasó el sueño. La radio estaba con el volumen muy alto, aunque no me pareció tan alto en el momento de dormirme. Por un instante no supe si en verdad estaba despierta, y si eso que había escuchado, más la radio, más el asunto del reloj, no eran más que otro sueño adentro del sueño. A veces me pasa eso de soñar doble. También lo de quedarme entre el sueño y la vigilia, en una especie de duermevela que me mantiene como estúpida. Me pasa porque la oscuridad de esta pieza es profunda, tan profunda por la falta de una ventana. Me ahoga esta oscuridad y algunas veces tardo mucho en dormirme mientras que otras no termino de despertarme nunca. Me quedo en ese limbo del medio. Pero no creo que haya sido eso. Esta vez fue real, muy real, puedo sentirlo, lo tengo vivo en el cuerpo todavía. Esta vez fue una sensación de lo más extraña, de frío, de ausencia. «Gabriel, Gabriel» es lo que escuché, clarito, nomás abrí los ojos. Primero me distraje con el reloj, y el volumen de la radio, pero enseguida me di cuenta de que era la voz de Gabriel susurran do su propio nombre. Me dio frío, el frío del que hablo, y me con fundió un poco. La ausencia es otra cosa, vino después, no por Gabriel, sino por lo que no quiero nombrar, lo que no puedo nombrar, no por ahora. Traté de serenarme, de que bajara esa pelota de la garganta, la voz del locutor me estaba enloqueciendo. No aguanté más, metí la mano entre la cabecera de la cama y la pared para desenchufar la radio y me pasó lo de la corriente. Parece mentira, todo junto, hace unos minutos; y ahora estoy así: susurrándole a la oscuridad, en una noche sin tiempo porque el tiempo se detuvo a las dos y diez de la mañana en mi reloj. Una noche que se me figura larga, que tiene ganas de ocuparlo todo. La noche más larga del mundo, de mi mundo, de mi casa, de esta pieza.
Si llego a contar lo de la corriente van a pensar que ésta es una casa de locos. Ya bastante me critica mi cuñada por no usar un despertador a pilas. No soporto la alarma de los despertadores a pilas; es eso, ni más ni menos. Pero si supieran, ella o Gabriel, que este hombre duerme toda la noche con la radio encendida, seguro que me dirían de todo. Supongo que lo hace para no pensar o para no soñar. Su pongo, porque lo que es él ni abre la boca. Para colmo hace un año que está medio sordo y entonces la lucha que empezó para que apague la radio ahora es para que al menos la baje. Nunca la apagó. Muy pocas veces la baja. ¿Le tendrá miedo a sus pensamientos? Será, pero es insoportable dormirse así, con ese ruido de fritura a todo volumen. Pero si logro dormirme la radio ya no me molesta. Me estaré acostumbrando. El problema es cuando me despierto en la no che: me resulta insoportable y, a los tirones, la desenchufo. Y habrá sido que de tanto tirar algo se quebró y habrán quedado los cables pelados y para afuera porque hoy casi me electrocuto. Y este hombre que no se despierta ni que le pase una locomotora por encima. Sería capaz de dormir conmigo carbonizada al lado una semana, capaz hasta de saludar a mi cadáver y levantarse como si nada a gritar desde la cocina que le cebe unos mates.
—Y vos hasta muerta le harías caso, mamá.
La voz de Gabriel es inevitable. Hay veces en que me gustaría ahogar esa voz de sabelotodo, en el pensamiento quiero decir. La verdad muchas veces es hiriente, y puede ser calumniadora. Una vez yo también le dije una verdad a Gabriel, delante de no me acuerdo quién. Naranja amarga, le dije, porque con ese mal humor que tiene está siempre envenenando la vida de los demás. Me arrepentí tanto de haberle dicho esa verdad, la cara que puso mi querido. No está acostumbrado a que lo venzan con las palabras, justo con las palabras, justo a él que lee tanto.
Alejandro no se queda atrás, no. Es que ellos creen tener la razón pero en realidad no saben casi nada ni de mí ni del padre. Ninguno sabe. Ay, Dios, estos chicos. Este hombre. Tu marido, nena, sí, este hombre. Hay veces en que me cuesta llamarlo marido, no sé, antes no era así; no siempre las cosas fueron así.
Me falta un poco el aire. Mi habitación nunca tuvo ventanas. Es que la hicimos en el espacio que quedó entre la pieza de los chicos y la pieza y la cocina de mi suegra. Ella adelante, nosotros atrás. Dios la tenga en la gloria pero no la devuelva nunca. Me la hizo difícil, bien difícil. Y ¿para qué? Si a todos nos espera la misma cosa. Los gusanos nos esperan. Pobres gusanos, al menos hubieran puesto unas verduras alrededor de la vieja. María, María, la boca se te haga a un lado. Pero me la hizo difícil. Quince años de matrimonio y este hombre seguía pasando primero por la cocina de la madre antes de venir y saludarnos a nosotros. Para él, así se lo había metido ella en la cabeza, la familia empezaba allá: en la cocina de su madre, por no decir la palabra que se me viene a la mente. Cocina de la conchichina cochina de su madre. Dicen que el demonio entra por la cabeza y sale por la boca.
Será, pero que la lluvia se larga en cualquier momento es un hecho. ¡Qué truenos tan terribles! Los relámpagos habrán ilumina do toda la cuadra. Cuando hay truenos también me da insomnio, y cuando me da insomnio yo me levanto enseguida. Pero lo que escuché, me refiero a su voz, tan clara, llamándose a sí mismo, no sé, no me dejó moverme de la cama. Nunca me gustó esto de estar despierta y seguir en la cama, parece de enferma, o lo que es mucho peor, de perezosa. En un ratito mejor me levanto y me tomo unos mates porque no fue más que mi imaginación. Pero en un ratito, ahora necesito cinco minutos para juntar fuerzas porque siento como si no hubiera descansado nada, como si nunca hubiera des cansado nada. Total, hay tiempo, hay mucha noche por delante hasta la hora de levantar a mi familia. Esa voz de Gabriel me angustió. Habrá sido un sueño.
¿Qué será ese ruidito? Espero que no haya un ratón en la pieza. Algo saltó sobre la cama. Pero algo más chico que un ratón, seguro.
¿Será una cucaracha? Dios mío, destelló. Si destella otra vez… ¡una luciérnaga! Qué belleza. Es enorme. ¿Adónde se metió ahora? Ahí, sólo estaba apagada en la oscuridad, perdida tal vez, y ahora volvió a encenderse. Qué linda luz, es increíble. Nunca había visto una luciérnaga tan grande, ni en el campo de tío Héctor. ¿Vendrá desde la costa del río? La habrá traído la lluvia: el miedo a la lluvia. Cuánto ilumina. Es increíble lo que puede iluminar una luz débil cuando la oscuridad es profunda. ¿Se podrá meter en un frasco de vidrio? ¿Qué habrá que darle de comer? Una luz celeste, no: rojiza y celeste. Una luz justo a tiempo, diría yo. Me gustaría guardarla en una cajita de cristal y soltarla cada noche para que ilumine rincones de esta pieza o de la pieza de Luli y Alejandro o del alma de Gabriel.
Últimamente no puedo pensar más que en Gabriel y en este hombre. Están tratando de acercarse pero siguen lejos, tan lejos. Este hombre enfermo, y este chico como enceguecido. ¿Qué es lo que puedo hacer para iluminarte el alma, Gabriel? Tal vez decirte que te entiendo, que desde chico entendí tu mirada, entendí ese espíritu distinto que soplaba en vos. Que sopla, querido, aunque quieras negarlo, aunque intentes apagar un fuego con otro fuego.
Una luciérnaga es lo más parecido a un hada que yo imagino. Tal vez sean hadas a las que llamamos luciérnagas. Por qué no, tal vez su interior sea profundamente inteligente, sea sincero y guarde la esperanza de un mundo mejor. Eso guarda: la luz de los hombres. Entonces una luciérnagahada es lo que yo siempre quise ser, para este hombre y para nuestros hijos. Pero lo único que logré es ser un destello intermitente. Supongo que encenderse es consumirse, es dejar la vida en cada intento, y por último una se queda sin combustible, sin poder sacar ni una gota más de eso que lleva adentro. Y es lo mismo que apagarse. Lo mismo. Aunque más doloroso. Ojalá mis hijos me recuerden así, encendida, algún día. Será, pero hay una luciérnaga en esta habitación, en esta casa. Se cambió ahora de lugar pero sigue encendiéndose. Creo que está posada sobre la foto de papá o cerca de la foto de papá.
De vez en cuando me parece ver sin ver. Empezó hace mucho tiempo, antes de cumplir los cinco años, mucho antes de que mamá se fuera de casa, de que se separara de papá definitivamente. Estar en la cama sin moverme es lo mismo que la enfermedad, que aquella enfermedad que tuve. La «muerte negra», la llamaron. Qué nombre tan horrendo. No sé bien qué enfermedad fue, o una difteria fuerte o una peste. Fue para finales de los años cuarenta. Oscuridad, inmovilidad y miedo. Por eso se me anudó la garganta. Yo estuve un año ciega y paralizada casi por completo. No puedo recordar mucho pero acabo de recordar esto: oscuridad, inmovilidad y miedo. Tratar de escuchar, de armarse una idea de lo que pasaba alrededor y pensar, pensar mucho y muy claro, aunque era muy chica. Era eso: pensamientos dentro de un tiempo que se hacía infinito, cada segundo infinito, cada minuto muchos infinitos que se unían. Flotando en la oscuridad, no sentía las piernas ni la cadera, y apenas podía tragar lo que identificaba como un líquido tibio que le daba placer a un tubo sensible, una parte viva de mí, pero de todas maneras ajena. ¿Será ese recuerdo esta angustia? Tal vez un recuerdo del cuerpo. Salí de la enfermedad como voy a salir de esta cama, tengo la idea de que fue mi propia decisión de salir adelante, de vivir, lo que me curó. Nadie entiende cómo no tengo ni una secuela de todo eso, ni una. El doctor Lozano me llama «la sobreviviente de la muerte negra». Parecía una gripe común y corriente, pero cuan do las madres se percataban de que algo andaba mal ya era tarde. Lo mío fue grave, muy grave, pero sobreviví y al final la enfermedad me hizo más fuerte. Es verdad, te hizo más fuerte, María, y recién hoy, en esta madrugada tan extraña, te venís a dar cuenta. Estuve tan cerca de la muerte, varias veces, pero acá estoy, con sesenta y pico de años, cuatro hijos y cinco nietos. Sesenta y pico pero no voy a pensar en el pico. Todavía falta para los setenta. Dios existe: no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Hace unas semanas que Gabriel salió de la última internación. Esta vez fue cortita, un mes. Según Manuel se internó limpio, sólo porque se sentía en riesgo. Pero Manuel le cree todo a su hermano; claro, Gabriel es una figura fuerte para ese chico que parece de quince años en muchas cosas. Manuel es muy inteligente pero frágil, lleno de inocencia, y a Gabriel lo tiene tan alto que no le cuestionaría nada. No sé, no confío mucho. Tengo que llamarlos para hablar de este tema. Por lo menos esto de que Manuel se haya mu dado con el hermano es algo bueno. A Gabriel lo va a controlar más. Alejandro también está mejor, lleva poco más de un año sobrio, los grupos de adictos vinieron a ayudar mucho en esta casa. A este hombre no, él nunca te reconocería que toma más de lo normal, nunca. Yo pido tanto porque no haya alcohol ni drogas en mi familia. Pero esta internación de Gabriel me removió una espina. Este último tiempo se parece a la calma que antecede a las grandes tormentas. Lo viví muchas veces ya para no reconocerlo. Desde el borrón y cuenta nueva este hombre y Gabriel están acercándose. Pero ésa no es manera de hacer las paces porque las heridas parecen curadas, pero sólo están cerradas por fuera y se pudren más y más por adentro. Este hombre está muy enfermo, Gabriel lo sabe. Ni manejar bien puede, no calcula las distancias, no sé, está como apagado, y muchas veces se pierde, por unos segundos, en casa o en la calle. El sábado pasado yo volvía de la panadería y lo encontré en la esquina: miraba el cartel de nuestra cuadra, lo estaba leyendo. Le pregunté si le pasaba algo y puso cara de alivio, como si mi voz lo hubiese rescatado de una confusión angustiante.
—Nada, nena, estaba mirando una cosa de la pintura de esa pared, el color, ¿viste?
—Sí, vi, Negro —le contesté, pero me di cuenta de todo.
Gabriel sabe de estas cosas, yo misma se las conté. Y sabe también que yo soy el puente entre él y su padre. Pero ¿de qué sirve ser un puente que nadie quiere transitar? Gabriel es igual al padre, nunca lo reconocería, pero es igual. Prefiere ir por el medio del agua que ir por un camino desconocido por más prometedor que parezca. Y tengo miedo de que también se me vaya a ahogar.
Es que lo que pasó, no sé, es todo tan confuso en mi mente… Es como si yo hubiera borrado sólo lo malo. Eso me dicen. Una sola vez participé de una terapia de familia con Gabriel, y no podía creer las cosas que le escuchaba decir del padre, me pareció que se las estaba inventando, y se lo dije, y el psicólogo me sacó, me habló aparte. Me dijo que Gabriel había registrado cosas que casi todos los demás prefirieron borrar de su mente. Yo, más calmada, reconocí que podía ser, que recordaba imágenes de situaciones que siempre me parecieron sueños malos más que recuerdos malos. No me animo a mirar de frente, nunca me animé. Cada vez que miro algo de frente es muy malo lo que veo, es espantoso. No quiero ver lo que veo y prefiero entonces no mirar. Ni siquiera tuve valor de llamar a Gabriel a la fundación. Él dice que estas internaciones son retiros para olvidarse de las preocupaciones de la vida, para conectarse con lo esencial, con el sentido verdadero de lo que él quiere. Que hace rato que busca una respuesta, un cambio radical de vida, y que por eso mejor que no lo llame. Pero a mí me queda la duda de que en el fondo esté esperando mi llamada, la esté esperando con ilusión. Y esto del retiro a mí no me suena bien. Retiro es una estación, y una internación en un lugar de adictos es una internación psiquiátrica, no es ningún retiro. Porque la enfermedad es de la cabeza, aunque suene horrible admitirlo.
—¿Y usted qué hace para que su hijo no se drogue?
La pregunta me la hizo el psiquiatra de Gabriel, un hombre muy buen mozo y muy inteligente. Fue durante una de las sobre dosis que me hizo esa pregunta. Me quedé helada, muda, un rato largo. Qué feo era ese hospital, más frío que cualquier otro. Galesi, se llamaba el psiquiatra. Me lo preguntó y enseguida se fue a hablar con otro médico, tardó una hora y cuando volvió me dijo que Gabriel se había estabilizado, pero que lo mejor era que no recibiera visitas. Lo miré a los ojos y le pregunté si quería que le con testara. Me dijo que sí.
—Lo que hago es nada —dije—, o muy poco.
El médico sonrió, se agachó, tan alto como era, y me dijo, casi al oído, que siempre se podía empezar. Le tendí la mano pero me besó en la mejilla. Eso no lo hace cualquier médico, mucho menos un psiquiatra, sólo ese hombre, que siempre se interesa tanto en la salud de Gabriel.
Será, ¿pero oírme a mí misma decir «nada» o «muy poco»? Parecen palabras de otra persona, parecen palabras de este hombre.
Bueno, de alguna manera son casi idénticas a las palabras que este hombre me dijo la última vez que hablamos de Gabriel, la vez de la fiesta. Siempre se puede empezar de nuevo, es verdad, y hoy es el día, hoy me levanto a cambiar las cosas, le pido ayuda a Laura si es necesario, le pido un poco de esa fuerza que ella tiene. Basta de internaciones sin que yo sepa, basta de murmuraciones, de pase de papelitos en manos que no quiero ver, de olores que sé lo que son pero no digo nada. Basta de hacerte la distraída, nena, por tu hijos, por tus nietos, y si este hombre quiere, por él también.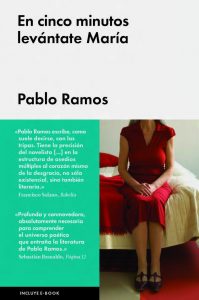
Basta.
Sólo dos veces este hombre me habló en serio de Gabriel. Una ni siquiera fue una conversación, dijo seis o siete palabras y ni siquiera esperó una respuesta mía. Fue el día en que Gabriel se escapó del campin de Santa Teresita hacia la playa. La otra, el día que Gabriel cumplió treinta y cinco años, hace menos de un año. Esa vez fue más parecido a una conversación, al menos lo más parecido a una conversación que una puede tener con este hombre. Y ahí yo hubiera podido haberle dicho algo muy importante sobre su hijo, pero no lo hice. Me ganó su desesperación, ver cómo se ponía. La culpa que siente es tan grande que me desespera a mí más que a él. Él se agita, se pone mal, y yo me desespero de verlo así y paro, freno lo que tendría que decirle. Me da miedo de que le pase algo. Aun que ahí está la única posibilidad sanadora que tiene este hombre en su poder: sentarse con su hijo y hablarle de igual a igual. Gabriel ya no cree en casi nada, desconfía de nosotros, y sólo va a ver cómo avanza la obra de su nueva casa. Este hombre se la pasa ahí: haciendo lo que el hijo le dice que haga y deshaciendo lo que le dice que deshaga.
«Yo te hice, yo te deshago», eran las palabras horribles que decía este hombre. Uno hace a un hijo, querido, para que siga hecho, y para que él mismo termine de hacerse. Para deshacerlo ya está el
mundo, la vida, los otros: los de afuera. Y ahora parece que lo en tendió, y se va a la mañana y vuelve a la noche. Está trabajando en la casa de Gabriel. Hace un año que este hombre trabaja sin parar, con nada más que dos ayudantes que le dan más problemas que otra cosa. Pero ya no está para eso. Cinco baipases y sigue fuma que te fuma. Yo vi la casa: una casa antigua y destrozada. Si los viejos dueños la vieran ahora, se caerían de espaldas. Yo sé que ésa es su manera de decir lo que tendría que decir con palabras, pero no estoy segura de que Gabriel lo pueda entender. De lo que sí estoy segura es de que no le va a alcanzar. Gabriel necesita escuchar de su padre las palabras que hablen de ese dolor tan grande, pero a estas alturas, en una mente tan enferma y cansada como la de este hombre, esas palabras deben estar perdidas, vagando por un rincón oculto de su alma. Gabriel es ahora una máquina de hacer, de inventarse zanahorias para dar un paso más, hasta donde no sé, hasta donde puedas, tesoro mío.
El asunto del viaje y de la fiesta y la posterior conversación es algo que no voy a olvidarme el resto de mi vida. Gabriel, en realidad, iba a festejar el cumpleaños y la compra de la casa, él me lo dijo, me dijo que era un festejo doble. Alquiló el salón del club, le avisó a todo el mundo, dejó pagos taxis para todo el mundo, me dio dinero para la modista y la peluquería. También me dijo que se iba a quedar a dormir acá, en casa, porque al otro día viajaban, con este hombre, a ver una obra a Tucumán y a visitar a Alejandro que recién había empezado a trabajar en la empresa. La verdad es que todos, familiares y amigos, cuando quisieron y como quisieron, trabajaron en la empresa de Gabriel. Todos. Y los que más le robaron son los que hoy más lo critican. Yo no puedo definir lo que es la gente. Será, pero eso había arreglado él y yo nunca le digo nada, o al menos hasta ese momento nunca le había dicho nada. Gabriel no conoce la medida de su alma, y cada vez que se sube a tanta euforia termina en el subsuelo, termina destrozado. Destrozado no es solamente una palabra, destrozado es como él termina. Destrozado es hemorragia en la nariz, mujer, taquicardia. Destrozado es tu hijo al borde de la muer te, es querer abrazarlo y que no te reconozca, destrozado es este hombre que sale corriendo, Alejandro que dice que mejor se muera, del susto que tiene, nada más, de que en verdad se muera. Julia pálida que no sabe qué hacer con las manos y las mete y las saca del bolsillo, Manuelito que llora y llora y nadie lo puede atender. Des trozado es eso: pedazos, muchos pedazos, María, un pedazo acá y otro allá, y otro acá y otro Dios sabe dónde. Y ese asunto del viaje con tu padre cuando aún no te habían empezado a salir las palabras, mi sol. Y sin embargo, eso: odiabas a este hombre, justo al único hombre que no podías odiar. Si un hijo no encuentra los valores en su padre se convierte poco a poco en un hombre vulnerable, en un infeliz, en un paria.
Yo lo sabía, toda esa preparación no iba a terminar en una fiesta, iba a terminar en una bomba. No me sorprendió nada cuando el club estuvo lleno de invitados y Gabriel no aparecía. Estaban los del trabajo y los del barrio, comiendo y tomando de lo lindo. En el centro había una torta enorme, y un afiche hermoso de Maradona y él abrazados, Gabriel con la remera de Racing y un gorro de Arsenal, Maradona de saco y corbata. Cómo quiere a Maradona este chico, siempre te habla de Diego como si te hablara de un familiar. Globos, piñata, y mucha comida y bebida, mucha. Yo estaba nerviosa, sintiéndome ridícula con el vestido nuevo, sintiéndome parte de un circo nefasto. Este hombre se encargó de agasajar a la gente, de tomar y de comer él también. Me preguntó dos o tres veces si yo sabía algo, pero no me lo preguntó una cuarta. Cuando ya había empezado la música y él tenía varios vermús encima, me ofreció algo de comer de una bandejita. Lo miré, sólo lo miré, yo tengo un límite también, tardo mucho en alcanzarlo pero cuidado, que nadie lo pase. Mis hijos son mi límite.
A la una y media le dije que me iba a casa a llamar a Gabriel, a tratar de ubicarlo. En algún lugar debía estar. Su novia tampoco había llegado y eso quería decir que tal vez les había pasado algo con el auto. Ya creo que todo el mundo sabía que Gabriel no iba a venir, que había hecho lo que siempre hacía, lo que los demás esperan que él haga. Y todo seguía como si nada, mejor incluso. Unas ciento cincuenta personas bailaban como si nada extraño estuviera pasando. Con un gran disyóquey y en honor a Gabriel, pero sin Gabriel presente.
—La fiesta perfecta —le escuché decir a uno de los invitados.
Un chico que recién salido de la cárcel había entrado a trabajar en el depósito de la empresa porque la madre me lo había pedido a mí y yo se lo había pedido a Gabriel. Cuando el pibe este se dio cuenta de que yo lo había escuchado, se puso blanco.
—Perfecta, sí —le dije—, la paga el loco y el loco no aparece para arruinarla.
No le di una bofetada a ese insolente porque habría empeorado las cosas. Habría empeorado la imagen de Gabriel, a eso me refiero. El loco, así le dicen todos a Gabriel. Algunos se lo dicen con cariño y otros se lo dicen con desdén. Casi nadie se lo dice en la cara. Yo me fui para casa unos minutos pasada la una. Lo llamé y lo llamé, a la casa, al celular, le mandé un mensaje al aparatito. También la llamé a Roxana. Roxana estaba en la casa, vestida para la fiesta, esperando al enfermo de mi hijo. Así me lo dijo.
—Qué quiere que le diga, ¿no ve que está enfermo?
Roxana lo quiere, como las otras lo quisieron y hasta lo siguen queriendo. Ellas lo quieren por lo que es, por lo que ven en él, pero no puedo imaginar lo que debe ser la convivencia. Él va para adelante con demasiada fuerza, demasiada. Y a veces termina convirtiendo ese ir para adelante en algo malo porque no le da tiempo al corazón a registrar nada. Y eso a una mujer la aleja, a mí me alejaría, aun sintiendo que una pierde un gran hombre. Mi hijo es un gran hombre, eso lo sé.
Y el asunto terminó en una de las peores sobredosis de Gabriel, con paro cardiorrespiratorio. Lo salvaron de milagro, el servicio de emergencias de un boliche me lo salvó. Yo iba a saber después que Gabriel y el padre se habían encontrado en Aeroparque. Este hombre me llamó en cuanto llegó a Tucumán, pero ni mencionó que Gabriel no había viajado. Y fue entrada la tarde que llamó Gastón, diciéndome que Gabriel había aparecido, que estaba en el hospital, que estaba bien, pero que él no sabía si llamar a Tucumán y avisarle a este hombre. Le dije que sí, que tenía que avisarle y él lo llamó al teléfono de la obra.
Como Gastón ya sabía lo llamé a Chino. Chino y Gabriel son como hermanos. Fue desde la primera separación de Gabriel, cuando quedó prácticamente en la calle, que se hicieron más unidos todavía. Chino había vuelto de Europa, le dijo a Gabriel que fuera a vivir con él, que juntos podían hacer un estudio de grabación y vivir de alquilarlo. Chino ya era un músico muy conocido, todo el mundo hablaba de él. Desde chico se decía que era una especie de Maradonita de la guitarra. Tan parecido al padre en la conducta, con ese don de gentes que tienen los judíos. El padre de Chino es una de las personas más correctas que yo haya conocido en la vida. Y bueno, la madre, la tía y la abuela fueron vecinos muy queridos.
Ya te fuiste, mujer. Ya te fuiste otra vez. ¿Qué fue lo que pasó? No sé cómo ni por qué, el asunto es que este hombre se vino enseguida de Tucumán pero no fuimos al hospital. Nos manejamos por teléfono. Yo me moría de ganas de ir a cuidarlo, quería ver con mis propios ojos que se pusiera bien, pero sabía que ir hubiera sido mucho peor de lo que fue no haber ido.
—Me hace mal verte, me enferma más.
Cosas así me dijo en más de una ocasión parecida. Cosas muy duras de aceptar para una madre. Gabriel es muy duro conmigo, y yo le tengo miedo a sus palabras, siempre les tuve miedo.
La internación esa duró cuatro días y él volvió a todo como si nada. Durante un mes ni me llamó ni atendió mis llamadas. Como está haciendo ahora. Resentido, rumiando el odio que yo sé que termina en dolor, que termina en la droga, siempre, cada vez. Yo hubiera querido decirle que su padre se había vuelto no bien se enteró de la noticia, hubiera querido decirle las palabras que este hombre me dijo, contarle con la cara que llegó al Aeroparque. Yo lo fui a buscar con mi cuñado Alfredo. La cara que tenía, de susto. Ca minaba sin enderezarse del todo. Ni un beso me dio, ni hola le dijo al hermano.
—Yo me di cuenta, me tendría que haber quedado, lo tendría que haber llevado a algún lugar —dijo, al aire, a ese lugar de sí mismo en donde tenía clavada la mirada.
—Vamos, Negro —le dijo Alfredo—. Vamos a casa. Yo no sabía que Gabito tenía este problema.
Llegamos a casa y mi cuñada Laura ya tenía todo arreglado. Claro, pensó que íbamos a salir corriendo para el hospital. Lo habían llevado al Güemes porque había sido un problema de corazón. Bueno, la cantidad de esa porquería le terminó afectando el corazón. Cómo odio esa porquería. Le dije a Laura que no íbamos a ir porque en cuanto él se despertara le iba a hacer peor que estuviéramos allá.
—¿Le tenés miedo a tu hijo, nena?
Yo me puse furiosa. La miré con mi peor cara, pero las palabras de Laura bajaron blancas y heladas por mis brazos hasta abatirme, hasta dejarme al borde de la desolación. Y no pude más que decirle la verdad.
—Sí, cuñada —le dije—; es espantoso lo que siento.
Laura salió como una tromba, dejó la puerta abierta, fue hasta su casa de adelante y la vi salir a la calle. Enseguida supe adónde iba. Iba a verlo a Gabriel, iba a dar la cara, iba a hablarle de frente, de todo, de la droga, de qué era lo que le andaba pasando en la vida. Así es Laura, así es como me gustaría, muchas veces, ser a mí.
Alfredo también se fue y este hombre y yo nos quedamos solos. Puse la pava. Me quedé al lado esperando que se calentara el agua, llené el mate de yerba, lo miraba a él cada tanto. No pestañeaba, este hombre estaba blanco.
—Si no decís algo te vamos a tener que internar a vos también, querido —le dije.
—Soy yo, es eso lo que le pasa. Sentí lo que te digo, nena, y no digas nada. Soy yo, ¿entendés?
—Hiciste lo que pudiste, ahora lo estás haciendo mejor.
—¿Qué es lo que puedo hacer ahora?
—Hablar. Tenés que hablar con Gabriel.
Le dije eso y ese plato, aquel plato que había volado una vez y que estalló contra la pared, cerca de la cara de Gabriel, se me vino encima. Y la vez que este hombre rompió el placar, y la puerta del baño, y que corrió como un loco por la avenida para molerse a trompadas con un colectivero. Todas esas imágenes, imparables en mi cabeza. La guitarra rota, la luz de la cocina rota, las peleas, los gritos, la desesperación. Nosotros a los gritos echándonos la culpa de que las cosas fueran mal, de que la plata no alcanzara para nada. Los dos, este hombre y yo, el uno contra el otro, alejados de nuestros hijos, egoístas. Eso me vino a la mente y me desprecié, eso y los ojos de Gabriel, esos ojos que tiene mi hijo, eso que tan sólo a él le vi en los ojos. Sus ojos imposibles de mirar, insoportables de mirar cuando está sufriendo.
—Sentí, nena, este sábado, unas horas antes de subir al avión, él me dijo que teníamos que hablar. Le dije que sí, que hablara, hasta me senté en ese cafecito del aeropuerto. ¿Sabés lo que siento al verlo tomar cerveza a las ocho de la mañana? Pero no me dijo nada. Bueno, me mandó a la puta que me parió y se fue. Tambaleándose de borracho. Yo sabía adónde iba, lo sabía, yo estaba seguro de que se iba porque no podía mirarme a la cara después de haberme insultado y se iba a lastimar. Me asusté, le iba a decir que no me importaba, que me insultara más, que me metiera una mano, que me partiera la cabeza, pero no sé. Sentí, nena, ¿me estás escuchando?
—Sí, querido, te escucho —le dije.
—No hice nada, no me moví, no hice lo que pensaba y sentía que tenía que hacer. Lo dejé ir al matadero solo. Mirá, si se me muere… yo te juro…
—Querido, por Dios —le dije y me largué a llorar.
No pude decir nada más. Sólo pude sentir miedo, este miedo que siempre me paraliza, que me hace tan estúpida, tan indolente.
Afuera ya está garuando, lo sé. El techo de chapa amplifica todo. Por suerte apagué esa radio. Valió la pena casi electrocutarse, nena. No hay nada como la garúa sobre el techo de chapa. Va a ser una de esas garúas finitas que después traen el frío y la niebla. Es muy común la niebla en esta época, a mí también me gusta la niebla, casi tanto como la lluvia. Gabriel y yo somos iguales en eso. En otras cosas también.
Será, pero aunque la lluvia es algo bueno, la luciérnaga buscó este lugar seco y confortable. Iluminó un rato y ahora descansa y sólo a veces destella, cada tanto, como para que yo sepa que sigue ahí. Y sigue. Un lugar confortable es algo que deseamos todas las mujeres. Y yo lo tuve, lo tengo. Con lo justo pero lo tengo. Este hombre me dio todo eso. Ya lo dijiste, ya lo pensaste, María. Está bien, no justifica ciertas cosas, pero el frío y la intemperie no son buenos para nadie. Estar a resguardo es mejor, y supongo que es por eso que me repito lo que me repito. Lo malo no me lo repito, lo bueno sí, una y otra vez. Lo bueno es lo que me gusta recordar cada día y tal vez éste haya sido mi principal error, mi pecado.
Debe faltar un poco menos de tres horas para el amanecer, y en cinco minutos voy a levantarme porque no estoy enferma ni soy perezosa; en cinco minutos después de rezar. Unas oraciones por vos, Gabriel, luz de mis ojos, y me levanto. En cinco minutos de ahora en más, en cinco minutos contando de cero.
• Fragmento de la novela En cinco minutos levántame María, recientemente publicado por Malpaso Ediciones, con cuya autorización se reproduce en este sitio.
*Foto de Alejandra López
 Pablo Ramos. Poeta, músico y narrador. Es autor de El origen de la tristeza (Malpaso, 2014), La ley de la ferocidad (Malpaso, 2015) y En cinco minutos levántate María (Malpaso, 2016), Ha recibido los premios Fondo Nacional de las Artes (Argentina, 2003) y Casa de las Américas (Cuba, 2004).
Pablo Ramos. Poeta, músico y narrador. Es autor de El origen de la tristeza (Malpaso, 2014), La ley de la ferocidad (Malpaso, 2015) y En cinco minutos levántate María (Malpaso, 2016), Ha recibido los premios Fondo Nacional de las Artes (Argentina, 2003) y Casa de las Américas (Cuba, 2004).
Posted: November 30, 2016 at 10:42 pm










