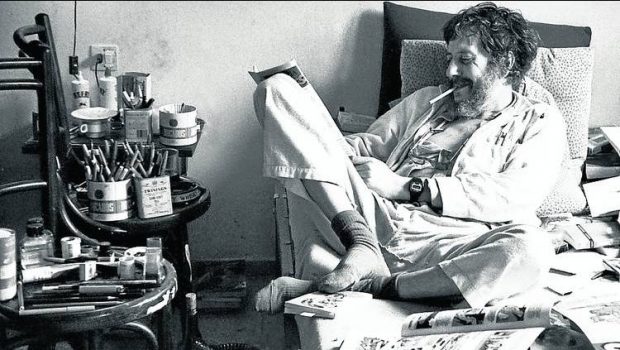Ene
Gabriel Rodríguez Liceaga
I
Por las noches se escuchan ruidos; ninguno sexual. Es gente viviendo en el departamento junto al mío: pisadas de desvelados, golpes a la pared, alguien que le jala al escusado, alguien que abre la escandalosa puerta de entrada: o se va o recién llega; televisores encendidos como pastillas para dormir, algún auto que se aproxima para luego alejarse, un perro ladrando ya sin fuerza y sólo por si las dudas.
Por las mañanas, se escuchan niños alistándose para ir al colegio, luego viene una pistola de aire, otra vez la puerta de entrada se abre y cierra con entusiasmo de gente demorada. Se van prendiendo uno a uno los calentadores, la escandalosa y cansada guerra que habita en ellos. Cuando ya no hay niños, muy a lo lejos una pareja pelea a gritos; se aman. Él se va y ella se queda a realizar sus quehaceres. Los miércoles aspira.
Por las noches huele a agua estancada, apesta a humedad y a borracho, es decir, a mí. Si abro las ventanas del cuarto, la pieza se llena de olor a gallinas y quién sabe cuántos perros. Ese aroma llega de la azotea.
En las mañanas huele a comida, al desayuno de siempre y a perfumes de a litro.
Llevo tres semanas viviendo en este departamento de vecindad y sólo estoy aquí por las mañanas o por las noches. Es esta mi vida: me levanto, baño, voy al trabajo, regreso y duermo, me reproduzco y muero. Al día siguiente me vuelvo a dormir. A veces regreso ya muy tarde, bien porque salí tarde de la ofi cina o bien porque saldré a buscar la verdadera libertad. No conozco el rostro de mi vecino, el cuerpo de su esposa y sus quién sabe cuántos hijos. Sólo veo su puerta cerrada, sus focos encendidos. Cuando yo me voy, ellos ya se fueron; sus vidas me llevan quince minutos de ventaja. Entre todos se acaban el agua que ese día le corresponde al piso y debo asistir al empleo despeinado o sudando vodka. Vivo entre ruidos que no son míos. De noche me asomo al pasillo hasta que mis ojos se acostumbran a lo oscuro buscando siluetas o alguna nariz, un gesto. Pienso en la mujer de la casa, asumo que su boca sabe a algo, sus sudores y espalda. Debe tener la piel oscura y palparla debe ser como tocar diúrex. Ya he tenido en mis manos ese tipo de cuerpo, del que vive en este tipo de vecindades, en este tipo de colonias, el tipo de mujer que cada domingo hace lo mismo, dice lo mismo y tiene el mismo rostro de fantasma.
Igual me pasa con el resto de habitantes de la vecindad. Imagino que entre ellos mismos se desconocen los rostros, he visto que en la puerta de entrada se dejan mensajes en hojitas de papel: Vecinos, por favor no dejen su basura en los pasillos. Por eso hay tantas cucarachas. Att. Depto J. Su letra es redonda e infantil, como de varón que quiere ser niña, apretada. Pareciera que a sus letras les resulta urgente hacer el amor. Vecinos, mañana vendrán supervisores de la procuraduría ambiental para verifi car porque se termina el agua tan rápido. Por favor permanezcan atentos. Firma Depto L. Sin duda, estos son un matrimonio que alguna vez fue joven. Él le dictó el mensaje a ella, luego se la cogió por cinco minutos, terminó y deseó que ella se transformara en una torta o un partido de futbol. Ella: sus letras son como arañas aplastadas. El gato que a veces sale a saludarme debe ser de ellos. ¿Sabrán que su gato vomita practicamente a diario en mi maceta?
¿Mis vecinos se preguntarán cómo es mi cara? ¿Me verán llegar borracho de madrugada y el sonido de cascos chocando en el cesto? Me pregunto si asumen que los gemidos que salen de mi pieza son de las películas que veo, si mi luz encendida toda la noche les molesta. Me gustaría dejarles un mensajito en la puerta de entrada, fi rmarlo como depto N, contarles que ya les he visto la nuca, que siento mucho lo de ese vaso que se les rompió anoche, que cada vez que pego la oreja en una de mis paredes ellos se transforman en un personaje sin nariz ni miedos, sólo un personaje de este ejercicio que escribo y nadie leerá.
II
Seguramente en algún momento Estefanía fue hermosa, las miradas se la tragaban y ella decía que iba a ser una madre elegante como las de la tele. Hoy, en el volumen de voz más bajo que le queda le dice a su marido: ¿ya viste que se mudó alguien aquí a un lado?
Él aún no va a responderle. En cambio se pone de pie, se asoma al espejo buscando puntos negros, se exprime uno que ni siquiera existe, hace años que dejaron de salirle granos en la cara. Revisa que la manija del gas esté cerrada, que las llaves del lavadero y la regadera no estén abiertas, que no queden meados en el escusado. Abandona el cuarto y revisa que el microondas esté desconectado, que ambas chapas aseguren la puerta, revisa que sus dos hijos ya estén en la cama y preferentemente dormidos. Mira el cuadro que enmarca aquella foto donde luce glorioso su placa, lo descuelga, revisa que el clavo esté bien sostenido de la pared, por si las dudas lo golpea con su macana un par de veces. Regresa, vuelve a poner el despertador a la hora, le dice a su mujer que empiece sin él. Se vuelve a meter al baño y revisa los dos grifos, caliente y fría; sí, ambos permanecen cerrados. No hay nuevas espinillas que exprimir; el gas: cerrado. El escusado está limpio, él le escupe dentro y mira su saliva sumergirse y salir a flote, desaparecer, entonces le jala al agua y ahí permanece hasta que el remolino termina. Sale al cuarto, Estefanía se desnuda. El marido le acaricia una nalga, se deshace de su cinturón, los pantalones caen por sí mismos. La acomoda y penetra sin cuidado. Ella se apoya con ambas manos en la pared. Él piensa que debió cerrar la puerta de los niños con candado. Ella sube, baja. Así varias veces. Él le pide que se recueste, él utiliza el cuerpo entero de ella como una recargadera que le facilite el acceso, cierra los ojos, imagina mejores mujeres. Decide buscar en el buró un condón. Se aparta un momento y se lo coloca. Vuelve a Estefania, Ayúdame, dice. Ella lo introduce. Él cumple sin cerrar los ojos, haciendo ruidos al respirar y a una velocidad de gárgaras. Ya, Estefanía, ya, se acabó. Luego prende la tele con el volumen en tres rayitas, no más. Mira resúmenes deportivos.
A la mañana siguiente suena el reloj despertador. Él se pone de pie, no recuerda en qué momento se puso el pants que usa para dormir. Encuentra sus chanclas justo donde deben de estar. Todo está bien. Sale del cuarto, su mujer le prepara el desayuno a los niños. Uno aún duerme, el otro se baña. Eso también está bien. Entonces él le responde a su mujer: Se mudó alguien aquí a un lado, sí lo noté. ¿Sabes cómo es?
Joven, dice ella. No menciona que alto y, en lo que cabe, guapo. No menciona que ha pensado en él, que adivinó su nombre y dos apellidos: uno debe ser muy común y el otro uno de esos apellidos complicados y que alguna vez avanzaron entre trompetas. Es joven, dice nada más, nunca está, se va y regresa mucho después que tú. En su mudanza vi que tiene pocos muebles, un sillón, cama grande, estrena comedor y refri, muchas cajas, debe ganar bien porque sus tres pares de zapatos se ven nuevecitos. Los lunes se va de saco, se me hace que no se baña.
Él no sabe si primero dijo o pensó lo siguiente: Pues vieja, vamos a tener que meternos para ver qué le chingamos al cabrón.
Si el mayor de sus hijos, Julián, hubiera estado ahí, de inmediato le hubieran brillado los ojos. El menor se llama Germancito.
III
Julián y Germancito, tres años los separan. Tres años, los mejores juguetes y varias groserías. Julián, de grande, será policia como su papá; toro como su papá; tendrá dos hijos varones como su papá; se volverá cuando en la calle griten con respeto: Julián Orozco, igualito.
Cada tardenoche apenas entra al zaguán, papá hace el chiflidito de ya llegué y pone sobre la mesa las llaves de la casa, su cartera y placa; al fi nal coloca la macana. Julián lo recibe. Papá Julián le dice: Vas y le dices a tu hermano que le pregunte a tu madre qué vamos a cenar hoy.
Julián mira la macana sobre la mesa, se emboba observádola. Cómo le gustaría cargarla usando todas sus fuerzas, sostenerla unos pocos segundos en lo alto, tomarla con ambas manos y golpear con ella a los malos imaginarios, aprehender a todos y recibir por eso medallas que brillan como un diente de oro. En cambio, simplemente, toma un trapo, apenas si lo moja asegurandose luego que la llave del lavabo quede bien cerrada, sin goteos. Luego delicadamente la limpia, tratándo a la macana como a un pequeño nene. Tal y como papá le enseñó a tratar las cosas de un ofi cial.
Julián y Germancito, tres años los separan. Tres años, los mejores juguetes, varias groserías y el privilegio de estrenar ropa. El menor siempre acaba usando las camisas y pantalones que ya no le quedan a su hermano mayor. Este mes Julián dejó tres suéteres, dos shorts de la escuela, del uniforme de deportes; los álbumes de dibujitos y el interés en darle pócimas al gato del vecino. Julián no tarda en exigir su propia cama, en andar de novio, en elegir él mismo cómo quiere traer el cabello, que será a rape, como lo usa papá.
Suena el chiflido, Julián abandona la televisión y corre para esperar a ver a su padre dejando sus tesoros de policía en la mesa, la macana. Papá le saluda con dos palmadas débiles en el coco, le dice que va a necesitar de su ayuda para meterse, otra vez, al departamento vecino. A Julián, sí, de inmediato le brillan los ojos. No se necesitan demasiados detalles, basta con que diga el departamento vecino, para que de inmediato se sobreentienda lo que su padre necesita de él. Ahí que tu mamá te ayude.
No se dice nada más al respecto. Se cena. La familia entera mira un programa. Si el pendejo que vive a un lado no estuviera en alguna cantina escribiendo en servilletas, escucharía el sonido de la televisión disminuyendo de volumen conforme anochece, escucharía las pisadas de los niños rumbo a su cuarto, escucharía los dos viajes de papá asegurando los candados de la puerta, golpeando un clavo en la pared.
Esa noche Julián no durmió de inmediato, la emoción de explorador mágico le retrasó el descanso. Se imaginaba recorriendo aquel planeta siempre nuevo, acaso una selva llena de trampas, un desierto sin fi nal aparente. ¿Qué nuevas aventuras le esperan mañana? Recostado boca arriba, le presume a su hermano su condición de hijo más querido.
Al día siguiente Julián y su hermano regresan de la escuela, mamá les saluda de lejos. Los niños discuten eligiendo programa, Julián no puede alejar la mirada de la mesa vacía. Papá no ha llegado. Vente, Julián, dice la madre. Abre la ventana de la cocina, coloca un banquito para que su hijo alcance. Él en dos brincos ya está afuera, baja poniendo los pies en los ladrillos, su madre cree que lo ayuda y le toma innecesariamente de un brazo. En un instante ya está en la ventana del vecino. Para robar ha entrado por esa ventana cuatro veces en tres años.
No habrá una quinta.
IV
Papá chifla. Julián siente que el estómago se le hace una bola de papel mojado. Escucha los pasos de su padre subiendo las escaleras. ¿Dónde mete las manos? ¿Qué dice? No olvidará nunca el enojo de su padre. Escucharlo gritar lo que gritó, verlo desquitarse con mamá, pero sobre todo su silencio y que no haya dejado sus cosas en la mesa.
En serio lo intentó Julián, meterse por la pequeña ventana del baño. Lo intentó hasta lastimarse, hasta sentir rojo el estómago. Pero ya no cabe por ahí. Simplemente ya no cabe. Se acabó. Julián ha crecido.
Germán, tres años menor, pequeño, cabezón, dientudo, siempre tratado por el padre como lo que es: el no planeado. Le gusta la sopa de papa, quiere un perro robot, lleva varias semanas con gripe, flaco, cabe en una ventanita de baño sin problemas. Lo que lo hace único.
V
Pues a este paso vamos a tener que hacer otro hijo nomás para meternos a robarle a los vecinos, dijo Estefanía. Su marido reaccionó con una sola mueca, encendió un cigarro y arrojó la cajetilla al suelo, ella se dejó caer en el sillón permitiéndole el paso. Mañana metes a Germán, dijo el padre y con la chamarra a medio acomodar salió quién sabe a dónde, desquitándose con la puerta.
Lo que sigue es que Estefanía se agache con confi anza, recoja la cajetilla y se dirija a la cocina, ahí encenderá la estufa, colocará entre sus labios un cigarro y con la flama que nace del girasol en la estufa lo encenderá apresuradamente. Luego saldrá corriendo hasta el pasillo abanicando el humo con sus manos. Ya afuera se acariciará la mejilla imaginando que fue golpeada. A la primera bocanada, las ganas de llorar le habrán desaparecido. No, nunca estuvieron.
Le gusta ver el cigarro consumirse, hacerse pequeño con cada chupada. Al menos eso le recuerda que sí existe, que forma parte de algo. Como cuando un niño de la calle le pide monedas, como cuando sabe que los jóvenes le miran el escote o algún bebé en el metro la señala y le sonríe. Las fotos, conservar ropa vieja, asumirse en este mundo, atesorar los ombligos de sus dos hijos varones en una pequeña cajita. Todo acto que sea un aquí estoy es, para la joven madre, una isla. Cuántas veces no orina sin jalarle. Esperando con nervios a que alguien más al entrar se deshaga de su pipí. De su pipí.
Apaga los cigarros aplastándolos contra un muro blanco que alberga ya montones de redondeles oscuros, uno por cada cigarro que la devuelve a calmo puerto, círculos de ceniza como moretones en el muro pálido. Recuerda los buenos tiempos, sus tres novios y la carrera que dejó a la mitad. Mira su sombra, le gustaría no reconocerla tan rechoncha. Con la mente traza el contorno de su silueta proyectada en el piso. Se muerde los pellejitos de los labios. Entonces mira al vecino entrar a la vecindad, ebrio. No es tan tarde. De inmediato lo reconoce. Mira sus tenis nuevos y las cicatrices de barros mal exprimidos en aquel rostro tierno. Él avanza y sin saludarla, ignorándola, abre su puerta en el segundo intento.
Estefanía se termina el cigarro, lo estrella en su pared de marcas negras. Antes de guardar la colilla en el bolsillo, analiza la huella de su labial rosado en el filtro. Y sí, se siente viva. Entra a casa con gusto de descalzarse y beber algo frío. Antes acostará a sus hijos. A veces se olvida que existen, que son ellos su real huella en esta vida tan poca cosa. Ella no eligió ser madre. Cómo le hubiera gustado quedarse detenida eternamente en los 23 años. Germancito mira televisión, ¿y tu hermano?, le pregunta. El hijo menor no la escucha, o se hace el que no la escucha. Estefanía se siente espectro, entra al cuarto de las dos camas. Ahí escucha a su hijo mayor, Julián, rabioso y murmurando sabe Dios qué, entre mocos y un llanto seco, lo mira sentado en el piso y desgarrando la ropa que ya no le queda, lo mira haciéndole hoyos a los dos suéteres que mañana estaban destinados a proteger del frío al nuevo favorito, a su hermano ratero.
VI
No se puso nervioso, tampoco le vio gran chiste a aquella invasión. Germancito entró sin problemas por el espacio de la ventana sin vidrio. En la casa del escritor borracho buscó sin éxito cosas de valor. Encontró sólo billetes hechos bola, monedas de las más pequeñas, una televisión nueva pero imposible de sacar por la ventana; tal vez habría de hurtar el control remoto. Lo guardó en una mochilita y siguió ubicando sonrisas de su padre por toda la casa.
Nada. Y con el miedo de ser escuchado por los vecinos, anduvo de puntitas por todos lados, procurando no tocar nada. En los cajones sólo había ropa entre limpia y sucia. Una licorera plateada que guardó en la mochilita, junto con el resto de descubrimientos. Había libros y discos compactos regados por el suelo, botellas vacías difíciles de esquivar. Hasta Germancito supo que no valía la pena hurtar libros. No se le ocurrió buscar dólares en la Divina Comedia, no halló las fotografías que hubiesen sido su primer contacto con los senos de una mujer dentro de Muerte en Venecia.
Abrió más cajones, buscando brillos o tal vez un reloj. Nada. Y luego, en la sala: una caja dorada, como de galletas, con un candado pequeño. La agitó como se espía una alcancía. No sonó nada. Obvio: no podía deshacerse del candadito con las manos. Jugó al satisfecho y luego de guardar la caja buscó algo para sí mismo: un muñequito japonés cabezón. Fue a la cocina y ahí eligió algo para mamá: un par de cubiertos, trinches, un vasito de vidrio, y, para su hermano mayor, una navaja que más bien era un sacacorchos.
Antes de salir desconectó el auricular del teléfono y lo metió en su equipaje. Usando el escusado para escalar, alcanzó el hueco y salió de aquella casa. Curiosamente, se puso más nervioso al abandonar el lugar que al entrar. Mamá lo esperaba del otro lado.
VII
Pegó la nota en la puerta de entrada: Se metieron a robar a mi departamento hoy. Mantengan la puerta principal cerrada. Si alguien se encuentra una cajita de metal con papeles adentro, se la compro. Att. depto N.
No tengo muchas ganas de quedarme a dormir hoy aquí pero ni cómo hablarle a mamá si se llevaron el teléfono. Imagino a un desconocido sonándose la nariz con mi papel de baño, de pie en mi tapete, seleccionando qué llevarse. Se robaron puras cosas sin valor. La idea de alguien metido aquí adentro me da asco. Fueron los vecinos, sin duda. Se llevaron todo lo que llevaba escrito. Seguro cuando vean que el candado vale más que lo que hay dentro de la caja la van a aventar a la basura. Voy a estar revisando las bolsas que dejan en la calle. No pienso reescribir nada, ¿por qué no lo pasé a la computadora? ¿Quién me creo? ¿Me quedo acá hasta recuperarla de algún modo y luego me mudo al lugar de cuatro mil pesos al mes por la Del Valle? Al menos dejaron intactos mis libros. Pinches nacos, pinches piel de diúrex, pinche vecindad marrana. No quiero pasar la noche aquí, seguro no voy a poder dormir, cada ruido representará algo. ¿Para qué se mete alguien a robar mi trinche? Y si toco de puerta en puerta. Ya puse el mensaje, a ver si alguien responde. Sabe Dios cuántas páginas a la basura. Ya no pienso reescribir nada, ni valía la pena. Nacos, pinches prietos, pobres. No dejo de pensar en alguien sentado en mi sillón, qué habrá hecho. Por la forma como dejó todo intacto seguro no permaneció demasiado buscando qué chingarme. ¿Qué hago? Tengo miedo, la verdad tengo miedo. Reviso una y otra vez la casa, el dinero sigue aquí, mis primeras ediciones, las bocinas. No entiendo por dónde se metieron.
VIII
Estefanía no es mucho de leer. Antes sí, lo que le dejaban en la escuela. Luego, la verdad, ni las revistas de chismes; uno que otro de los textos que ponen debajo de las fotos. Toma las lonjas de papel en sus manos buscándoles algún valor que no haga rabiar al marido cuando vea las cosas que Germancito trajo. Nada. Lee la primera línea:
Por las noches se escuchan ruidos; ninguno sexual. Es gente viviendo:…
Vuelve a leer la primera línea. Prosigue. Lee narrado el sonido que hizo el vaso que se le cayó por accidente, los portazos de su esposo cuando abandona, enojado, la casa. Y prosigue: lee el sonido de fin del mundo de su calentador, el sonido molesto del despertador siempre a las 7 a.m, su pistola de aire y la vieja aspiradora. Se lee perteneciendo a un castillo de sonidos y sus consecuencias. Con la mano acaricia la pared de su casa, imagina al vecino del otro lado con la oreja pegada y una pluma en el puño.
Ese día, Estefanía silbará, estrellará sus tacones uno contra otro, le subirá mucho a la televisión, obligará a sus hijos a resolver las matemáticas en voz alta y cuando el marido entre preguntando por el robo, lo incitará a desquitarse contra las puertas, a gritarle a su mujer, a sus hijos. Estefanía deja la llave del agua abierta y acentúa cada sonido que hace, dejará la ventana abierta cuando cocine.
En la noche, esperará a que los niños estén dormidos, a que su esposo revise dos veces, como cada noche, la puerta, las llaves de agua, la estufa y meados; apenas entre al cuarto, lo despojará de los pantalones.
Ya alejó el colchón de la pared de manera que cada movimiento repercuta en la cabecera a golpes. Y gemirá, con cada movimiento de su policía gemirá exageradamente. Y de cada ruido nacerán palabras.
IX
También esa noche, el marido antes de dormir, notará que su macana está ausente. Alguien la ha tomado.
Posted: April 20, 2012 at 7:24 pm