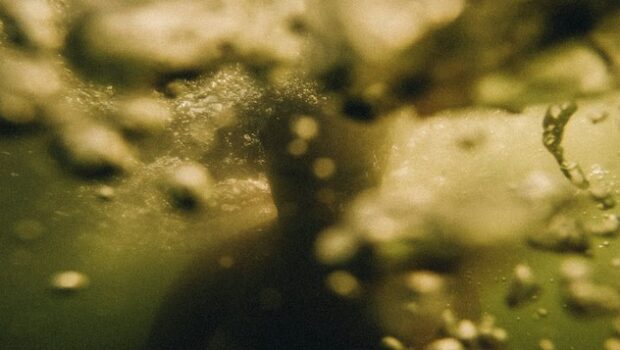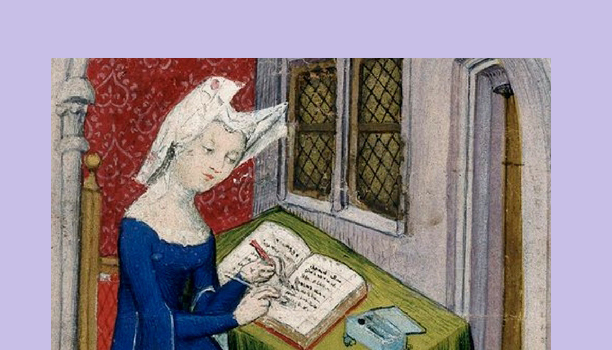Entre el Japón mítico y el desacralizado
Ricardo López Si
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Mi primera visita a Japón estuvo poderosamente influenciada por la leyenda del trágico novelista y ensayista Yukio Mishima. Si bien se le recuerda por obras monumentales como El pabellón de oro y Confesiones de una máscara, además de la biopic que inspiró al iconoclasta Paul Schrader, el momento cumbre en la vida del esteta ultranacionalista fue, paradójicamente, su muerte. Aquel 25 de noviembre de 1972 quedará marcado con fuego en la historia por el seppuku (el ritual de suicidio japonés por desentrañamiento) que cometió. Este fue precedido de un acalorado discurso en las entrañas de un cuartel del ejército de Tokio, en el que, después de haber sometido al comandante en jefe de las fuerzas armadas, animaba a más de 800 soldados a frenar la decadencia del país y evitar que Occidente corrompiera el alma del Japón real.
Es importante puntualizar que Estados Unidos fue responsable de haberle asestado a Japón las dos más grandes derrotas morales de su historia: la apertura del archipiélago estratovolcánico al mundo y la humillación de la que fue víctima el emperador Hirohito. Pese a que a Mishima, como el cineasta Akira Kurosawa, era considerado por muchos como un artista occidentalizado, su rebelión estaba fundamentada en la ambición de instaurar de vuelta un nacionalismo de corte militarista y en la resistencia frente a la influencia occidental. El primer paso, a ojos del escritor, era revocar la constitución de 1947, una carta redactada por una comisión norteamericana durante la posguerra que buscaba adaptar el sistema político japonés al modelo de democracia liberal. Por ello, ante el fracaso que supuso su intento de golpe de estado y al abucheo generalizado que desencadenó su proclama nacionalista, optó por clavarse una daga en el vientre y hacer un corte de manera lateral para después ser decapitado por un kaishakunin (el encargado de terminar con la agonía del suicida) en honor al ritual del harakiri.
El radicalismo de raíz romántica de Mishima me resultó fundamental para entender el impacto que supuso la desacralización del emperador. A partir de esto, me fue posible deducir que el uso de la bomba atómica en Hiroshima, la ciudad portuaria martirizada, dejó cuatro grandes cicatrices en la sociedad japonesa: el horror que padecieron sus víctimas, el trauma colectivo de una ciudad en llamas, la capitulación del imperio en la Segunda Guerra Mundial y la renuncia del emperador a su carácter divino. Para un país cuya conciencia se explica a partir de sucesos míticos que históricos, este último se trató de un episodio absolutamente devastador. En Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, el escritor Kenzaburo Oe expuso que lo que verdaderamente conmocionó a la gente, más allá de la rendición y los cadáveres apilados, fue descubrir a través de los aparatos de radio que el emperador Hirohito hablaba con voz humana.
Por lo que sabemos, aquel era un día soleado. Pasadas las ocho de la mañana, el Enola Gay, un bombardero Boeing B-29 Superfortress pilotado por el coronel estadounidense Paul Tibbets, liberó un artefacto que explotó en el aire, a unos 600 metros del suelo, desatando un infierno nunca antes visto. En uno de esos páramos generados por la explosión, casi una década más tarde se decidió construir un parque en el centro de la ciudad. La visita al Museo de la Paz, la memoria del horror atómico, y la Cúpula de Genbaku, la estructura del único edificio que logró mantenerse en pie tras el bombardeo, acongoja, aflige, desconsuela y provoca el escalofrío más hondo y profundo. Y entonces se vuelve inevitable pensar que en el momento exacto que alguien está contemplando con espanto la huella de la barbarie en un triciclo oxidado, un montón de ropa hecha añicos y objetos personales reconvertidos en escombros desperdigados, en otros rincones del mundo se siguen perpetrando atrocidades con la misma impunidad que permitió que Estados Unidos no rindiera cuentas ante un tribunal militar internacional, como sí ocurrió con los jefes militares, políticos y funcionarios japoneses que fueron juzgados y condenados a morir en la horca durante los Juicios de Tokio por haber cometido u ordenado crímenes de guerra.
Siglos atrás, Japón también habría de refundarse en términos míticos tras la interrupción forzada del sakoku, la política de relaciones exteriores que mantuvo aislado del resto del mundo al Japón feudal y samurái de 1639 a 1853. El hecho de que cada año se congregue un enjambre de viajeros provenientes de todo el mundo para alquilar trajes de geishas, kimonos, yukatas y samuráis, acodarse en una izakaya (tabernas tradicionales), abandonarse a la red de senderos del santuario de las mil puertas Torii en Kioto, avistar la silueta del monte Fuji desde una pagoda ubicada en la región de los cinco lagos, custodiar las aguas neón del canal de Dotombori o darle de comer en las manos a los ciervos de Nara, se lo debemos a la flota del comodoro estadounidense Mathew Perry, responsable de haber irrumpido con unas mastodónticas máquinas de vapor negras (kurofone) en la bahía de Tokio para exigir la apertura comercial del país. La advertencia devino, un año más tarde, en El tratado de Kanagawa, un acuerdo desigual que abrió los puertos japoneses de Shimoda y Hakodate al intercambio de mercancías con Estados Unidos. La posibilidad de seguir la emocionante hoja de ruta de Hervé Joncour, el comerciante de seda decimonónico que mitificó Alessandro Baricco en su novela Seda, se esfumó por completo. Nada de estepas rusas a caballo. Nada de superar los Urales. Nada de llamarle mar al lago Baikal. Nada de remontar el curso del río Amur. Nada de aguardar por un barco de contrabandistas holandeses para llegar hasta el Cabo Teraya. Nada de ir siempre recto, hasta el fin del mundo.
Luego pensé que quizá no era una buena idea aproximarme por primera vez al país de los cerezos en flor con inquietudes estrictamente bélicas e históricas, así que me dediqué a comportarme como un turista más y abracé como bandera esa culta ignorancia que supone la incapacidad de no poder interpretar en su complejidad nada de lo que ocurre a mi alrededor. Me dediqué a contemplar silenciosa y disciplinadamente los zapatos lustrados de los salaryman (trabajadores de oficina) en las estaciones de metro —imaginando que formaban parte de Estupor y Temblores, la novela autobiográfica en la que Amélie Nothomb expone y cuestiona las contradicciones de la cultura laboral japonesa— y los guantes blancos inmaculados de los taxistas en los paseos más largos. Para dejar constancia de lo primero, me tomé unas fotografías ciertamente indecorosas cruzando Shibuya, el paso peatonal más transitado del mundo.
Antes hablaba de las derrotas morales que sufrió Japón frente a Occidente, pero no quiero dejar de evocar la tragedia que sobrevino en mi interior cuando, paseando por Tokio, descubrí que estaban reformando el New York Bar, el lugar en donde comienza a gestarse la complicidad entre Bill Murray y Scarlett Johansson en Lost in Translation. Tal decepción, aunada a la imposibilidad de recorrer a conciencia Jimbocho, el barrio de librerías de viejo, me convirtió en un ronin, esa clase de samurái errante sin señor ni amo que se balancea clandestinamente en los márgenes del código ético del bushidó.
Por suerte cargué en todo momento con el Diario de Japón de María José Ferrada y los Cuadernos perdidos de Japón de Patricia Almarcegui. Me refugié en el gran placer que supone abrir páginas de un libro al azar y embriagarse de melancolía con una estructura fragmentada. En ese preciso momento, en medio del bullicio perpetuo del barrio de Shinjuku, entendí que, como dice Ferrada, el magnetismo de Japón proviene de una circunstancia particular: queda lo suficientemente lejos. Y que, como establece Almarcegui, el gran acierto de su cultura es encontrar la belleza en lo normal y lo corriente. Comencé a dejar atrás la ciudad para emprender el camino de vuelta. Antes intenté prolongar la agonía del viaje, pero fui incapaz de encontrar a alguien a quien susurrarle al oído que no me quería marchar.
 Ricardo López Si es coautor de la revista literaria La Marrakech de Juan Goytisolo y el libro de relatos Viaje a la Madre Tierra. Columnista en el diario ContraRéplica y editor de la revista Purgante. Estudió una maestría en Periodismo de Viajes en la Universidad Autónoma de Barcelona y formó parte de la expedición Tahina-Can Irán 2019. Su twitter es @Ricardo_LoSi
Ricardo López Si es coautor de la revista literaria La Marrakech de Juan Goytisolo y el libro de relatos Viaje a la Madre Tierra. Columnista en el diario ContraRéplica y editor de la revista Purgante. Estudió una maestría en Periodismo de Viajes en la Universidad Autónoma de Barcelona y formó parte de la expedición Tahina-Can Irán 2019. Su twitter es @Ricardo_LoSi
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad.
Posted: September 26, 2024 at 7:29 pm